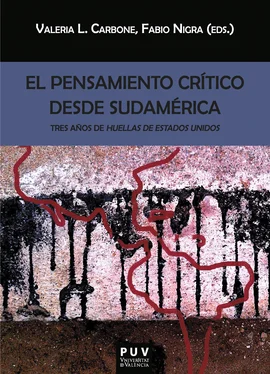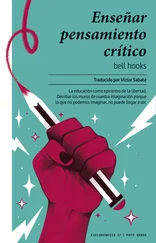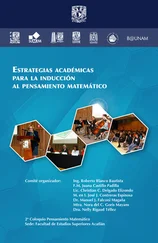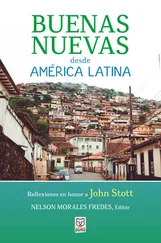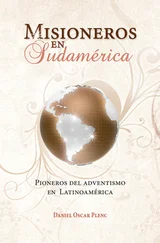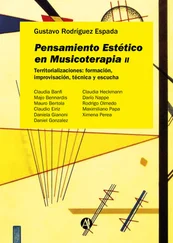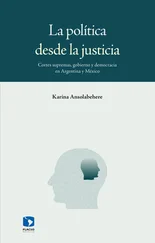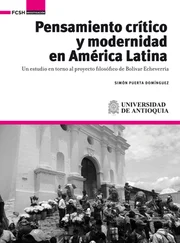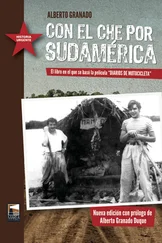Lo mismo puede decirse de la torpe mención que el narrador hace del “moderno tango” mientras que las imágenes muestran “gauchos reales” en la actualidad. Al margen de la confusa superposición de una danza de carácter urbano sobre un estereotipo cultural netamente rural, esta secuencia evidencia la evasión de consideraciones sociales o económicas profundas acerca de América Latina mediante la colocación de énfasis en rasgos culturales exóticos e idealizados. Por ejemplo, dados sus orígenes marginales, una descripción somera del tango hubiera sido en sí difícil de articular. Ni que decir de intentar compararlo con algún estilo musical de Estados Unidos, ya que para hacerlo hubiera sido preciso poner en consideración contrapartes modernas como el blues o el jazz. El paralelismo entre las pre-modernas danzas folclóricas argentinas y las viejas square dances de Estados Unidos era, por otro lado, mucho más fácil de hacer.
Otro tanto ocurre con la comparación entre el cowboy texano y el gaucho pampeano. Este último intento de marcar similitudes y puentes de identidad lleva a una aún mayor exaltación del exotismo. Mientras que se nos muestra cómo el cowboy texano es extraído de un paisaje industrial del cual ya no es parte, quedando claro que en términos demográficos y económicos el cowboy se trata más de un mito fundacional que de una figura representativa del presente de los Estados Unidos, no hay nada en el relato que indique cuán representativo de la cultura argentina actual es el gaucho. Esta omisión refuerza la tendencia que ya hemos señalado y termina de relegar a Latinoamérica a ese estadio de premodernidad ahistórica que, de acuerdo a Dorfman y Mattelart, las obras de Disney reservan para aquellos que viven más allá de las fronteras de Patolandia.
En Acuarela de Brasil esta tendencia reduccionista se vuelve aún más pronunciada cuando Donald conoce a un nuevo personaje local. Se trata de José Carioca, un loro verde que saluda a Donald con gran efusividad. Donald exhibe un total desconocimiento de José y del idioma portugués al leer su tarjeta, pero el loro lo reconoce y lo recibe como amigo: “¡O Pato Donald!, ¡O Pato Donald!” A continuación, Donald, quién no parece estar acostumbrado al alcohol, bebe cachaza y se embriaga. Fumando, José le dice “¡Ahora tienes el espíritu de la samba!” Un pincel se moja en la bebida y pinta la fiesta a la cual se trasladan juntos a continuación. La relación es desigual de principio a fin. Primero, Donald no conoce a José ni su cultura, mientras que José conoce y admira a Donald. Segundo, José y Brasil aparecen asociados al ocio, la vida nocturna, la danza y el consumo de alcohol y tabaco, mientras que Donald no parece estar acostumbrado a ninguna de estas prácticas.
Three Caballeros , el otro largometraje derivado de los viajes de Disney, repite la misma fórmula. Aparte del agregado de otra ave estereotípica, el gallo mexicano Panchito, y de la aparición de actores reales que interactúan con los personajes en escenas de baile y seducción unilateral que llevan a Donald al delirio una y otra vez, la idea es exactamente la misma y el resultado potencial sobre el público es similar: la profundización del estereotipo ocioso y sensualizado de lo latinoamericano frente a un supuesto ideal cultural estadounidense basado en la productividad y el consumo de mercado, y la propagación de elementos para la simplificación social y económica de la imagen que de sí misma tiene la audiencia latinoamericana. En este sentido, se destaca especialmente que la articulación de la trama esté dada por la apertura de regalos enviados a Donald por sus amigos latinoamericanos. Mediante este sencillo mecanismo, el consumismo del centro del sistema económico internacional es impuesto como práctica natural y feliz a los habitantes de la periferia. 21
La serie de cortos de educación para la salud constituye la otra gran línea en la producción con temática latinoamericana que Disney emprendió bajo los auspicios de la OIAA. Por razones de espacio, mi análisis se limitará a los cinco filmes incluidos por la Walt Disney Company en una antología de reciente publicación. 22 Si bien estas obras son coherentes con las metas de mejoramiento sanitario en la agenda latinoamericana de Estados Unidos, encontramos en ellas recurrencias que cobran sentido en relación a otras prioridades.
La primera es el constante uso de metáforas de índole militar en referencia a la necesidad de actuar para erradicar amenazas sanitarias. La repetida presentación de intrusiones, enemigos, criminales y figuras invasoras que sólo han de ser repelidas con violencia literal o figurativamente militar puede ser entendida como parte de los esfuerzos de Estados Unidos para legitimar la postura y los medios que por entonces utilizaba frente a sus enemigos. En Defense Against Invasion (1943) vemos a un grupo multirracial de niños que acude al médico para vacunarse. En una clara alegoría de la superación de las diferencias frente a lo que se presenta como una amenaza común, un niño negro y un niño rubio más pequeño comparten el protagonismo y el entusiasmo por aprender a “pelear” contra la invasión de organismos externos al cuerpo. La segunda recurrencia es la repetición de la tesis de que las dificultades socio-económicas latinoamericanas tienen como causa principal problemas sanitarios con raíces en las costumbres antihigiénicas de la población. En todos los casos, el narrador propone la eliminación de las costumbres locales que favorecen la difusión de enfermedades y la implantación de nuevos hábitos sanitarios.
En The Winged Scourge (1943) se presenta al anopheles , el mosquito transmisor de la malaria como el “enemigo público número uno”. 23 El narrador nos da la bienvenida diciendo que este animal es “buscado por propagación deliberada de enfermedades y robo de horas laborales, por traer mala salud y miseria a quién sabe cuántos millones de personas en muchas partes del mundo”. En el entramado de esta metáfora criminal, el papel de la víctima es otorgado a un hombre próspero, alguien que de acuerdo al relato, no tendría por qué perder su prosperidad de permanecer sano. Veamos cómo se presenta la situación y cuál es la conclusión a la que el narrador llega:
Disfrutando la paz y la abundancia del hogar que ha trabajado tan duro para conseguir, este hombre es saludable y feliz. Él no sospecha que va a ser víctima de este vampiro sediento de sangre […] Muy probablemente, este hombre no morirá, pero tampoco estará verdaderamente vivo porque sufrirá constantemente de mala salud y no será capaz de mantener su granja. […] Multipliquemos esto por millones de casos y tendremos millones de dólares perdidos, todo por un pequeño criminal que se ha vuelto un monstruo.
Por el modo en que está articulado, este fragmento parece más adecuado a las realidades de granjeros en una próspera e idealizada economía agraria que a las mucho más precarias circunstancias del trabajo rural latinoamericano. Lejos de considerar aspectos tan relevantes como las desigualdades en la distribución de la tierra, la falta de oportunidades, el desempleo y la alta precariedad social inherentes a economías que sufren por modelos agroexportadores con altos grados de concentración de la riqueza, la narración se limita a hablar de la enorme cantidad de dólares que se pierde por culpa de los hábitos alimenticios de una especie animal. En este esquema, lo económico resulta de lo biológico y no hay lugar para otras consideraciones.
Cleanliness Brings Health (1945) sigue una línea similar. En este caso, los protagonistas son dos familias de humildes campesinos latinoamericanos. Fuera de su caracterización estereotípica y de que ambos grupos subsisten a partir de las mismas actividades económicas, la narración establece una fuerte comparación entre ellos a partir de sus hábitos en relación al problema de la higiene. La oposición es presentada en absolutos, de modo que tenemos una familia que es limpia, tiene buena salud y es feliz, mientras que la otra es descuidada, está enferma y es infeliz. De este aparentemente más simple y constructivo esquema se desprende una oposición paternalista que se complementa con la negación de factores económicos observada en el corto anterior. Los hábitos antihigiénicos (cocinar en el piso, no lavarse las manos, permitir el ingreso de animales en la casa, defecar en el maizal) que son señalados como causas de la enfermedad sufrida por la familia descuidada son atribuidos a la costumbre local, la cual es, tácitamente, opuesta a las más saludables costumbres que el relato extranjero propone.
Читать дальше