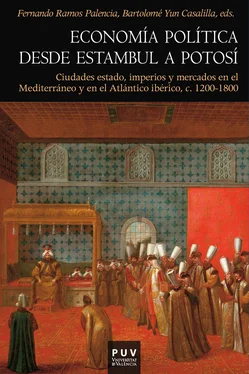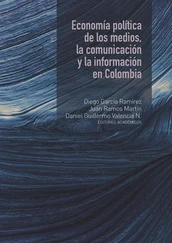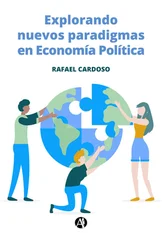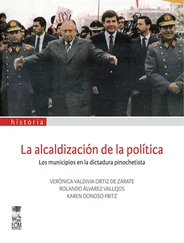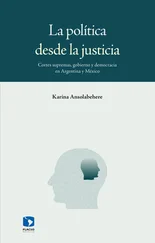Pamuk y Karaman estudian la evolución de la recaudación de impuestos por parte de las instituciones otomanas entre 1500 y 1914. Su análisis pone de relieve que los ingresos tributarios totales y per cápita de la administración central otomana permanecieron en niveles relativamente bajos. En última instancia esto supuso a partir del siglo xviii que los ingresos fiscales fueron más pequeños en el Imperio Otomano que entre las principales naciones europeas. Aún obviando otros factores que coadyuvaron a incrementar estas diferencias (tasas de urbanización, tasas de densidad demográfica y tasas de monetización), para estos autores la causa fundamental de esta menor recaudación residía en que la administración central del país se vio obligada a compartir un porcentaje muy significativo de los ingresos fiscales con múltiples intermediarios. De hecho, aunque la alianza entre el gobierno central y los ayan en las provincias se ha señalado como un elemento clave en la unidad del Imperio, las consecuencias fiscales, militares y económicas del pago de gran parte de los ingresos a los intermediarios no se han estudiado en todas sus dimensiones. En principio, nunca se delimitaron de forma clara las obligaciones y privilegios de todas las partes implicadas. Las dificultades fiscales de las autoridades otomanas supusieron el recurso a devaluaciones, impuestos y expropiaciones con más frecuencia de la deseada. Todo ello repercutió en la seguridad interior y exterior del Imperio, al tiempo que el entorno institucional se debilitó entre los siglos xvii y xviii. Durante el siglo xix, el Imperio Otomano realizó un amplio esfuerzo centralizador con el que logró un importante aumento de los ingresos. Sin embargo, la administración central consiguió este aumento con la ayuda del poder militar y reduciendo la cuota que los notables de las provincias cobraban de los ingresos. Aunque este incremento permitió a los otomanos mejorar su rendimiento militar, las finanzas estatales continuaron siendo el principal problema del Estado otomano cuanto menos hasta 1914.
La tercera Parte se dedica al sector agrario y de los mercados de productos agrarios y se toman para ello los casos del macizo parisino, Castilla y Cataluña y del mercado del trigo en Estambul y Madrid. La inclusión de una sección sobre instituciones agrarias es en cierto modo obligada y sirve para hacer ver cómo los derechos de propiedad sobre la tierra pudieron tener efectos sobre la productividad o, en el caso de Agir, para descubrir el modo de funcionamiento de mercados de productos agrarios fuertemente regulados e intervenidos por los estados. En todos los casos se trata de estudios comparativos que demuestran explícita o implícitamente el valor relativo de las instituciones de cara a generar crecimiento. En el caso de l’Île de France (París Basin) esto es evidente y, sobre todo, Hoffman deja claro que no se precisaban derechos de propiedad y formas de cesión de la tierra idénticas a las inglesas para generar crecimiento. Aunque este no tuvo el calibre y el carácter acumulativo que tuvo en Inglaterra, la agricultura de área parisina distaba mucho de la imagen de mundo inmóvil al que nos tenía acostumbrados la historiografía de los Annales . Igualmente, para Ramos las instituciones crearon condiciones necesarias pero no suficientes para el crecimiento y tan sólo parcialmente explican las diferencias entre Castilla y Cataluña. La comparación entre Madrid y Estambul desvela una economía moral similar que iluminaba a las instituciones de ambos imperio y que estaba detrás del funcionamiento de los sistemas de aprovisionamiento.
Hoffman en un artículo ampliamente difundido y conocido utiliza los contratos de arrendamiento de la catedral de Notre Dame para analizar la productividad agrícola en la región francesa conocida como Isla de Francia. Dicho territorio gozaba de un elevado grado de apertura al mercado, con lo que aumentaron los estímulos a innovar y a la consolidación de propiedades. De hecho, durante el siglo xvi, las tasas de crecimiento económico de los agricultores de París Basin fueron superiores a las de sus homónimos ingleses e incluso a finales del siglo xviii (en fechas cercanas a la Revolución Francesa) no estaban demasiado lejos. No obstante, el principal problema de la agricultura francesa fue su relativa incapacidad para mantener los incrementos de productividad obtenidos. En principio, la productividad agrícola fluctuó en exceso debido fundamentalmente al diferente grado de apertura comercial en las regiones francesas y a los efectos de los conflictos bélicos en suelo francés. Así por ejemplo, los beneficios y rendimientos conseguidos a principios del siglo xvi se vieron frustrados por las Guerras de Religión, su recuperación a principios del siglo xvii se vio debilitada por los impuestos militares y la rebelión de La Fronda. En otras palabras, mientras que los agricultores ingleses mantuvieron, durante dos siglos enteros, unas tasas de crecimiento de la productividad que oscilaron entre el 0,2% y el 0,3%, en París Basin solamente se pudieron obtener tasas en torno al 0,1%. En definitiva, en Francia se necesitaron tres siglos para conseguir el rendimiento económico que los ingleses realizaron en dos.
Ramos ofrece una perspectiva comparada sobre el contexto institucional, histórico y político de España entre 1500 y 1800, tomando como referencia las actuales entidades territoriales de Cataluña y Castilla-León. Su principal aportación y conclusión reside en que las instituciones políticas constituyen una condición necesaria pero no suficiente para el crecimiento económico. En este sentido, Cataluña, a diferencia de Castilla-León, sufre en su territorio tres conflictos bélicos de una magnitud relativamente importante –Guerra dels Segadors (1640-52), Guerra de los Nueve Años contra Francia (1689-97) y Guerra de Sucesión (1702-14)– y dos represiones a la finalización de dichos conflictos –abolición de fueros y privilegios bajo Felipe IV (1621-65) y Decretos de Nueva Planta (1716). Sin embargo, a pesar de todo Cataluña presenta un crecimiento demográfico, mayores tasas de urbanización e incluso aumentos en la productividad superiores a Castilla-León. El porqué de esta evolución no resulta fácil de explicar. De manera provisional, el autor señala que los grupos de presión castellanoleoneses participaron en la privatización de los recursos políticos y económicos, lo cual afectó negativamente a la calidad institucional e incentivó la búsqueda de rentas políticas. Por su parte, en Cataluña se produjo una relativa competencia entre grupos de presión en un marco de incertidumbre que favoreció a largo plazo la estabilidad institucional y estimuló el crecimiento económico catalán.
Agir analiza desde una perspectiva comparada el impacto institucional que tuvo la regulación de los precios de grano en Castilla y en el Imperio Otomano a partir de los datos procedentes de Madrid y Estambul. En ambos casos –Imperio Otomano y Castilla– la intervención en los precios del trigo originó una serie de beneficios y costes que fueron redistribuidos entre los distintos sectores productivos y las regiones respectivas. De tal forma, que el sistema pudiera regenerarse y permitiera asimismo el consumo de alimentos básicos a un precio razonable. Sin embargo, este sistema ideal de aprovisionamiento no acabó de funcionar por varias razones: (i) las autoridades tenían pocos incentivos a intervenir en el mercado y (ii) la lógica del mercado no entendía de regulaciones oficiales. El contrabando y el mercado negro se convirtieron en una constante para las autoridades locales y centrales. Además las relaciones de poder entre las administraciones centrales de gobierno y locales no estaban claras. En opinión de Agir, existía una capacidad limitada de las autoridades centrales para supervisar las zonas productivas. Asimismo la distribución desigual de los grupos de presión socio-económicos propició un uso incoherente de la política intervencionista que permitió a ciertos agentes ir más lejos en busca de rentas (beneficios) adicionales. De hecho, la regulación de precios produjo en ocasiones «ciertas restricciones» entre las regiones para acceder a los excedentes de grano que exacerbaron a las capas sociales más humildes, quienes veían cómo subían los precios del trigo no sólo por causas naturales. A pesar de todo, la regulación de precios prevaleció como una medida de política económica acertada, aunque los controles de precios fueran inútiles, ineficientes e incluso perjudiciales para algunas áreas.
Читать дальше