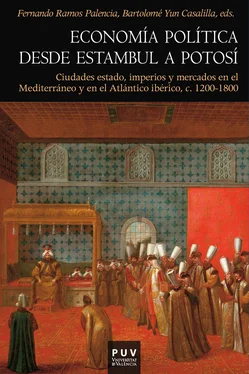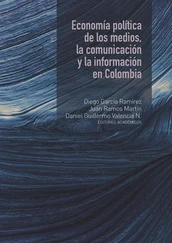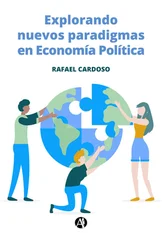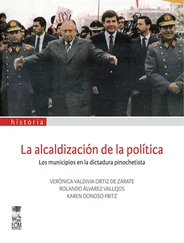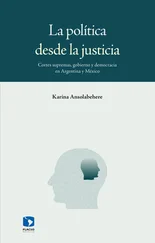Brilli estudia las instituciones de los mercaderes genoveses en Cádiz durante el siglo xviii. Según esta autora, coexistieron dos estilos de gobierno entre la comunidad genovesa del setecientos. En primer lugar, un estilo «comunitario», que conllevó una mayor centralización de las decisiones y de la gestión de los recursos para promover los intereses del asentamiento genovés en su conjunto. En segundo lugar, un estilo más «individualista» centrado en defender los intereses de individuos y grupos particulares, para lo cual reducía a la mínima expresión posible las interferencias y la presión fiscal. Para Brilli, todo apunta a que se impuso la concepción individualista debido a que la reivindicación de derechos nacionales era claramente incompatible con la concesión de privilegios en el tráfico comercial con América. Paradójicamente el gobierno de la República de Génova nunca demostró excesivo interés en apoyar explícitamente a los mercaderes que vivían en Cádiz bajo bandera genovesa. Por regla general, el gobierno de la república solía tener en mayor estima la opinión de genoveses naturalizados españoles que las propias instituciones genovesas en la ciudad gaditana. Esta actitud explicaría el progresivo abandono de los símbolos nacionales genoveses en Cádiz y sobre todo la frontal oposición hacia cualquier iniciativa comunitaria que aumentara el control fiscal y administrativo sobre los miembros de la nación. En cualquier caso, a pesar de la creciente integración de los genoveses en la sociedad gaditana y en sus instituciones comerciales, el consulado genovés siguió actuando. Aunque es cierto que había desparecido la antigua relación privilegiada con la Corona y que tampoco existía el respaldo de la República para apoyar grandes proyectos de expansión comercial, los genoveses adaptaron sus propias instituciones al nuevo estatus de las cosas. El Consulado siguió ejerciendo de forma extraoficial una función mediadora con las autoridades locales, garantizando a sus mercaderes cierta autonomía jurisdiccional y bajos costes de transacción en el comercio marítimo. Estas condiciones fueron esenciales para permitir a los mercaderes de la República genovesa ampliar sus negocios y acceder al comercio con las colonias americanas. En suma se consolidó un sistema sobre el cual las instituciones genovesas sostenían los intereses de agentes económicos, cuyos objetivos eran evadir el pago de las contribuciones nacionales e integrarse en las instituciones del comercio español. Esta aparente paradoja es indicativa de la pervivencia y de la capacidad camaleónica de adaptación de una comunidad mercantil que, en el mundo hispano, prosperó durante siglos actuando en simbiosis con las instituciones y con los grupos de poder (y/o presión) de la sociedad de acogida.
La Parte II está dedicada a las economías políticas de los imperios que dominaron en el Mediterráneo entre el siglo xv y el xix: el imperio español de los Habsburgo y el imperio otomano. Lógicamente, esto implica una proyección atlántica inevitable y deseable. Pero las regularidades son evidentes. Estos imperios fueron en buena medida el fruto de una negociación, desigual pero negociación, entre el poder central y las autoridades locales, lo que los sitúa, como se ha dicho, en las antípodas de la versión monolítica de éstos a que nos tienen acostumbrados algunos historiadores. Pero sobre todo, los trabajos presentados nos ponen en contacto con un aspecto obvio pero no siempre explicitado entre los estudiosos de las instituciones y de las economías políticas: el problema del espacio, la distancia y la geopolítica, que es crucial para entender las debilidades del imperio global hispano portugués, las del imperio borbónico del siglo xviii y las del imperio otomano. Y, sobre todo, para entender el preciso engarce entre formas de reducción del riesgo derivadas del modo específico en que se combina el uso de instituciones aparentemente «públicas» y privadas.
Bartolomé Yun recuerda en este trabajo algunas ideas expresadas con anterioridad, al tiempo que las sitúa en un contexto más amplio para intentar ver la interacción derivada del enorme paso en la globalización del imperio español que supuso la entrada de Portugal en los dominios de los Habsburgo. De acuerdo con estudios anteriores propios, nos recuerda la debilidad del absolutismo del siglo xvi y xvii y la necesidad de entender la economía política que rige en tan vasto territorio como la complementación contradictoria entre la lógica de las economías políticas locales y la del conjunto. En su visión, la debilidad de la economía del conjunto se derivaba, más que del poder omnímodo del rey, del pacto que este hubo de hacer en Castilla y en otros reinos de su monarquía compuesta con los agentes políticos y sociales regnícolas. Un pacto que fue el resultado de un conflicto estructural que nunca desaparecería pero que condujo a un equilibrio que garantizaba derechos de propiedad poco conducentes al crecimiento económico en muchas de las áreas del imperio. Pero además, esa tensión irresuelta entre lógicas de economías políticas e instituciones diferentes y la lógica del conjunto entraba en contradicción con las densas e inabarcables redes mercantiles del imperio, abortando así la posibilidad de una política coherente que garantizara el uso de los enormes recursos de este en beneficio de ninguna de sus partes.
En la misma línea pero centrándose en el siglo xviii, Grafe e Irigoin realizan un análisis revisionista sobre la actuación española en sus colonias durante el siglo xviii. Según estas autoras, tampoco en la época borbónica existen evidencias empíricas que justifiquen un régimen político centralista, si se exceptúa la retórica y dialéctica de algunos ministros de Indias. La extracción de rentas fiscales con dirección hacia la metrópoli fue bastante limitada. La economía política española en sus colonias americanas se basó en la iniciativa local y en la negociación con los oficiales reales (muchos de ellos de origen local). En principio, la Corona española trató de aprovechar al máximo su extensión territorial y su capacidad fiscal en vez de incrementar los ingresos fiscales y «exprimir» a sus súbditos americanos. Esto supuso más rentas vía impuestos, mientras los costes de administración del imperio se mantuvieron relativamente bajos. Esta estrategia implicó la necesidad de cooptar a las elites coloniales. Los medios para esa cooptación consistieron en mantener la mayor parte de los ingresos fiscales en América y permitir a comerciantes y oficiales locales una participación significativa en la recaudación y en el gasto de los fondos hacendísticos. En algunas regiones los sectores económicos locales recibieron subsidios directos y determinados hombres de negocios se beneficiaron de capital procedente de las cajas de tesorería. A su vez el mercado de crédito «oculto» suministró fondos para las necesidades del estado colonial de manera eficiente. De hecho, las colonias americanas de la Monarquía Hispana pudieron ser mantenidas, administradas y defendidas durante tres siglos sin grandes desembolsos por parte de la metrópoli. Este organigrama fue compatible con el crecimiento económico. Durante el siglo xviii el crecimiento de algunas regiones fue relativamente importante e incluso las acciones del estado colonial estaban intrínsecamente orientadas a subvencionar a los sectores económicos con mejores perspectivas de desarrollo. Asimismo existen pocas evidencias de coerción fiscal o de la presencia de un estado «depredador». En definitiva, el imperio español se basó en la cooptación de sus súbditos a través de acuerdos (públicos y privados), gracias a la cual el estado aumentó la participación –y los beneficios– de las elites locales. Estas reglas de juego –que estimulaban la privatización de recursos políticos y económicos– limitaron la adopción de medidas centralistas por parte de la Corona. En el lado opuesto, Gran Bretaña apostó por una sociedad de «accionistas», donde los súbditos se beneficiaron de las actividades de su gobierno participando en la compra-venta de acciones e invirtiendo en las grandes compañías coloniales.
Читать дальше