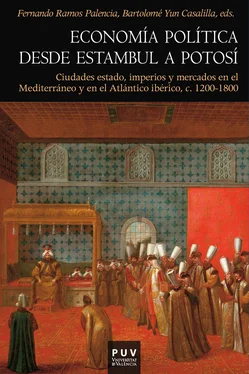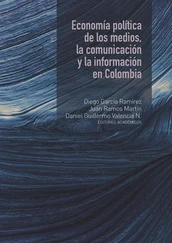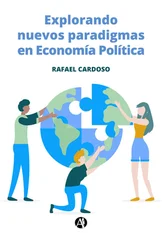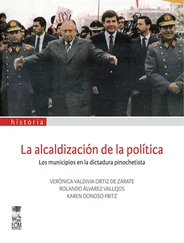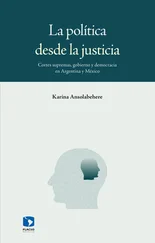Bartolomé Yun Casalilla
European University Institute, Florencia
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
Fernando Ramos Palencia
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
El estudio de las instituciones y de sus efectos de cara al desarrollo económico constituye un tema recurrente a lo largo de la historia. Referencias de Aristóteles, Smith o Mill, por citar algunas de las más conocidas, aluden frecuentemente al impacto que tuvieron y tienen las distintas instituciones políticas, sociales y, o, económicas en los diversos entes territoriales. El nacimiento de la Economía Política entre los siglos xvii y xviii, gracias a Petty, Locke, Hume, Law, Cantillon o los fisiócratas, entre otros autores y escuelas, fijó ciertas claves que se repiten invariablemente: el porqué unos países son más ricos que otros, el impacto del cambio institucional y la forma deseada de gobierno; una reflexión que, por cierto, contaba ya con precedentes en los países mediterráneos y, más en particular, en los arbitristas castellanos cuya preocupación fundamental era la de descubrir por qué y cómo instituciones como los mayorazgos, la amortización de la tierra en manos de los eclesiásticos, la fiscalidad, los juros, etc. Estaban deteriorando las condiciones de vida de muchos castellanos y debilitando el papel económico de España en el concierto internacional.
En los últimos años y, sobre todo después del enorme impacto de los teóricos de la Nueva Economía Institucional, como Coase, North y más recientemente Greif, sobre los historiadores, el tema de las economías políticas y del efecto del marco institucional sobre la asignación de los factores productivos y, por tanto, del crecimiento, se ha convertido en una moda entre los historiadores de todo el mundo. Libros y congresos se ocupan en especial de cómo los estados, las organizaciones políticas e incluso las maneras más informales de crear confianza y de rebajar los costes de transacción «desde abajo» (en expresión de Jan de Vries) han generado o no el crecimiento económico en las diversas sociedades.
1. SUR VERSUS NORTE Y LUGARES COMUNES
Desafortunadamente, sin embargo y pese a las excelentes excepciones, el discurso general al respecto sigue estando en su mayor parte en el plano en el que los situaran autores como D. North, para quien la institución clave –al menos en su escrito más clásico– había de ser buscada en el estado y las formas en que este se organiza y afecta a los derechos de propiedad. Desde esa perspectiva, habría habido para él un momento clave en la historia de la Humanidad: el surgimiento de un estado que implicaba ya un alto control por parte de un parlamento de notables con fuerte presencia de las clases mercantiles, que se encargaría de hacer respetar los derechos de propiedad y, por ese conducto, de facilitar la inversión, reducir costes de transacción e inducir crecimiento económico. Ese fenómeno excepcional en la historia de la Humanidad, un auténtico turning point a escala global (si bien entonces no se usaba el término), se dio según este autor y según otros muchos que le han seguido en Inglaterra a partir de 1688. 1Por el contrario, los estados absolutistas continentales y de áreas no europeas constituyeron estados «depredadores» que además de no crear el marco adecuado de respeto a los derechos de propiedad, los vulneraban ellos mismos cuando era necesario, elevando así los costes de transacción y creando una situación negativa de cara al crecimiento económico. En ese contexto, obviamente, los países del sur de Europa están llamados a desempeñar el papel de escenarios de la depredación y de los elevados costes de transacción. Véase, por ejemplo, la narrativa que surge en libros como el de D. Landes o en artículos como los de Acemoglu, Johnson and Robinson, a que nos referíamos, donde el carácter absolutista de la Monarquía Hispánica se erige como la clave del fracaso de la economía atlántica hispánica y del imperio español. 2
Este planteamiento, que aquí presentamos de forma quizás esquemática, parte, sin embargo de asunciones que no siempre son correctas.
De una parte, no faltan los autores, como Patrick O’Brien, que han subrayado que más aún que el efecto de crear el marco institucional adecuado para el crecimiento económico, el mayor impacto económico del estado inglés del siglo xviii vino del hecho del surgimiento de un sistema fiscal robusto (ligado, desde luego a la revolución financiera y a las instituciones que la hicieron posible) que fue capaz de absorber deuda a bajos costes y de ser soporte de un ejército y de una armada capaces de defender los intereses comerciales de Inglaterra. Sería la combinación de fuerza militar y solidez de la economía interna lo que constituiría la base del proceso que hoy debaten muchos historiadores. 3Patrick O’Brien no ha sido el único en desmarcarse de esta visión que crea una correlación directa y exclusiva entre cambio institucional y derechos de propiedad y desarrollo industrial. Otros, como J. Mokyr, han puesto el acento en la importancia de los aspectos culturales y en el uso práctico de un tipo de conocimiento que partía del presupuesto de la manipulación de la naturaleza propio de la Ilustración y que sería la base del desarrollo científico-tecnológico y de la aplicación de la técnica a la actividad productiva. 4Se diría –y así lo han hecho autores, como Christine Bruland– 5que las corporaciones culturales, las sociedades científicas, las instituciones educativas, etc., asociadas a la vida urbana y a la burguesía, habrían sido mucho más importantes que las que directamente regulaban los derechos de propiedad y rebajaban los costes de transacción y, desde luego, que la política y la estructura del estado en sí mismas. Ello por no hablar de quienes como R. Allen se han fijado en el desarrollo tecnológico como una consecuencia de la relación entre salarios y coste de la energía que habría obligado a la innovación. 6Obviamente, no siempre existe oposición entre algunas de estas ideas y las formuladas por el famoso economista. Es más, en buena lógica y como el mismo North dijo, el desarrollo tecnológico está ligado asimismo a los derechos de propiedad y, más en concreto, al desarrollo del sistema de patentes, que para muchos historiadores en la actualidad es la clave de la innovación. Pero no es menos cierto que la investigación histórica nos obliga a una búsqueda de la complejidad que no está presente en muchas de las formas de razonamiento lineal entre derechos de propiedad y crecimiento moderno a las que a veces se nos confronta. Por otra parte, no es este el lugar de entrar en el debate, hoy muy rico, del porqué Inglaterra fue «la primera nación industrial». Interesa más bien subrayar que esa visión tiene no pocas limitaciones también cuando las cosas se miran desde fuera de Inglaterra.
Como hemos tenido la oportunidad de mostrar en otros trabajos, la primera crítica a plantear es la del supuesto absolutismo depredador de la Monarquía Hispánica; 7un razonamiento éste que podría ser extendido a otras formaciones políticas continentales anteriores al siglo xviii. Para ser más precisos: no es que los sistemas absolutistas tuvieran como su aspiración fundamental el desarrollo económico –tampoco la monarquía inglesa del siglo xviii. Tampoco es que no existieran formas de depredación que afectaron negativamente al desarrollo económico de los distintos países. Pero sí es cierto que los sistemas absolutistas y las formaciones políticas continentales y del Mediterráneo en particular eran mucho más complejas de lo que la fórmula al uso por autores como North, Landes y Acemoglu et alter las presentan.
Lo que ha mostrado la investigación en historia institucional de los últimos años es que la Monarquía hispánica, así como también otras formas de absolutismo en Europa, incluido el siempre citado absolutismo francés, por no hablar del imperio otomano, eran estados en los que las resistencias institucionales y sociales al poder del rey, la capacidad de contrarrestarlo, el grado de conflicto que esto suscitaba y el alto grado de negociación (desigual, por supuesto, en muchos casos) a que se veía obligado era muy alto. 8No es extraño que se haya hablado de un «pacto conflictivo» entre el rey, las aristocracias, las ciudades y los parlamentos, la Iglesia e incluso otras instituciones y poderes (entre los que no importaría incluir consulados y corporaciones mercantiles), cuya resultante sería el verdadero factor influyente en el funcionamiento institucional y en las formas de asignación de los factores productivos. 9Como tampoco es extraño que se haya subrayado la necesidad de negociación entre el Sultán otomano y los jenízaros y poderes locales e incluso la forma en que el sistema de implicaba una negociación entre la administración del central y periférica en el cobro de impuestos durante buena parte de su historia, sobre todo desde 1580 a 1780 y más en particular con la instauración en 1695 del malikane , similar en sentido muy concreto a los encabezamientos castellanos. 10Es evidente por tanto que el problema no era el absolutismo, entendido como poder omnímodo del rey, sino un juego de conflictos y negociaciones, cuyo resultado en muchos de estos casos, aunque diverso, no parece haber sido muy positivo para el crecimiento económico durante buena parte de su historia. O, por ponerlo de otro modo, cuyo resultado no creó las condiciones para superar carencias de tipo diverso que se manifestaron sobre todo desde el largo siglo xvii (c. 1620-1750), cuando se establecieron las raíces del atraso y se echaron en Inglaterra las bases de la revolución industrial. 11
Читать дальше