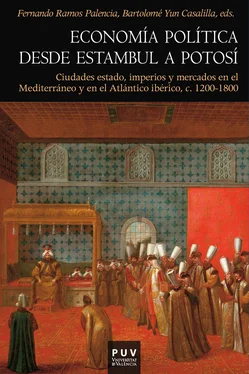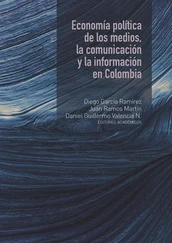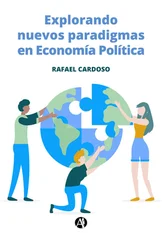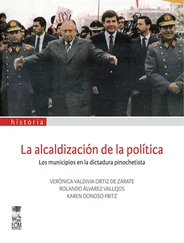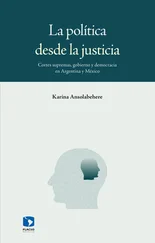Otros aspectos relativos al modo de crear confianza y de reducir los costes de transacción en el Mediterráneo, en su mayoría además originarios de esta área, son por lo demás muy bien conocidos. El sistema de registro de patentes, al que North se refería como un hecho clave en el desarrollo tecnológico británico, tiene uno de sus primeros escenarios, si no el primero, en las ciudades italianas. 20Las confederaciones o acuerdos entre ciudades mercantiles tienen aquí una larga tradición, como la tienen asimismo los consulados y asociaciones de mercaderes. No parece en ese sentido que las ciudades del Sur hayan estado lejos de la eficacia de algunas áreas del norte y, en particular, de las ciudades hanseáticas, cuyas confederaciones –otro ejemplo de acción no estatal– fueron claves al respecto hasta el siglo xv. Ciudades como Génova o Venecia fueron pioneras en este tipo de instituciones e incluso el desarrollo de servicios diplomáticos que tenían en la información económica (y no sólo política) uno de sus objetivos fundamentales dio pasos precoces en la Italia del siglo xv, como lo demuestran sus riquísimos archivos en Florencia o Venecia, por no decir Génova. De este modo, el estado –las ciudades estado– eran capaces de brindar a sus mercaderes, que al mismo tiempo eran a menudo los agentes diplomáticos que servían esa información, un bien público de uso privado de riqueza inestimable. 21
En ese mismo terreno es imposible olvidar la precocidad de las instituciones feriales y comerciales en el Mediterráneo. Marsilio pone el acento en su trabajo recogido en este estudio sobre algo que ya registraran los clásicos de los estudios del comercio medieval. Las ferias eran reuniones donde no sólo circulaban mercancías, sino información que nivelaba asimetrías y reducía riesgos. Su periodicidad –y aquí el ejemplo de las ferias castellanas es inevitable también– era una forma de luchar contra los factores de incertidumbre más importantes que existen en una economía: la distancia (o la diversidad espacial), la diferencia temporal (con la incertidumbre que genera un impredecible futuro) y la diversidad jurídico política. Al ser acontecimientos que se desarrollaban en un espacio donde regían reglas claras y predecibles y al concentrarse en el tiempo y en el espacio, estableciéndose en ellas una rotación de pagos de unas a otras, mejoraban las condiciones de los tratos. Y conviene apresurarse a decir –las de Piazenza son un ejemplo, pero ocurre lo mismo en las castellanas– que esas condiciones eran brindadas, e incluso reivindicadas, por el propio monarca que concedía el privilegio, por señores como los Condes de Benavente y los Almirantes de Castilla, por instituciones municipales y por los propios mercaderes y corporaciones mercantiles. A nadie se le oculta que para muchos de estos agentes, el fin fundamental era el del aumento de la contribución fiscal o señorial derivado de los efectos colaterales del comercio. Como lo era, por cierto, el interés de la corona británica por fomentar el comercio exterior sobre el que pesaba un parte muy importante de sus ingresos fiscales. Pero no es menos evidente que sus efectos fueron muy positivos para muchas áreas del Sur, más allá incluso de las zonas en que se desarrollaban.
Pero además, conviene recordar que dejar toda la responsabilidad y protagonismo a las formas estatales, «públicas» o, para usar la acepción de Hoffman, Postel-Vinay y Rosenthal, «formales» de creación de confianza, constituye un error que puede incluso privarnos de algunas de las claves para entender las ondas de crecimiento económico que –a escala concreta de cada momento– se experimentan en las sociedades preindustriales europeas o, lo que es aún más interesante, el proceso de toma de decisiones que afecta al juego social y a la asignación positiva o negativa de los factores productivos de las diversas sociedades. 22En este sentido, no es extraño que los estudios de A. Greif hayan partido del caso italiano y, más en concreto, genovés. No es que su argumento esté más presente en esta zona que en otras áreas de Europa. Muy al contrario, al referir el funcionamiento de las instituciones informales a redes relacionales casi universales, sus razonamientos son prácticamente generales y desde luego extrapolables a toda Europa: la relación de parentesco, el sentido de la reputación personal y mercantil, la pertenencia a la misma comunidad imaginada, etc., estaban y están presentes en todas las sociedades y tienen como él y otros historiadores han mostrado un valor enorme de cara a la reducción de riesgos, la circulación de la información y la reducción de los costes de transacción en general. Pero es obvio que, combinados con otra serie de factores de tipo geopolítico y de dotación de recursos, estos mecanismos de reducción de riesgo –en este caso mercantil– provocaron logros sin paralelo entre los siglos xiii y xv que han hecho más visible su presencia y funcionamiento en el Sur de Europa. Y, por ponerlo de otro modo, que demuestran la vitalidad de las sociedades mediterráneas a la hora de afrontar el problema del riesgo y los costes de transacción.
No es extraño, a la vista de todo esto, que ya algunos autores hayan tomado con sentido crítico las teorías que buscan en la perspectiva neoinstitucional a la North la explicación no ya del crecimiento económico en general, sino incluso la gran transformación que supuso la revolución industrial inglesa. La lista sería larguísima ya y no es este el lugar de hacer un estado de la cuestión. Baste pensar en trabajos como los de K. Pomeranz o los citados más arriba de Mokyr o de O’Brien y en cuya línea se sitúan algunos de los estudios aquí recogidos, como el de Ramos cuando afirma que las instituciones desempeñaron un papel necesario pero no suficiente para explicar las diferencias de crecimiento económico entre Castilla y Cataluña. 23
Pero se explica además que cada vez más autores se preocupen por medir y comparar las variables que supuestamente reflejan los costes de transacción, como los tipos de interés, para poner en entredicho la teoría. Ciertamente, esas mediciones dejan mucho que desear, ya que no siempre los tipos comparados responden a criterios posibles de comparación de cara a verificar la hipótesis. De hecho, hay que advertir que casi siempre se prescinde de la complejidad de la deuda pública y de la enorme fragmentación del mercado de deuda en cada una de las áreas que se estudian. Sería en realidad necesaria mucha más investigación para llegar a resultados sólidos y susceptibles de comparaciones. 24
Lo cierto en cualquier modo es que, por el momento, esas comparaciones arrojan resultados que van contra la teoría. Ya hace más de una década que Larry Epstein explicó como en las ciudades del sur de Italia se concentraron formas de reducción de riesgos que permitieron intereses de la deuda –en este caso pública– relativamente bajos. 25Epstein estaba interesado en comparar sobre todo los tipos de interés de la deuda pública consolidada entre repúblicas y monarquías. Pero analizados de otro modo y combinados con los datos que recientemente ha aportado Pezzolo, lo que queda claro es cómo en muchas áreas de la Europa mediterránea esos tipos fueron más bajos que en la Europa central y del norte hasta el siglo xviii (véase Gráfico 1.1). Y, más en particular, queda claro que en países como Inglaterra, no descienden a los niveles del Sur hasta 1750 en que en todas las áreas analizadas se sitúan en torno al 3%. Las excepciones del Sur que recuerdan a las monarquías del Norte son Milán (muy parecida a Inglaterra hasta 1700, aunque por debajo) y Nápoles (bastante similar a Francia, aunque por encima de ella). La excepción del Norte son las Provincias Unidas de Holanda, sin duda el área más allá de los Alpes con más bajos tipos de interés. En todo caso, lo importante para nuestros razonamientos es precisamente que, en el peor de los casos, los tipos son más bajos o iguales en la mayor parte de los casos del Sur (podríamos añadir Piamonte y otros) durante buena parte del período considerado.
Читать дальше