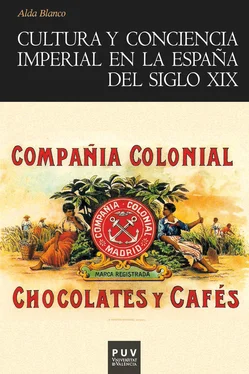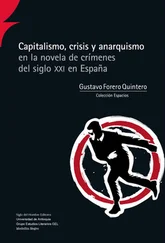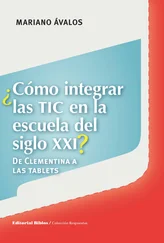Centralmente, la guerra de África se libró bajo el signo del honor, tropo privilegiado del discurso aristocrático, cuyo significado, sin embargo, se rese- mantizó en el siglo XIX convirtiéndose en atributo de la nación a la vez que del individuo. «El patriotismo -nos recuerda James Bowman- en su sentido moderno dependía de la idea de que la nación entera era un solo grupo de honor». 29Por lo tanto, los parlamentos sobre el honor español parecen ser requisitos de este teatro patriótico. Así, por citar un ejemplo de los que abundan en estas obras, vemos en Los moros del Riff que el tropo del honor de la nación, aunque reiterado a lo largo de la obra, se enuncia con gran fuerza y sentimiento en la arenga con la cual termina la obra, que pronuncia ante sus soldados el valiente héroe patriota y señorito, Rafael:
[Y] cuando el grito de guerra hiera el viento, no olvidemos que en África defendemos la honra de nuestra tierra.
Y así verán las naciones al admirar vuestros hechos, la nobleza en vuestros pechos, la fé en vuestros corazones; que en paz ó en lucha mortal limpio cual rayo del sol mantiene el pueblo español su claro honor nacional; y ardiendo en heróica [sic] saña rompe el silencio profundo para recordar al mundo antiguas glorias de España. 30
Aquí, Rafael pretende inspirar a sus hombres explicando el significado de la guerra en su multiplicidad de sentidos. La guerra no solamente supone la defensa del honor patrio, sino que, a su vez, revela los atributos morales y religiosos del pueblo español y el heroísmo de la tropa española en el campo de batalla. Vemos también que si la guerra es la manifestación de la nobleza, la fe y el coraje de los heroicos españoles, es a su vez la demostración ante el mundo de que España no ha caído de las alturas de su pretérita «gloria». Para Rafael la guerra reestablece el prestigio de la que había sido una nación «gloriosa». Así, prefigura clarividentemente la significación de la contienda que, una vez terminada, fue, de hecho, la manera en que se interpretó.
La conclusión -resume Álvarez Junco- era clara: los europeos debían comenzar a tomar a España en consideración de nuevo. «Éramos mirados con desden por la Europa, que olvida con facilidad las altas prendas de la raza española»; pero el valor demostrado en Marruecos por nuestros soldados, a la par que la inteligencia de sus generales, «son cosas que justamente deben fijar las miradas de la Europa en la noble España, en la nación que resucita fuerte y poderosa de un gran letargo». El mundo sabe ahora que «las hojas de Toledo y los brazos españoles conservan su antiguo temple» y desde hoy «seremos apreciados en lo que valemos». 31
El honor humillado y agraviado se concretiza escénicamente en torno al más importante símbolo de la patria, la bandera, reduplicándose en escena la «causa» que había llevado a la guerra, el ultraje del pabellón (¡Españoles, A Marruecos! y El pabellón español en Africa) . Isidro Rodríguez, en ¡Españoles, A Marruecos !, le explica de una manera clara y contundente al enemigo marroquí, Omar, que acaba de ser capturado en una batalla, la relación que existe entre la bandera y la presencia de los españoles en territorio africano:
¿Sabes á qué hemos venido aquí los españoles? Hemos venido á volver por nuestra honra mancillada; hemos venido á enaltecer nuestro pabellón ultrajado. Once siglos hace que prevalidos de una traición, tus ascendientes acorralaron á los nuestros en un rincón de Asturias [...] Pues bien [...] ahora los hijos de aquellos héroes, vencidos aunque no domados, ahora vienen para humillar vuestra arrogancia en estos áridos arenales, que fueron vuestra cuna, y serán vuestro sepulcro. 32
Rearticulando el discurso político probélico, estas obras tienden a justificar la invasión de Marruecos no solamente por el agravio a la bandera, sino, también, por razones históricas, concretamente la conquista musulmana de la península ibérica. No deja de ser curiosa -por su evidente y esperpéntica manipulación de la historia- la explicación que le da Isidro a Omar en tanto que parece desaparecer de ella el importante hecho de que los árabes habían sido expulsados de España hacía ya siglos. El que Isidro borre los tres siglos y medio que median entre el final de la «Reconquista» y el presente momento de la guerra sirve para (re)presentar la guerra como la lógica continuación del acontecimiento que era el más antiguo de los mitos fundacionales de la nación. De hecho, lo que resuena en la exposición de Isidro es una línea de argumentación probélica que Castelar, por ejemplo, había avanzado: «Desde los primeros tiempos de la reconquista, el pensamiento de lavar con sangre africana la afrenta del Guadalete flota sobre la frente de nuestros héroes». 33
En tanto que en estas obras la restauración del honor patrio se focaliza en la bandera, se limpia la «honra mancillada» escenificando batallas que culminan cuando los soldados españoles arrancan la bandera marroquí y la suplantan con el pabellón español. Así, en ¡Españoles, A Marruecos! los Cazadores de Madrid clavan el pendón de Castilla, mientras Isidro proclama «¡Compañeros! ¡Viva España!», 34a lo que la muchedumbre que ahora ocupa todo el escenario le replica «¡Viva!». Entonces se cierra el telón, con un multitudinario coro de vítores.
Cabe imaginarse que el deseado efecto de este espectacular final fuera que el público se uniera en unísono al vitoreo que provenía del escenario. El pabellón español en Africa , también, culmina en una batalla, pero, a diferencia de ¡Españoles, A Marruecos !, esta tiene lugar en el fondo del escenario, funcionando a modo de trasfondo de la acción de la escena, que se lleva a cabo en el proscenio en el cual se enarbolan los símbolos de la nación, es decir, de las banderas y los pendones regionales. En la acotación leemos las direcciones para la composición y la acción de esta espectacularmente singular escena:
Empiezan á desfilar al son de marcha á paso regular tercios del ejército español [...]. Siguen los heridos de la batalla; los moros prisioneros sin ligaduras de ninguna clase; los musulmanes rendidos con sus pendones arrollados; el cuerpo diplomático de las naciones diversas y los soldados de la armada con sus gefes [sic]. Llevarán los marroquíes sobre bandejas los atributos del Blasón Nacional, y por último, irá sobre una carroza tirada por árabes el Pabellón Español, que será restablecido en su lugar por los que le derribaron. En este momento sonará la Marcha Real, y se presentarán las armas por el ejército colocado á uno y otro lado. Sonará el cañón y se darán tres vivas: uno al Pabellón Español, otro á la Reina, otro al Ejército. 35
Está bien claro que en esta escena prima la espectacularidad del pendón enarbolado y del desfile de «patriotas», que han devuelto el honor a la patria, sobre cualquier tipo de verosimilitud, ya que cuando se publicó el texto aún no había acontecido ni la primera importante batalla de la guerra (Tetuán, en febrero de 1860), ni mucho menos había ganado la contienda España. La falta de realismo es tal que su autor incluso inventa una batalla naval que nunca tuvo lugar. Y, evidentemente, el espectáculo final funciona de modo performativo ya que, una vez más, se le invita al espectador a que participe en la espectaculari- dad del patriotismo. 36
El que se represente el «amor a la patria» por medio de acciones que desagravian a la bandera, junto con escenas en las cuales el pabellón nacional o regional ondea triunfalmente en el escenario, nos propone que el patriotismo es un sentimiento que ha de expresarse en el hacer, en la acción. Habría que añadir que en el discurso patriótico lo que distingue al patriota de los demás es su disposición a morir heroicamente por su patria gloriosa. Y si las obras despliegan una galería de patriotas, no obvian, sin embargo, el tema del sacrificio humano que supone la guerra, que se plantea por lo general en sus inicios. Esta espinosa temática se plasma en el dilema que sienten algunos personajes secundarios al sopesar si deberían o no ser cómplices de una guerra cuya consecuencia acarrea la muerte. Por lo general, son los familiares y seres allegados a los soldados -en particular las madres- quienes se enfrentan a esta problemática y expresan inicialmente la oposición a que sus seres queridos vayan a la guerra. Pero el dilema es de poca duración, ya que casi inmediatamente otros personajes los convencen de que no impidan el alistamiento de sus seres queridos en la contienda. El argumento de los personajes probélicos se fundamenta en la convicción de que es una guerra necesaria a la vez que justa. Una vez superados los obstáculos iniciales, el patriotismo de los jóvenes se manifiesta en su entusiasmo guerrero, mientras que el de los viejos, padres y enamoradas radica en que dan a los incipientes patriotas permiso y, a menudo, su bendición para que hagan la guerra. Incluso nuestros tres patrióticos dramaturgos involucran en la contienda a personajes excluidos de las fuerzas militares por su sexo y/o edad (madres, padres, novias), transportándolos al escenario de la guerra, en donde vemos a las mujeres, por ejemplo, cuidando de sus hijos-soldados o acompañando a la tropa ejerciendo el papel de cantineras. En una de las obras un patriótico padre, a pesar de su avanzada edad, se reúne con su hijo en las filas del ejército y combaten juntos.
Читать дальше