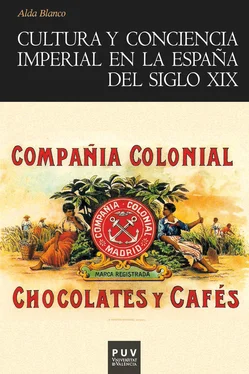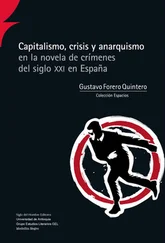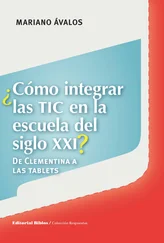Las obras de teatro que comentaremos más adelante en este capítulo apoyan en gran medida las conclusiones de Lécuyer y Serrano acerca del corte aristocrático de la guerra en cuanto que en ellas predomina el tema del «honor» que, como bien sabemos, es uno de los tropos centrales del discurso aristocrático. Sin embargo, también veremos que aparecen en ellas temas y tropos vinculados a la modernidad que ponen de manifiesto que no todo fue cuestión de honor en esta contienda. Así, se podría argumentar que durante esta época España era una sociedad en transición en la que se estaba llevando a cabo la Ley Madoz de desamortización, se empezaba a desarrollar la industria y se comenzaba a construir, mayormente con capital extranjero, la infraestructura requerida para sustentar la expansión industrial española y sus relaciones comerciales dentro y fuera de España, los tradicionales índices con los cuales se mide la modernización de un país y que sirven a modo de hitos en la narrativa de la modernidad. En este momento de transición coexistían dos tipos de formaciones económicas, sociales y discursivas en que la modernidad se perfilaba de modo emergente. Al ser las épocas de transición, entre otras cosas, momentos privilegiados que revelan las tensiones ideológicas entre idearios dominantes y emergentes, querría proponer aquí que la producción teatral que surgió a raíz de la Guerra de África nos permite reflexionar sobre la compleja problemática de la «modernidad» en la España de medio siglo que, como veremos en este capítulo, estaba vinculada al pensamiento colonialista.
*
Si bien todos los sectores políticos apoyaron la guerra, los razonamientos esgrimidos para emprenderla variaron. Así, para los grupos conservadores, moderados y neocatólicos era principalmente un asunto de honor, una guerra de desagravio cuya finalidad era la de «limpiar» el honor de la patria que había sido «mancillado» por el reino de Marruecos. Por tanto, el discurso probélico tradicionalista intentó contener la guerra dentro del marco discursivo del honor argumentando desde, por ejemplo, las páginas de El Estado , diario de tendencia moderada, que: «La España no va hoy a Marruecos con otro objeto que el de vengar los insultos recibidos de los rifeños, por medio de un castigo fuerte y asegurar y robustecer nuestra posición del otro lado del Estrecho. A esto creemos debe limitarse el fin de nuestra expedición». 13
Los liberales, los demócratas e incluso los progresistas dieron su respaldo a la guerra esgrimiendo en principio los mismos argumentos que los tradiciona- listas, pero sin embargo para estos grupos la guerra era, también, el necesario preludio a la conquista y colonización de Marruecos que, según ellos, constituía una de las vías de acceso a su tan deseada modernidad. La estrecha relación entre la modernidad y el colonialismo se vislumbra en las páginas de La Discusión , diario demócrata en el cual escribía Pi i Margall, de este modo:
En el Mediodía, la Providencia llama a los pueblos a la ardua tarea, a la gran obra de civilizar a las razas oprimidas por larga servidumbre. Y mientras eso sucede en la esfera de la política, en la esfera de la ciencia se ve que se acerca el día de la libertad, el día del derecho. [.] El comercio une a los pueblos. El telégrafo eléctrico y el camino de hierro enlazan las fronteras, reúnen a los pueblos. [...] El espíritu del siglo triunfará siempre. 14
Aquí la modernización tecnológica como elemento material y tangible de la modernidad une, en lo que hemos de suponer es una relación colonial, a los pueblos civilizadores con los que han sido civilizados por ellos. La colonia y la metrópoli quedan así enlazadas bajo el signo del progreso, una de las nociones clave de la época moderna. Desde la tribuna de La Iberia , diario progresista, se oye esta contundente demanda: «Queremos que haya conquista, y si en esto ven los ministeriales un acto de oposición, tanto peor para ellos y tanto peor para el ministerio, porque ése es el interés del país, ése su deseo». 15
La notable discrepancia acerca de los objetivos de la guerra suscitó, pues, una importante polémica que enfrentó a los tradicionalistas con los liberales demócratas; polémica en la que se debatía una de las múltiples maneras de acceder a la modernidad para un país que, como bien sabemos, se asomaba paulatina y tenuemente a ella en sus décadas centrales.
¿Colonizar o no colonizar Marruecos? Estos fueron los términos de este singular debate en que se jugaba, pues, una visión del porvenir cuando España entraba en la modernidad.
*
Repasemos brevemente el incidente que ofendió al Gobierno español y lo llevó a emprender la guerra contra el reino marroquí. Desde la conquista de Melilla en 1497 y la anexión de Ceuta en 1580 la relación entre estas plazas españolas, que servían como establecimientos penales, puestos pesqueros y centros de contrabando, y sus vecinos marroquíes estuvo marcada por las agresiones. Así, por ejemplo, un buen día de 1859 una partida de marroquíes atacó a un destacamento de la guarnición de Ceuta derribando y destruyendo unos de los postes fronterizos que lucía el escudo de España. Al interpretarse este suceso como una afrenta al honor de la nación, el cónsul español en Tánger exigió al ministro del sultán que «obligara al bajá de las provincias a colocar las armas de España en el lugar que tenían cuando fueron derribadas y hacerlas saludar por sus soldados, ejecutando ante la guarnición española a los causantes de la acción y reconociendo el derecho a España a levantar en el campo de Ceuta las fortificaciones que creyera necesarias». 16Después de una larga serie de negociaciones, ni españoles ni marroquíes lograron ponerse de acuerdo, lo que suscitó que el 22 de octubre de 1859 el presidente del consejo de ministros, Leopoldo O’Donnell, declarara la guerra al reino de Marruecos en el Parlamento con las siguientes palabras:
No nos lleva un espíritu de conquista; no vamos a África a atacar los intereses de la Europa, no; ningún pensamiento de esta clase nos preocupa; vamos a lavar nuestra honra, a exigir garantías para lo futuro; vamos a exigir de los marroquíes la indemnización de los sacrificios que la nación ha hecho; vamos en una palabra, con las armas en la mano, a pedir la satisfacción de los agravios hechos a nuestro Pabellón. Nadie puede tacharnos de ambiciosos; nadie tiene derecho a quejarse de nuestra conducta. 17
En esta declaración de guerra O’Donnell expone los objetivos de la guerra utilizando una retórica patriótica probélica en la cual el tropo del honor -representado por el pabellón- ocupa un lugar privilegiado y cuya función discursiva era la de movilizar a la nación, como veremos en las páginas que siguen. A su vez, evoca la figura del pabellón, ahora como símbolo de la nación humillada que, como tal, se ve forzada a tomar las armas para restaurar su honor. Asimismo, O’Donnell utiliza su aparición ante el Parlamento para asentar que el objetivo de la guerra no es la conquista de Marruecos, sino más bien el desagravio, argumento con el cual intenta zanjar el debate sobre la posible conquista y colonización de Marruecos, a la vez que pretende acallar las voces que clamaban que la guerra era el paso necesario en el proyecto «civilizador» de África. Y en tanto que la guerra se iba a librar en el escenario internacional de las relaciones imperiales dominadas por Inglaterra y Francia, O’Donnell defiende ante Europa (principalmente Inglaterra y Francia) la incursión española, alegando que el interés español en Marruecos no está movido ni por la ambición -léase ambición imperial- ni por el deseo de enfrentarse en ese territorio con los ingleses, que patrullaban las costas marroquíes desde su colonia en Gibraltar, ni con los franceses, que para entonces ya habían invadido, conquistado y ocupado Argel.
Читать дальше