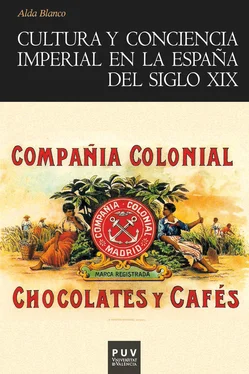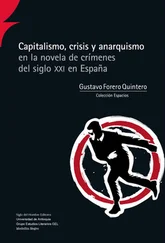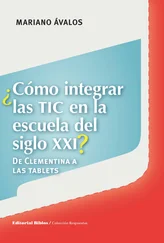Si la parcial pérdida de las colonias de ultramar americanas entre 1810 y 1824 y la definitiva pérdida del imperio en 1898 no produjeron un corpus literario, 18la breve guerra de África (octubre1859-abril 1860) suscitó gran actividad cultural, no solamente en todos los géneros literarios (crónicas, cancioneros, teatro, novela y poesía), sino también en las artes visuales (pintura, fotografía y grabados). 19De entrada habría que subrayar que en gran medida los textos se produjeron con el explícito fin «patriótico» -o propagandístico, según se mire- de exaltar una guerra, que desde el comienzo y durante su corta duración se representó como nada menos que una epopeya a la par con la Reconquista y el descubrimiento del Nuevo Mundo; sus batallas se igualaban a las «gloriosas» de antaño como Numancia, Sagunto, las Navas de Tolosa y Lepanto. No eran estas representaciones el producto de imaginaciones fantasiosas, sino que, según explica García Balañá, desde los comienzos de la contienda se desarrolló un proceso de «construcción mítica» de esta que continuaría hasta después de su finalización, porque fue «una guerra abiertamente popular». 20Toda España se involucró en ella de una manera u otra. Incluso la Real Academia de la Lengua, cuyo objetivo principal es, como bien sabemos, «fijar, limpiar y dar esplendor» a la lengua sin ensuciarse de política, se tornó patriótica convocando un concurso para premiar la mejor composición poética escrita sobre la guerra, premio que ganó Joaquín José Cervino con su poema «La nueva guerra púnica o España en Marruecos». Y dado que entre los muchos actos patrióticos que se organizaron en torno a ella también se incluía la recaudación de fondos para sustentarla, encontramos que en el ámbito de la cultura muchas de las obras de teatro que se pusieron en escena con la temática de la guerra fueron representaciones benéficas. En el terreno de la narrativa, por ejemplo, Fernán Caballero no solamente escribió una novelita acerca de la guerra, Deudas pagadas , sino que además destinó «el producto de su venta á los inutilizados en África». 21
El mundo del teatro se unió al fervor patriótico que suscitó la guerra. Como punto de entrada al análisis de las obras de teatro que veremos a lo largo de estas páginas, habría que notar que la producción teatral patriótica compartía una series de rasgos característicos: la representación de los tropos del discurso político que se habían utilizado para justificarla y legitimizarla; la escenificación de batallas reales o imaginadas para que su público se sintiera partícipe de los acontecimientos que estaban teniendo lugar en un remoto lugar en la otra orilla del estrecho de Gibraltar del cual se sabía poco, y la espectacularidad visual elaborada con grandes movimientos de escena. Estas estrategias de representación eran idénticas a las que pusieron en funcionamiento los periodistas de guerra, tales como Pedro Antonio de Alarcón y Gaspar Núñez de Arce, cuyas crónicas contaban detalladamente las batallas y las escaramuzas que habían acontecido. 22Si bien la exaltación del sentimiento patriótico era claramente el deseado fin, tanto del teatro como de las crónicas de guerra, habría que resaltar, sin embargo, que en cuanto a su recepción existe una diferencia clave entre estas dos prácticas culturales que hacía que el teatro fuera una de las más poderosas y efectivas maneras de promoverla. La representación teatral, que según Margaret Wilkerson «proporciona la oportunidad para que una comunidad se junte y reflexione acerca de sí misma», se prestaba a que el patriotismo se experimentase como emoción colectiva y compartida, mientras que el texto escrito era generalmente de lectura individual -si no solitaria-. 23Así, las representaciones teatrales funcionaban de modo análogo a los actos de habla performativos, en tanto que, además de «representar» el patriotismo de este o aquel personaje, «hacían» patriotismo en el propio escenario. 24El teatro como espacio físico, texto y de representación, por lo tanto, proveía a los espectadores con lo que podríamos llamar un contexto performativo en el cual ellos mismos podían involucrarse en el acto de habla, «actuando» y desempeñando el papel de patriotas, por muy lejos que se encontraran del teatro de operaciones militares. No ha de extrañarnos, pues, que proliferara el teatro durante la guerra de África, ya que era la práctica cultural idónea para fomentar el patriotismo en cuanto que durante algunas horas los ciudadanos de la nación podían convertirse en patriotas. Podríamos incluso sugerir que el teatro patriótico, a pesar de presentarse en ámbitos comerciales, funcionaba de igual modo que las manifestaciones patrióticas que tuvieron lugar en las calles de Barcelona, a saber, para celebrar la guerra. 25
Los escenarios madrileños rápidamente se convirtieron en manifestaciones del patriotismo probélico, nutridos de la amplia cobertura que se hizo de la guerra en la prensa, donde se publicaban artículos firmados, entre otros, por Alar- cón, cuyas crónicas aparecieron entre diciembre de 1859 y finales de marzo de 1860. Estas crónicas, que contaban sus experiencias bélicas y sus observaciones de la guerra, fueron recogidas y publicadas una vez terminada la contienda en su Diario de un testigo de la guerra de Africa (1860), el máximo exponente de la «escritura de guerra» que produjo la contienda. 26Hacia finales de noviembre de 1859 -a un escaso mes de la declaración de guerra de O’Donnell- se representaron en los escenarios madrileños por lo menos tres obras: ¡Españoles, A Marruecos! , de Diego Segura [Teatro de Novedades]; Los moros del Riff de Carlos Peña-Rubia y Tello [Teatro del Príncipe], y ¡Santiago y a ellos! , de Luis de Eguilaz [Teatro del Circo]. Y en los últimos días de diciembre se publicaba un texto de una obra que nunca fue puesta en escena, El pabellón español en Africa , de José Martínez Rives. Obviamente escritas y escenificadas con gran prisa, estas obras son, al igual que todo el teatro de la guerra, de «escasa calidad», según la valoración que hace de ellas Tomás García Figueras. 27Este parece recoger la opinión de la crítica teatral de la época, si nos guiamos por el disgusto que registra Carlos Peña-Rubia y Tello en su nota introductoria a Los moros del Riff , en la que se queja de las malas reseñas que ha recibido por parte de la crítica, que piensa la ha juzgado sin tomar en cuenta que «se ha escrito en el corto espacio de cinco días, con el único objeto de celebrar en el coliseo del Príncipe un beneficio á favor de la guerra de Marruecos». 28Aunque de hecho son indudablemente de mejor calidad otros textos de la contienda -como, por ejemplo, las crónicas de Alarcón y Núñez de Arce-, las obras de teatro que discutiré a continuación merecen nuestra atención por ser importantes -y fascinantes- documentos ideológicos que registran con gran claridad los tropos alrededor de los cuales se organizó, propagandizó y se llevó a cabo la contienda. También es importante su performatividad, es decir, la manera en que se escenificaban los tropos para que el público pudiese también «representar» y «actuar» el patriotismo dentro y fuera del teatro, aspecto que hacía el tan necesario trabajo ideológico de propagandizar la guerra.
Centraré mi análisis en tres obras que considero son emblemáticas de la producción dramática acerca de la guerra: la de Martínez Rives, El pabellón español en Africa ; la de Peña-Rubia y Tello, Los moros del Riff , y la de Segura, ¡Españoles, A Marruecos! Son emblemáticas en cuanto que en ellas encontramos la puesta en escena de los principales tropos que sirvieron para justificar y llevar a cabo la expedición bélica: el honor y la civilización como pilares del discurso probélico. La escenificación de estos tropos se llevaba a cabo de dos maneras: a la vez que eran enunciados en los parlamentos, se plasmaban en las acciones escénicas.
Читать дальше