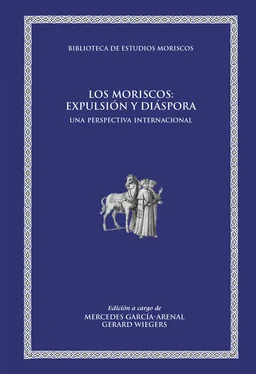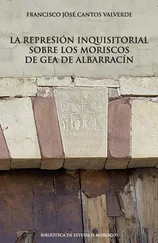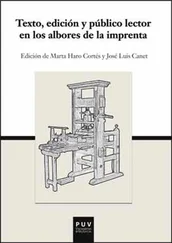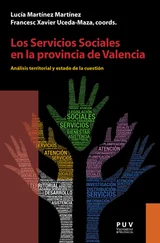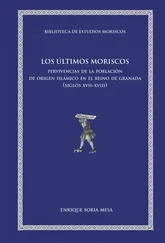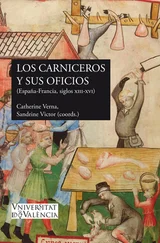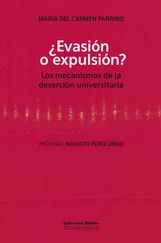La segunda secuencia afectó lógicamente a los moriscos de Andalucía, del reino de Murcia y de Hornachos. Lógicamente porque constituían a veces comunidades importantes como la de Sevilla, la mayor de España con sus 7.500 individuos y porque buena parte vivía no lejos de las costas mediterráneas o atlánticas próximas al Norte de África. 11El caso peculiar de Hornachos es ilustrativo de las preocupaciones del monarca y de sus consejeros. Hornachos es un pueblo del sur de Extremadura cuya población, alrededor de 4.500 habitantes, era casi exclusivamente morisca y tenía fama de ser irreductible. 12
El decreto es firmado por Felipe III el 9 de diciembre de 1609 y pregonado en Sevilla el 17 de enero de 1610 y en Murcia al día siguiente. Se debe aplicar a todos los moriscos salvo a los esclavos. El documento insiste mucho sobre el peligro representado por hombres y mujeres que conspiran continuamente. Los moriscos disponen de 30 días para irse. Los expulsados toman el camino de los puertos de Sevilla, Málaga o Cartagena en función de la proximidad de sus lugares de residencia. De Sevilla salieron a partir del 27 de enero gran parte de los de la Andalucía occidental y de los hornacheros; de Málaga principalmente los de la zona de Jaén, de Granada y del sur de Córdoba; y de Cartagena los del reino de Murcia. Sabemos así que los moriscos del pueblo cordobés de Priego hicieron el camino hasta Málaga, unos 80 kilómetros en cuatro días, con etapas en Iznajar, Archidona y Casabermeja, y los de Montilla recorrieron los 100 kilómetros que le separaban de Málaga en cinco días pasando por Lucena, Benamejí, Antequera y la venta de Almenar. 13A finales de febrero las operaciones estaban terminadas en Sevilla y Málaga, a finales de marzo en Cartagena.
Según las cuentas de Henri Lapeyre más de 18.000 personas salieron de Sevilla, alrededor de 11.000 de Málaga y unos 6.500 de Cartagena en menos de tres meses. Pero la gran novedad en relación con la situación anterior de los moriscos valencianos fue la incertidumbre en cuanto a los lugares de destino de los exiliados. El bando del 9 de diciembre de 1609 no precisaba nada y lo lógico hubiera sido un trayecto corto hasta las costas marroquíes o del Magreb central. De hecho una parte al menos de los 18.000 moriscos embarcados en Sevilla llegaron a Ceuta y a Tánger. Sin embargo los debates acerca de la suerte reservada a los niños, ya existentes en el caso de los valencianos pero sin consecuencias sobre el camino seguido, introdujeron mucha confusión en Andalucía. El marques de San Germán, responsable de las operaciones, recibió la orden de imponer a los moriscos ir a países cristianos si querían llevar a sus hijos de menos de siete años. Todos los documentos concuerdan: sobre la base de un manuscrito de la Biblioteca Nacional de Madrid, Henri Lapeyre establece una lista de 37 navíos que transportan cerca de 10.000 personas desde Sevilla hasta Marsella. 14A pesar de estas indicaciones podemos suponer que en bastantes casos los moriscos pagaron a los patronos de los barcos para cambiar de rumbo y desembarcar en las costas de Berbería. Pero Pierre Santoni ha encontrado en la documentación marsellesa huella de una gran cantidad de barcos procedentes de Sevilla, Málaga o Cartagena que entran en la ciudad provenzal principalmente en marzo y abril de 1610. 15
Los moriscos andaluces y murcianos haciendo etapa en Francia pronto pudieron encontrar muchos moriscos castellanos que atravesaron el Pirineo entre febrero y abril de 1610. Venían de Toledo, de Ocaña, de Madrid, de Alcalá de Henares, de Guadalajara, de Pastrana, de Segovia, de Valladolid y otros lugares. Sus movimientos tenían como origen la cédula del 28 de diciembre de 1609 que no era un decreto de expulsión semejante a los textos anteriores aplicables a los moriscos valencianos y a los andaluces, murcianos y hornacheros, este último, recordémoslo, el 9 de diciembre, o sea 19 días antes solamente al decreto aplicable a los castellanos (Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, Extremadura y la Mancha según el texto). No se conoce todavía hoy el por qué de una medida tan original pero se pueden hacer dos comentarios al respecto. Primero, si la Corona tenía como objetivo la expulsión de todos los moriscos, toma su tiempo queriendo prevenir cualquier complicación y se adapta a todas las situaciones. La cédula del 28 de diciembre significa a la vez continuar las operaciones de alejamiento de los moriscos y evitar su concentración en las costas mediterráneas, quizás por miedo al fomento de revuelta, quizás por falta de medios. El pretexto es la agitación de los moriscos castellanos que, al conocer la suerte reservada a los valencianos, estaban convencidos de que su turno llegaría y que estaban vendiendo bienes para partir no desprovistos. Cervantes hace decir a Ricote en el capitulo LIV de la segunda parte del Quijote... «bien vi y vieron todos nuestros ancianos que aquellos pregones no eran sólo amenazas, como algunos decían, sino verdaderas leyes que se había de poner en ejecución, a su determinado tiempo».
El texto del decreto es un modelo de montaje propagandístico porque se trata de insistir sobre la benevolencia del monarca permitiendo a los moriscos disponer de sus bienes muebles y semovientes. En realidad lo que se explica en 20 líneas estaba ya otorgado y dicho en 3 líneas en el edicto de expulsión de los andaluces. Quedan dos disposiciones originales, una explicitada en un añadido después de la fecha y otra implícita. La primera es la interdicción de trasladarse a la provincia de Andalucía o a los reinos de Granada, Murcia, Valencia o Aragón. Siendo impensable la vía de Portugal en aquel tiempo de unión de Coronas, quedaba como única opción el camino de Francia. La segunda es la posibilidad que tienen los interesados en elegir («que ninguno viva en mis reinos contra su voluntad») entre exiliarse o mantenerse. Esta cédula tiene mucho parentesco con los decretos de conversión/expulsión de los mudéjares de Castilla de 1502 y de Aragón de 1525 incluida la limitación de la salida por tierras del norte de la península Ibérica.
Fueron, pues, numerosos los moriscos castellanos que se dirigieron hacia el Pirineo. Fueron controlados en el camino, principalmente en Burgos donde fueron registradas según el conde de Salazar, comisario de la operación, casi 17.000 personas. Una vez entrados en Francia por Hendaya la inmensa mayoría cruzó el sur del país para luego ganar un puerto del Languedoc o de Provenza. El flujo cesó a finales de abril 1610 cuando Felipe III decidió hacer cerrar la frontera por temer a una posible colusión entre franceses y moriscos.
Sin embargo, la letra de la cédula no fue del todo respetada por las propias autoridades. El cierre de la frontera francesa en abril de 1610 obligaba a encontrar una solución de recambio para los moriscos candidatos a la salida y todavía presentes en Castilla. En esta situación se encontraban sobre todo moriscos de la Mancha y de Extremadura. Se decidió habilitar otra vez el puerto de Cartagena libre de expulsos después de la partida el 22 de marzo de los últimos moriscos murcianos. La documentación sobre este apartado es parca, pero el cronista Francisco Casales, generalmente muy fidedigno, habla de 15.189 salidas entre el 26 de abril de 1610 y el 16 de agosto de 1611. 16
Este largo periodo plantea muchos problemas porque es difícil separar el exilio voluntario, consecuencia de las disposiciones del 28 de enero 1610, de las expulsiones posteriores al decreto del 10 de julio del mismo año ordenando la salida de los reinos de Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, Extremadura y la Mancha de todos los moriscos «granadinos, valencianos y aragoneses... así hombres, como mujeres y niños». Si algunas categorías sobre las cuales volveré estaban expresamente exceptuadas, no figuraban entre ellas los «mudéjares antiguos», término que designaba a los mudéjares asentados en Castilla ya en la Edad Media. Estos se encontraban en una situación ambigua mientras sus convecinos granadinos –los descendientes de los deportados del reino de Granada en 1569-1570– y los valencianos y aragoneses refugiados en Castilla no podían quedarse. Ahora bien, la explotación de documentos inéditos por Jorge Gil Herrera permite resolver gran parte de las dudas. 17Constata que del total –65.745,102 maravedís– incautado a los moriscos de Castilla en Cartagena, 57.764,997 maravedís, es decir cerca de 88% del conjunto, fue registrado a los moriscos que se presentaron antes del decreto de expulsión del 10 de julio de 1610. Así, pocos salieron después de esta fecha.
Читать дальше