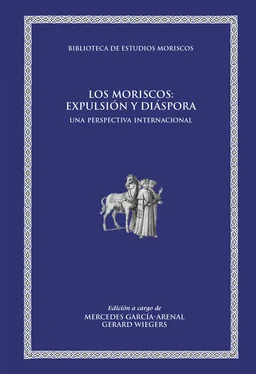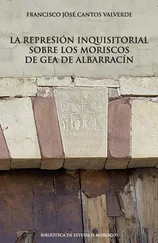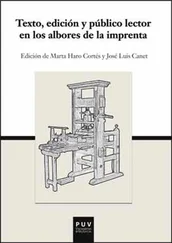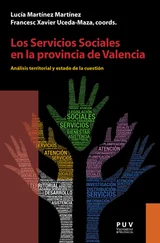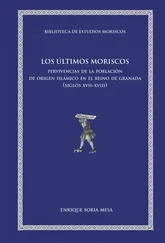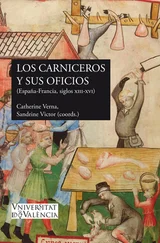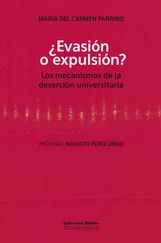El corso era el recurso que utilizaban defensivamente estos países que no tenían armada y cuyos puertos en su mayor parte (Mazagán, Tánger, Ceuta, Melilla, el Peñón de Vélez, Orán, la Goleta) estaban ocupados por portugueses o españoles. Precisamente la expulsión de los moriscos coincidió, en 1610, con la ocupación española del puerto marroquí de Larache. La inserción de los moriscos en las estructuras defensivas y en los ejércitos norteafricanos, sobre todo en cuerpos de artillería, fue una característica general. Los moriscos, amparados por los poderes políticos de estas regiones, también se instalaron en las capitales y en las ciudades que dichos poderes controlaban, en el entorno del sultán o de los beys otomanos, a su amparo y desempeñando cargos administrativos, de traductores, comerciantes, artesanos, etc., con propiedades agrícolas en el entorno de la ciudad. En general, participaron en la importante vida cosmopolita de los puertos mediterráneos de los siglos XVI y XVII, junto con otros grupos de musulmanes y judíos, también de origen europeo. Estas ciudades, aunque de habla mayoritariamente árabe, eran políglotas. En ellas se hablaba turco, beréber y una mezcla de todas las lenguas de los países mediterráneos, dado el elevado número de comerciantes y de cautivos. Los moriscos contribuyeron a esta poliglosia, y el español pasó a ser omnipresente en las ciudades del Magreb y, en particular, en Marruecos. Bajo el control y amparo de las autoridades políticas, los moriscos ocuparon extensiones agrícolas en los valles y deltas magrebíes, siempre en la cercanía de las ciudades.
Generalmente se instalaban en las propias comunidades, aunque amparados por el poder político (sobre todo en los territorios otomanos), donde servían como instrumento económico para los poderes, otras veces al margen de la sociedad mayoritaria, en la cual constituían un cuerpo extraño que ponía en duda su condición de verdaderos musulmanes. Cabe preguntarse hasta qué punto estas comunidades que habían sido moldeadas por la marginalidad y la clandestinidad en su vida en la Península podían ahora pasar fácilmente a formar parte de la sociedad mayoritaria. De hecho, no fue así. Muchos intentaron volver a España o buscar refugio en las plazas españolas, como Ceuta, Melilla, Tánger u Orán, incluso al precio de ser reducidos a la esclavitud. Algunos trataron de instalarse en otros territorios dependientes de la Corona española, como Sicilia, o permanecer en Francia en su camino al exilio (El Alaoui). Sabemos de muchos que murieron por ser buenos cristianos y proclamarlo o por negarse a ser circuncidados. Los moriscos se agruparon a menudo, tanto en sus lugares de instalación como en sus profesiones, con otros grupos periféricos de la sociedad, como los llamados «renegados» (cautivos europeos convertidos al Islam) y los judíos de origen hispánico con quienes compartían el idioma y características culturales, precisamente, hispánicas. Los tres grupos se dedicaban al corso: los dos primeros a ser soldados del corso, al armamento y bastimento de naves; el tercero, a los rescates de cautivos y al comercio. Pero una gran mayoría se dedicó a aquello que les había sido característico en España: a la agricultura de regadío y a las huertas, implantando los cultivos y las técnicas de labor por las que habían destacado en su antigua patria; a oficios artesanales, tales como las industrias de paños y seda, de fabricación de armas de fuego y a las artes de la construcción.
Si atendemos, como dijimos más arriba, a las cuestiones desarrolladas por los estudios de la diáspora judeo-conversa, vemos que ésta se entiende no sólo como una «dispersión» sino como una población migrante que mantiene un lazo con una tierra de origen y el sentimiento de un destino común. Así es como, por ejemplo, la integración de los judeoconversos, y más aún de los marranos, a la diáspora sefardí, ha dado lugar a una amplia bibliografía. Por eso, en esta segunda parte del libro, atendemos a cuestiones que han sido objeto de estudios profundos en el caso de la diáspora judeo-conversa pero que cuentan con muy escasa bibliografía en el caso morisco. Así (Bernabé Pons y Gil) las redes familiares y profesionales que unían los núcleos moriscos españoles con las comunidades moriscas o «andalusíes» en el exilio, la circulación de los individuos, de los bienes y de las ideas (el milenarismo por ejemplo) y las construcciones imaginarias (Nabil Mouline) o el mantenido esfuerzo de polémica religiosa exigido por una reeducación religiosa de los moriscos exiliados no suficientemente islamizados y necesitados de un nuevo proceso de confesionalización (Wiegers). Igualmente atendemos de una manera que arroja resultados muy novedosos en lo que a moriscos se refiere (aunque se ha hecho extensivamente sobre judeo-conversos) a cuestiones tales como las consecuencias de su emigración al Norte de África sobre las estructuras socioeconómicas locales, el papel «político» de la élite morisca (Mouline, Villanueva, Missoum). O el papel de la presión morisca en determinadas tendencias de la política exterior de los países de acogida, como es el caso de los tratados establecidos con los holandeses propiciados por moriscos (García-Arenal, Krstic). También se atiende a la permanencia de una cultura y de prácticas sociales (la endogamia por ejemplo) específicas, el lenguaje y la literatura del exilio o bien el proceso de asimilación y mimetismo que plantea complejas cuestiones sociales y culturales. En este proceso de inserción en la sociedad de acogida es en donde radican quizá las mayores diferencias: los moriscos eran en un porcentaje y en un grado difícil de determinar, musulmanes, y otro porcentaje se «reislamizó» por virtud de la Expulsión. Se convirtieron en «nuevos musulmanes» en un proceso de confesionalización no muy diferente al de los «judíos nuevos» de Ámsterdam o de Livorno. La hibridación que es el producto de la disensión y ambigüedad, y que se habían manifestado agudamente en la Península, aparecen también en el Norte de África. En cualquier caso, a finales del siglo de la Expulsión, su origen se había parcialmente borrado en la mayor parte de los países de acogida, mezclados con la población autóctona, salvo en el caso de una serie de linajes importantes y orgullosos de ostentar la nisba «al-Andalusí». Una serie de prácticas artesanales, constructivas, gastronómicas, lingüísticas importadas por ellos permanecieron en los países de acogida (Villanueva, Missoum). Otros muchos habían conseguido regresar a España y borrar allí la huella de su origen, una vez que, en el reinado de Felipe IV, los moriscos dejaron de ser considerados un problema (Tueller).
Hay mucho de nuevo en las aportaciones que aquí presentamos y no es pertinente reseñar todas ellas en esta introducción, que se alargaría innecesariamente. Sólo señalar algunas de ellas, que no sólo nos ilustran sobre la Expulsión y la diáspora en sí, sino también sobre la sociedad que las produjo y sobre las características de las comunidades moriscas. Efectivamente, la adaptación y las reacciones a la emigración nos informan de las características, tan variadas, de las poblaciones moriscas de la Península. Por lo pronto queda manifiesta la enorme diferencia existente entre diversas comunidades moriscas en cuanto a conocimientos islámicos además de características sociales, culturales, religiosas. Diversos estudios aquí incluidos (Bernabé-Gil, El Alaoui, García-Arenal) inciden en demostrar que, en los años anteriores a la Expulsión existían redes de moriscos que se dedicaban a sacar a sus congéneres fuera del país en las mejores condiciones posibles, generalmente a través de Francia, pero también a través de algunos puertos del Sur de España. Queda probado que la emigración morisca anterior a la Expulsión, a lo largo de 1608 y de la primera mitad de 1609, fue numéricamente nutrida y notablemente importante entre los más ricos. Estas salidas demuestran la existencia de una elite morisca, emprendedora, bien informada, con espíritu de empresa y con medios económicos que consiguió sacar a un porcentaje importante de moriscos. Este hecho obliga a revisar las cifras de los expulsados, como hace rigurosamente Bernard Vincent. La mayor parte de los integrantes de estas redes eran moriscos granadinos, que ya habían sufrido una deportación y tenían la experiencia de una expulsión, la de los moriscos del reino de Granada deportados a Castilla después de la Guerra de las Alpujarras, una especie de «ensayo general» para expulsados y para expulsadores. El peso de la Guerra de las Alpujarras es fundamental en el largo fraguado de la decisión de expulsar a los moriscos, y la conciencia de la actividad y beligerancia del contingente granadino, incluso una vez deportado a Castilla, explica que en un principio se decidiera expulsar ante todo, antes que a los valencianos, a los moriscos castellanos (Bernard Vincent).
Читать дальше