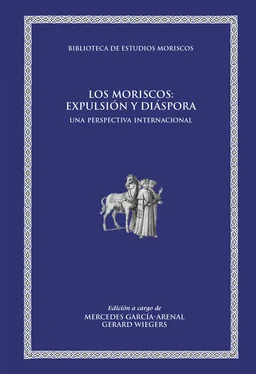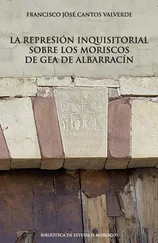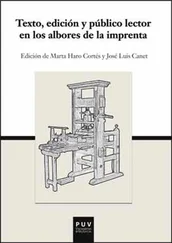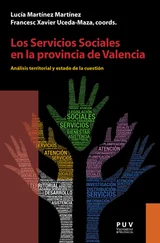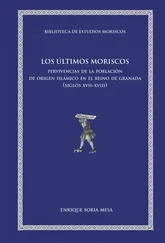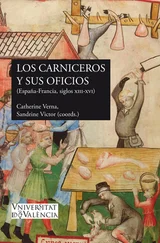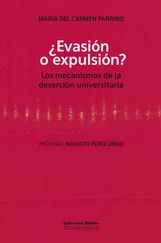Esta es la descripción, sobrecogedora y expresiva, de un testigo de la expulsión de los moriscos, Pedro Aznar Cardona. A pesar de estar escrita por un apologista y defensor de la misma creemos percibir cierta piedad, quizás mezclada con un sentimiento de maliciosa fruición, ante el espectáculo de los moriscos deportados saliendo de España. La expulsión vino a ser uno de esos espectáculos, una ejecución en el sentido literal, llamados a infundir admiración y aplauso por parte de los que pensaban como Cardona, pero también ejemplaridad y pavor ante algo que, una vez materializado, cuando ya no hay paso atrás, se revela como de proporciones impensadas, extremas. Quizá mayores que las buscadas y defendidas en consejos y juntas, llenas de problemas y complejidades, una medida que no se pensó en principio como «total» y que se defendió sobre la base de muy diversos argumentos, ninguno de los cuales era aplicable a la totalidad de las comunidades moriscas. Ese saludo cortés de los moriscos según avanzaban por el camino de la deportación a aquellos que contemplaban el espectáculo, «señores, queden con Dios», es quizá, el detalle más doloroso del relato. O quizá haya que leerlo en clave que la asemejara a la reacción del Cid ante la orden de su destierro: «Albricia, Álvar Fáñez, ca echados somos da tierra». 2
La Expulsión de los moriscos constituye un importante episodio de limpieza étnica, religiosa y política. Se nutrió de una ideología que creía firmemente que la libertad de palabra y religión era incompatible con el funcionamiento de una sociedad bien ordenada. Una ideología que primaba la uniformidad frente a la diversidad y que defendía la medida de la expulsión porque consideraba fracasados los procesos de completa asimilación cultural y de plena integración religiosa que decía perseguir. En palabras más contemporáneas, justificaba la expulsión por la producción continuada, por parte de los moriscos, de la diferencia cultural. No es sin embargo probable que la asimilación plena hubiera solucionado el problema ya que se trataba de una sociedad que todavía otorgaba especial relevancia a la limpieza de sangre , idea que tenía para entonces más de dos siglos de existencia y que había calado hondo en la sociedad cristianovieja. De hecho, esta obsesión con la limpieza de sangre partía de los grandes procesos de conversión masiva que se dieron en la Península a partir de finales del siglo XIV acabando con la existencia legal de una pluralidad de grupos religiosos, con fronteras claramente definidas, cuya existencia caracterizó a la Edad Media peninsular. La obsesión por la limpieza de sangre (que vino a hacerse casi inseparable de la ortodoxia religiosa) conllevaba el temor a la infiltración cultural, política, religiosa y social, temor que era igual o mayor que el sentimiento de fracaso ante la supuesta falta de integración. La preeminencia del miedo a la infiltración, a la contaminación que suponía la herencia de la culpa, de la mácula teológica, se hizo evidente al decretarse la expulsión de moriscos aunque probaran que eran buenos cristianos. El regreso inadvertido de muchos, la permanencia de otros en sus lugares de origen (de los que hablan Vincent y Tueller entre otros), demuestra que ni en lengua, traje, comportamiento social o religioso eran, en ocasiones, distinguibles de sus vecinos cristianos viejos, como lo prueba también que en ocasiones cristianos viejos se hicieran pasar por moriscos. No cabe duda de que el hecho de que unas gentes descendieran genealógicamente de musulmanes era el único argumento para una depuración que, según el discurso providencialista contemporáneo, era necesaria para evitar un castigo divino (Pulido). Pero aún así, sabemos relativamente poco de las causas por las que se tomó la decisión de la Expulsión: al menos, no siempre parecen causas suficientes o exclusivas, es decir, que atañeran solamente a los moriscos y no a otras minorías que nunca se expulsaron como los judeoconversos o los gitanos. Estamos condicionados, como a menudo nos sucede a los historiadores, por nuestro conocimiento del final, que nos conduce a pensar que ese final se desarrolló naturalmente desde los acontecimientos anteriores. Es el propio desenlace el que confiere retroactivamente consistencia de un todo orgánico a los hechos anteriores. Y al mismo tiempo es la catástrofe final la que hace palpable lo azaroso, lo contingente, de algunos hechos.
En lo que al libro que aquí presentamos se refiere, el testimonio de Aznar Cardona de los moriscos saliendo de la península puede significar el eje.
La primera parte del libro está dedicada a reflexionar y explicar cómo se llegó hasta este momento, el que describe el texto de Cardona citado. Quiénes fueron los protagonistas, cuál fue el debate, qué papel jugaron los diferentes actores del gobierno, de la iglesia católica, de las órdenes religiosas o el Vaticano. Cuál fue también el contexto, es decir, en qué momento se les expulsó, por qué entonces, en qué situación y –muy importante– qué marco internacional.
La segunda parte del libro está dedicada a seguir la pista de lo que pasó después de la Expulsión, es decir, a atender a la diáspora morisca en sus diferentes destinos en todo el orbe mediterráneo y considerar la Expulsión desde la perspectiva de las sociedades mediterráneas contemporáneas. El libro muestra hasta qué punto la cuestión morisca deja de ser un problema local, español. Dentro de nuestro deseo de situar la cuestión en un contexto amplio y complejo, ambas pares del libro contienen un capítulo dedicado a los judeoconversos. El primero (Pulido) analiza y considera las discusiones que distintos órganos de gobierno, incluido el Consejo de Estado, mantuvieron sobre la posibilidad y conveniencia de expulsar también a los cristianos de origen judío, y sobre qué argumentos defendían tal decisión, que nunca llegó a tomarse. El último capítulo del libro (Muchnik), casi a modo de conclusión, compara la expulsión y diáspora morisca con la judeo-conversa y considera la primera, la que aquí nos ocupa, en el marco y con los parámetros que se utilizan para los estudios de diásporas diversas. Esta comparación se ha hecho en muy pocas ocasiones, ya que el estudio de los judeoconversos y de los moriscos se ha realizado desde compartimentos y disciplinas académicas separadas. Pero se trata de dos minorías religiosas igualmente estigmatizadas por los estatutos de limpieza de sangre y sometidas a la represión inquisitorial, dos grupos cuyas prácticas sociales fueron fuertemente moldeadas por la clandestinidad y el proceso de marginalización. El análisis comparativo no ha ido, hasta ahora, mas allá, en buena medida debido a una sobreestimación de las diferencias, vistas a grandes rasgos y a menudo exageradas (como explica Muchnik), entre las dos comunidades. Unas diferencias que podrían explicar, junto con el contexto sociopolítico hispano de la época, tanto la inexistencia de rebeliones judeoconversas como el hecho de que la expulsión de los moriscos se llevara a cabo cuando la de los judeoconversos, proyectada en la primera mitad del siglo XVII, nunca lo fue. Sobre todo, los estudios sobre la diáspora judeo-conversa han marcado unos derroteros y han planteado unas cuestiones que son las que intentamos atender en la segunda parte del libro en lo que a moriscos se refiere (si es que el término «diáspora» es apropiado en el caso morisco). En cualquier caso hay que preguntarse sobre una principal diferencia: hasta qué punto, para grupos importantes de moriscos que se mantuvieron en la fe de sus mayores, la diáspora no fue tal, sino por el contrario un regreso a la dar al-islam , el final pues, del exilio más que el comienzo del mismo.

Es mucho lo que de nuevo aportan los diferentes capítulos de este libro, y muchas de esas novedades vienen a convertirse, a través de la lectura de los mismos, en una serie de coincidencias que, desde diversas aproximaciones, inciden en resaltar unas nuevas líneas de fuerza que vamos a resumir en esta introducción que es, en realidad, más bien una suerte de conclusión.
Читать дальше