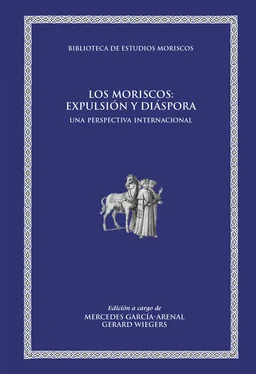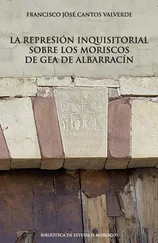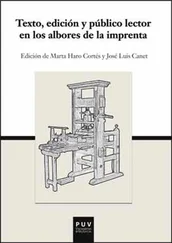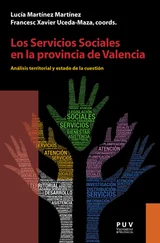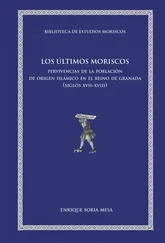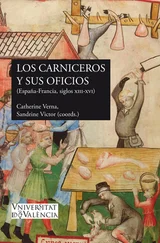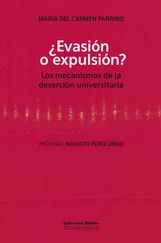La importancia de los moriscos granadinos se percibe en Túnez, pero sobre todo en Marruecos donde, por simple cercanía, se habían refugiado numerosos habitantes del antiguo Reino de Granada. Diversos capítulos (Mouline, García-Arenal) ponen de manifiesto la intrepidez y la belicosidad de las poblaciones granadinas instaladas en lugares como Tetuán, y su compromiso, mediante entradas a la Península, en seguir sacando moriscos antes de que el Consejo de Estado alcanzase la decisión final. Los moriscos de Marruecos son buen ejemplo de desarraigo, beligerancia y ese alternar entre deseos de revancha y deseos de retornar a la Península; un ejemplo de lo persistente en el tiempo de una idea de reconquistar, desde la orilla sur, el territorio del antiguo Reino de Granada. Deseos que se manifiestan también en forma de presión a los sultanes marroquíes para emprender una acción de conquista en España, o de negociar la entrega de la plaza en la que vivían como es el caso de Salé hasta casi mediado el siglo XVII, a cambio del permiso de retorno. Un deseo de independencia y de autonomía, de continuar viviendo en el interior de sus propias comunidades aun en las nuevas tierras que refleja algo que ya se había producido en la Península en lugares como Hornachos o de nutrida emigración granadina como Pastrana, o en el reino de Valencia, donde las comunidades moriscas habían sido casi capaces de aislarse de la sociedad cristianovieja y de sus autoridades. La voluntad decidida, una vez en sus nuevos países de acogida, de construir una identidad andalusí.
Aportación especialmente novedosa constituye lo que se refiere a los moriscos en Estambul (Wiegers, Krstic). Aquí también se hace patente la beligerancia, el desarraigo y la conflictividad que la aportación de expulsados moriscos tuvo en muchos lugares de sus países de exilio. Es de particular interés, en nuestra opinión, el deseo de constituirse, en Estambul, un lugar uniforme y propio, más a la española que a la otomana, es decir, haciendo lo posible por desbancar de la ciudad y enfrentándose duramente a las comunidades cristianas y judías que en ella vivían. Un proceso y unas ambiciones no muy diferentes a los de los moriscos de Salé (García-Arenal) que son buen ejemplo de que el aporte morisco fue frecuentemente fuente de conflicto y alteración en los países en los que se asentaron, la orilla meridional y oriental de un Mediterráneo que perdía definitivamente su protagonismo. Tras estos trasvases de población y sus ingredientes entretejidos de cultura islámica e hispana nos quedan, unas veces en el trasfondo, otras en forma de estudios de caso, cientos de miles de tragedias individuales. Una tragedia, la de la Expulsión, que es en parte un hecho azaroso pero que sella los destinos de todos los involucrados. Como nos muestran Vincent y Tueller, la Expulsión fue una medida altamente eficaz hasta el punto en que puso fin a lo que durante un siglo había constituido el llamado «problema morisco». Y sin embargo, la historia del criptoislam en la Península no parece haber terminado completamente y en los siglos siguientes surgen historias en que vuelven a aparecer moriscos o corrientes subterráneas de creencias islámicas. No es este el lugar para recoger estas historias: daremos sólo un ejemplo. A mediados del siglo XVIII la Inquisición de Granada detectó el culto de unos criptomusulmanes que veneraban los Libros de Plomo, las fabricaciones en árabe que a finales del siglo XVI habían aparecido en las laderas del Sacromonte de Granada, una falsificación morisca, que eran veneradas por este grupo como genuinas profecías islámicas. ¿Se trataba de moriscos que habían evitado la Expulsión? ¿Eran conversos al Islam? Esta es otra historia. 3
Este libro fue planeado como tal. Es decir, los editores que firmamos estas páginas comenzamos por establecer un guión de cuestiones y de capítulos, para luego encargar cada uno de ellos a un especialista que estuviera realizando trabajo de primera mano sobre el tema. En la idea de que el libro resultara lo más coherente posible y de que no existieran solapamientos, repeticiones o contradicciones, los editores pedimos a los autores que escribieran resúmenes extensos de sus respectivos capítulos que se difundieron entre todos los participantes con anterioridad a un congreso que, con el título «Los moriscos: la expulsión y después», tuvo lugar en la Biblioteca Nacional de España en septiembre de 2009 financiado por la Sociedad Estatal para las Conmemoraciones Culturales y por el CSIC. 4Que conste aquí nuestro agradecimiento a ambas instituciones, así como a los asistentes al congreso y su participación en los debates y discusiones, muchos de los cuales modificaron o desde luego enriquecieron los textos finales que son los que ahora aquí se presentan. Nuestro agradecimiento también a Carmen Campuzano que tradujo los textos originales en inglés, francés e italiano, con gran rigor y meticulosidad y a Mercedes Melchor quien, junto a Regina Chatruch, que preparó el original para su envío a la editorial y confeccionó la bibliografía.
Notes
1Pedro Aznar Cardona: Expulsión justificada de los moriscos españoles , Huesca, 1612, apud Janer: Condición social , pp. 223-224.
2 Cantar de Mio Cid . Edición de Alberto Montaner Frutos, Barcelona, 2007, verso 14.
3Véase M. de Epalza y M. S. Carrasco Urgoiti: «El Manuscrito “Errores de los moriscos de Granada” (un núcleo criptomusulmán del siglo XVIII)», Fontes Rerum Balearum III (1980), pp. 235-247, 240: «Negaban [los musulmanes granadinos] asimismo la adoración de las imágenes de talla y pinturas, porque dicen ser éstas unos palos, a quien no se debe venerar [ sic ]. Dicen que sólo están en el cielo Habraham, Isaac y algunos santos que se veneran en quatro templos de esta ciudad, los quales se cree ser los s(an)tos del Monte s(an)to, y a éstos y no a otros ni a sus imágenes y pinturas se deben dar oración, por haver sido observantes de la secta de Mahoma sus descendientes, y que por él padecieron martirio en d(ich)o Sacromonte, y que en una piedra que está en d(ich)a Iglesia, en la qual los Christianos creemos piadosam(ente) que está enterrado un libro que trata de la puríssima conceción de María Santíssima, dicen ellos que en dicha está y contiene la verdadera explicación del Alcorán, y que este dicho libro no se manifestará hasta cierto año que en las causas se cita, en el qual se juntaría un concilio en la Chipre, al qual serán convocados todos los árabes; entonces, por alta providencia de su Profeta, se abrirá dicha piedra, entregando el dicho libro, que tantos años ha tiene encerrado para desengaño de los christianos y que reconozcan que sola su secta es la verdadera». Sobre los Plomos véase M. García-Arenal y F. R. Mediano: Un Oriente español. Los moriscos y el Sacromonte en tiempos de Contrarreforma , Madrid, Marcial Pons, 2010.
4Agradecemos especialmente la participación, científica y económica del proyecto dirigido por Fernando Rodríguez Mediano: «Orientalismo e historiografía en la cultura barroca española» (HUM2007-60412/FILO).
PRIMERA PARTE
LA EXPULSIÓN.
PREPARACIÓN Y DEBATES
La geografia de la expulsión
de los moriscos. Estudio cuantitativo

Bernard Vincent
EHESS, París
INTRODUCCIÓN
Cuando se produjo en el entorno del Consejo de Estado de la Monarquía hispánica un debate sobre la posibilidad de expulsar a los moriscos de todos los territorios de las Coronas de Aragón y de Castilla, nadie propuso que la medida fuera a afectar a todos los minoritarios a la vez. Su alto número –más de 300.000 personas, quizás 350.000– y su dispersión entre diversos reinos peninsulares dificultaban la realización de una decisión que requería enormes medios. La idea de proceder por partes, como efectivamente se hizo a partir de 1609, era pues compartida por todos. Así en febrero de 1602, el Patriarca Ribera se mostraba partidario de empezar por los castellanos, a sus ojos más peligrosos y menos útiles a la economía que los valencianos. Y ratificó su postura todavía en septiembre de 1608. Pero otros personajes del entorno de Felipe III eran partidarios de exiliar primero a los valencianos más cercanos que los demás a Berbería y por ello capacitados de multiplicar los contactos con el norte de África. Estos debates, estas vacilaciones, traducen la complejidad de la cuestión morisca fundamentada, entre otros factores, en una muy peculiar geografía. 1Hay que recordar las grandes características de un reparto desigual. Los moriscos eran proporcionalmente mucho más numerosos en la Corona de Aragón que en la Corona de Castilla. Castilla, donde vivían a finales del siglo XVI de 5 a 6 millones de habitantes, era tierra de unos 100.000 moriscos o un poco más, apenas un 2% de la población global. En la Corona de Aragón se encontraban cerca de 200.000 moriscos en medio de menos de un millón de cristianos viejos. Los moriscos representaban casi la quinta parte del conjunto aragonés. Y detrás de esta proporción y dentro del propio territorio aragonés, coexistían situaciones opuestas, de un lado la escasa presencia morisca en Cataluña, unas 5.000 personas dispersadas entre una quincena de pueblos de la Ribera del Ebro y de los alrededores de Lleida y del otro la fuerte impronta de los minoritarios en Aragón donde concentrados principalmente en los valles del Ebro y de sus afluyentes constituían 20% del total poblacional y sobre todo en el reino de Valencia, donde representaban casi la tercera parte de los habitantes, a pesar de estar prácticamente ausentes en la populosa ciudad de Valencia. 2
Читать дальше