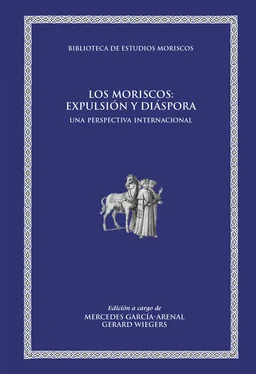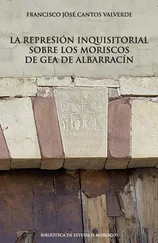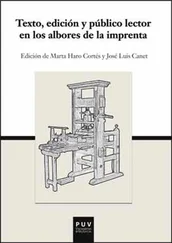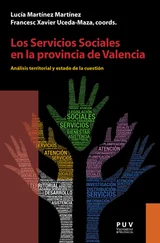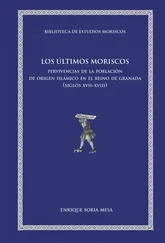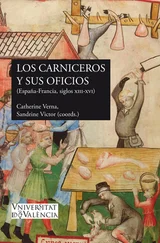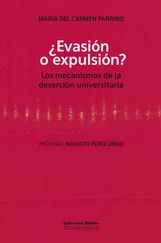Primero, los sucesos y su contexto. El primer capítulo (Vincent) nos esclarece los diversos decretos de expulsión, las etapas en las que ésta se produjo y discute y establece lo que sabemos a día de hoy de las cifras de expulsados así como de aquellos que retornaron o que pudieron evitar los decretos por diversas razones. Estos acontecimientos se sitúan, primero, en una coyuntura internacional: en 1609 se produjeron dos de los acontecimientos que marcaron el reinado de Felipe III, la firma de la Tregua de los Doce Años, que abría un esperanzador y necesario paréntesis en el largo conflicto iniciado con la Revuelta de los Países Bajos, y la Expulsión de los moriscos. En una obra que se propone analizar este último proceso desde la perspectiva de las sociedades mediterráneas de entonces, resulta necesario situarla al tiempo en el contexto de la política de paces que singulariza los años 1598-1617 hasta el inicio de la Guerra de los Treinta Años en Bohemia en 1618 y la posterior reanudación de las hostilidades en los Países Bajos y Alemania a partir de 1621-1622. La firma de la tregua dio a muchos dirigentes del momento, especialmente a Lerma y a Felipe III, el impulso necesario para adoptar la medida de la Expulsión que, de una manera u otra, venía discutiéndose desde 1580 (Feros). Este reiterado y comprometido esfuerzo por pacificar los conflictos, alcanzar acuerdos estables con otros príncipes y repúblicas primando a menudo la política sobre la religión, y por reducir los esfuerzos bélicos para tratar de sanear las finanzas de la Monarquía presentando una imagen más conciliadora y protectora, definen sin duda el reinado de Felipe III y el valimiento de su privado el duque de Lerma. Por ello, la historiografía ha rubricado este periodo como el de una Pax Hispanica. Al tiempo, la Expulsión se presentó también como una pacificación, como la verdadera culminación del proceso de la Reconquista . Y así se expulsó masivamente a una población productiva, muy variada social y culturalmente, y radicada durante siglos, aplicando una medida brutal que se hizo coincidir con el mismo año de la firma de la Tregua con los Países Bajos, pero que se había tomado mucho antes. De hecho, se había ido fraguando lentamente durante casi un siglo, al menos desde la Guerra de las Alpujarras. Se tomó en aquel momento para mostrar la determinación de la Monarquía en la defensa de la catolicidad y en su esfuerzo de restauración.
Al mismo tiempo, y como nos muestra Miguel Ángel de Bunes, los intentos conciliatorios y pacificadores con los poderes europeos estaban lejos de extenderse al mundo islámico cercano, y el reinado de Felipe III estuvo lleno de intervenciones de diversa índole en su contra, incluidas las ayudas a diversas minorías que podían rebelarse contra el poder otomano. Estas acciones iban al tiempo acompañadas del temor permanente a que Estambul hiciera lo mismo y actuara en apoyo de rebeliones o traiciones moriscas. Por otra parte, la situación mediterránea, tan diferente de lo que había sido en el reinado de Felipe II, era propicia a la Expulsión: un Mediterráneo en el que los turcos ya no eran preeminentes pero en el que estaban penetrando holandeses e ingleses. A ello se añadía una cercanía amenazadora de Marruecos, donde una emigración morisca había incrementado la piratería desde mediados del siglo anterior y en donde acababa de ser derrotado, en luchas civiles, el candidato al trono marroquí a quien apoyaba España frente a su hermano, el temido Muley Zidán. Un Imperio otomano que, enzarzado en lo más duro de sus guerras con Irán y los conflictos en Anatolia, dejaba el mar libre de su presencia y por lo tanto las galeras españolas disponibles para el dispositivo material de la Expulsión.
Esta es, en breves rasgos, la coyuntura internacional que analizan los primeros capítulos del libro. Ayudan a explicar en cierta medida por qué la Expulsión se decidió en ese momento, pero no, en absoluto, por qué se tomó la decisión. Para ello es necesario analizar una retórica, verbal y en imágenes, que a la vez legitimaba y sacaba partido de la misma, tanto frente al exterior como frente al interior de España, a los súbditos de la Corona. Es una época dorada de la diplomacia internacional, en la que sobresalen embajadores y agentes españoles. La negociación y conservación de las paces suponen un tremendo esfuerzo de las legaciones extraordinarias y permanentes que se valen de todos los medios para consolidar sus posiciones y mantener su reputación. Estos conflictos no sólo se libran en los campos de batalla y en los mares de cualquier parte del mundo, son ante todo, desafíos en los que está en juego la opinión y el prestigio. Cómo se justifica y se enaltece la Expulsión de los moriscos es parte de la contribución de Antonio Feros que estudia la creación de una opinión a través de textos escritos de diversos géneros, opinión que es reflejo de un estado de ánimo, de unas emociones (tales como el miedo) y unas ideas principalmente internas, expresadas por y para la sociedad cristiano vieja. Stefania Pastore, por su parte, se ocupa de la militancia en Roma de polemistas como Bleda, Escolano o Fonseca, que también realizaron una labor apologética en el interior de España.
Como nos muestran Feros y Pastore, pero también Broggio, para que la Expulsión fuese posible, el rey y los miembros de su gobierno necesitaban de la existencia de una ideología que viera a los moriscos como incapaces de integrarse en la sociedad hispana como católicos y leales súbditos del monarca español. Sin esa ideología y sin la existencia de debates previos sobre la factibilidad y la legitimidad de la expulsión, ni la medida concreta de la Expulsión ni su justificación hubieran sido posibles. Feros comienza por analizar las expresiones mas significativas sobre los moriscos y sobre su situación como miembros de la comunidad ibérica, en unos diez-quince años previos a la expulsión, para continuar con los debates sobre los moriscos y la Expulsión en el periodo entre 1605 y 1621. Se trata de identificar cambios en los conceptos, pero sobre todo, de identificar las representaciones públicas de los moriscos y de su Expulsión. Aunque los moriscos y lo morisco habían ya sido objeto de atención en la literatura de periodos anteriores, en el periodo de la Expulsión las referencias son constantes. Uno de los temas que destaca ahora es cómo se refleja la Expulsión en la opinión pública del monarca Felipe III, y en la de su favorito y ministro principal, el duque de Lerma. La Expulsión, sus causas y sus consecuencias, se discutieron en las instituciones reales, pero también en la novelística (Cervantes, por ejemplo), el teatro (Lope, y varias de las piezas representadas en las fiestas que Lerma organizó en su villa de Lerma en 1617), las entradas reales (la de Felipe III en Lisboa, por ejemplo, en 1619), y muchas otras manifestaciones culturales y textuales. Es especialmente significativo en este periodo la aparición de las primeras representaciones pictóricas de la Expulsión, en este caso los grandes lienzos sobre la expulsión de los moriscos del reino de Valencia encargados por Felipe III en 1612, y ejecutados por Pere Oromig, Vicent Mestre, Jerónimo Espinosa y Francisco Peralta.
En conclusión: la Expulsión de los moriscos estuvo alimentada por una peculiar interpretación de la Reconquista y se desarrolló en un contexto de enfrentamiento con los otomanos y con Marruecos, al tiempo que de luchas religiosas en el Norte de Europa que habían propiciado una visión de España como campeona del Catolicismo y de la unidad religiosa. La Expulsión sería a su vez aprovechada por la propaganda antiespañola, al igual que lo fuera antes la obra de fray Bartolomé de Las Casas sobre la Destrucción de las Indias , para alimentar la desconfianza hacia la política de paces y acuerdos con rebeldes y protestantes por parte de la Monarquía Hispánica.
Читать дальше