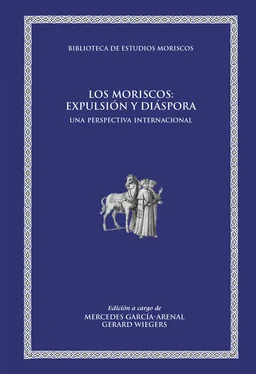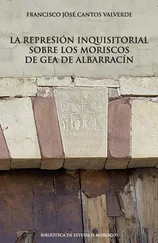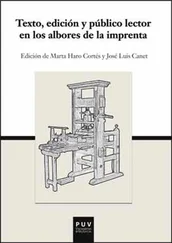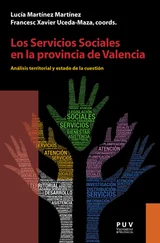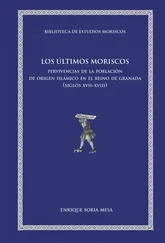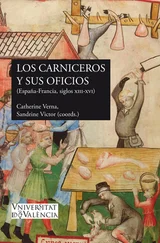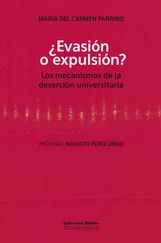En el enfrentamiento con los corsarios también existe una componente claramente económica, menos apreciable en el bando español que en otros de los actores de la vida del Mediterráneo. Durante el reinado de Felipe III se aprecia perfectamente que las acciones de los «navegantes con patente» incide directamente en la actividad mercantil de este mar, asunto que cada vez más es una competencia que afecta directamente a los estados, además de a los particulares. La inseguridad de la navegación y de los tráficos comerciales en un espacio donde no existe ninguna potencia hegemónica no es asumida por ninguno de los intervinientes en el comercio del Mediterráneo, lo que explica que se reaccione contra la pujanza de las repúblicas berberiscas. Habrá que esperar a la segunda mitad de la centuria para que las potencias comerciales, en especial Francia y Holanda, reaccionen contra la proliferación del corso, pero en estos años se está iniciando un proceso que muestra claramente la ruptura de los ritmos tradicionales de la vida en este espacio. En alguna medida, el éxito de Argel o Túnez, que después de 1609 será también el de Salé, propiciará la ruina de este sistema de vida tradicional de los ribereños del Mediterráneo al profesionalizarse en exceso las urbes dedicadas a amparar a los navegantes con patente. La gran diferencia que se aprecia entre la Monarquía Hispánica y el resto de los países cristianos de su entorno, es la divergente reacción que se tiene ante el incremento de las acciones corsarias. Mientras que los países del norte de Europa intentan negociar acuerdos comerciales para salvaguardar sus pabellones, el Rey Católico, por su condición de tal, se plantea una guerra abierta y declarada contra estos navegantes por su condición de infieles. El valor de la victoria sobre estos seguidores de las predicaciones de Mahoma, que además son súbditos de la Sublime Puerta, es más importante que los gastos que pueda deparar la misma, lo que vuelve a ser una situación semejante a lo que ocurre con los decretos de expulsión.
La posición internacional de España durante el reinado de Felipe III es, como hemos intentado esbozar, bastante compleja y contradictoria. Aunque no existen grandes contiendas bélicas, si exceptuamos los intentos de desembarco en Irlanda, estamos ante un periodo de paz armada, que, en el caso del Mediterráneo y con los musulmanes, ni siquiera puede calificarse de paz en ningún caso. La quietud de los frentes del norte supone que se liberen recursos y hombres para realizar una acción decidida en el sur y en el este. El rey no se implica abiertamente en promover la lucha directa, salvo en los ataques a Argel y la ocupación de Larache y La Mamora, aunque facilita armamento, dinero y hombres para que los conflictos estén vivos y activos con el fin de debilitar a los diferentes adversarios. Quizá habría que definir a este reinado como el de la generación pacífica con los cristianos reformados y la agresiva contra los musulmanes. Los moriscos son expulsados por seguir practicando unas creencias religiosas que se consideran perniciosas, y que además implican su condición de traidores, lo que legitima que se acabe drásticamente con ellos. Desde esta perspectiva, el fin del mundo morisco tiene la misma lógica que muchas de las acciones que se emprenden en los límites sureños de los dominios de la Monarquía, ente político que se considera asediado por un gran número de adversarios a los que hay que combatir. Con los cristianos se pueden alcanzar consensos y acuerdos, como muestran las treguas y las paces que se firman en el primer decenio del reinado, pero con las autoridades musulmanas se establecen otro tipo de relaciones que se basan en otros principios completamente diferentes. En alguna medida, el comportamiento de Felipe III sigue unos esquemas semejantes a los practicados por su padre y su abuelo, hombres que insistían continuamente en público en que las preocupaciones en Europa les impedían dedicarse plenamente a resolver la cuestión de la amenaza musulmana sobre sus estados. La pacificación de los frentes abiertos en Europa le permitió al monarca abordar de una manera clara esta cuestión, decidiendo la expulsión total de la minoría, medida que resulta difícil saber si hubieran tomado sus antepasados. Aunque sorprendente, la expulsión se encuadra dentro un ambiente y una mentalidad que se extiende por varias partes de Europa, aunque sigue siendo imposible explicar la razón última que lleva a dictar una resolución de este tipo.
Notes
1Un modelo para este tipo de análisis, aunque aplicado exclusivamente a la cuestión de las últimas décadas de la presencia de los moriscos en Valencia, es el trabajo de Rafael Benítez Sanchez-Blanco: Heroicas decisiones: la monarquía católica y los moriscos valencianos, Valencia, 2001.
2La cuestión morisca ha sido uno de los temas más estudiados durante el siglo XX, pero sin embargo el reinado de Felipe III no ha recibido una atención semejante a la recibida por la minoría. El Mediterráneo, en concreto, es el espacio que ha sido menos trabajado al considerarse este reinado como un periodo de tiempo presidido por una generación pacifista en la mayor parte de Europa, idea que viene siendo corroborada al no existir campañas semejantes a las de Túnez, en la época de Carlos V, o la batalla de Lepanto, en la de Felipe II; Antonio Feros: El Duque de Lerma: realeza y privanza en la España de Felipe III, Madrid, 2002; Paul C. Allen: Felipe III y la pax hispánica, 1598-1621: el fracaso de la gran estrategia, Madrid, 2001; Bernardo José García García: La pax hispanica: Política exterior del Duque de Lerma, Lovaina, 1996.
3Miguel Ángel de Bunes y Evrim Türkçelik: «The Mediterranean Confrontation between the Ottoman Empire and the Spanish Monarchy during the transition from 16th to 17th Century», en The Ottoman Empire and Europe: Political Interactions and Cultural Translations (16th-19th Centuries), París, 2010, pp. 185-202.
4E. Charriere: Négociations de la France dans le Levant..., París, 1853.
5La falta de interés de la Sublime Puerta por los variados planes que le proponen los enemigos y descontentos contra la Monarquía, proceso semejante al que ocurre en la España de Felipe III, es palpable. Por referir exclusivamente un ejemplo, el sultán y su almirante Cigala no toman en consideración la petición de ayuda de algunos movimientos sediciosos que se producen en Nápoles a finales del siglo XVI y principios del XVII: Emilio Sola: La conjura de Campanela, Madrid, 2007.
6El caso más evidente de la política de colaboración entre el Imperio Otomano y las potencias enemigas de la Monarquía Hispánica es la alianza entre Francisco I y Solimán el Magnífico en 1535, Özlem Kumrular: El duelo entre Carlos V y Solimán el Magnífico (1520-1535), Estambul, 2003.
7Las recientes paces firmadas con Francia, Inglaterra y las Provincias Unidas habían sumido a la conciencia colectiva en un sentimiento de renuncia de los antiguos ideales imperantes a lo largo del siglo XVI. La pérdida de reputación, idea obsesiva durante el reinado de Felipe III, que reportaban estas treguas y paces supusieron que se planteara, «Una victoria histórica contra el infiel, la principal gloria de su reinado, como al parecer opinaba de ella Felipe III». Juan E. Gelabert: «1609: Cuestiones de reputación», en Raja Yassine Bahri (coord.): Actas del Coloquio Internacional «Los Moriscos y Túnez», Cartas de la Goleta, n.° 2, Túnez, 2009, pp. 39-52.
8Joan Reglà: «La cuestión morisca y la coyuntura internacional en tiempos de Felipe II», Estudios de Historia Moderna, III, 1953, pp. 217-234.
9Chakib Benafri: «La rebelión de los moriscos de Granada y la posición de la Regencia de Argel (1569-1570)», en Congreso Internacional Los Moriscos: Historia de una Minoría, Granada (en prensa); Miguel Ángel de Bunes Ibarra: «El Imperio Otomano y el mundo morisco», ibídem.
Читать дальше