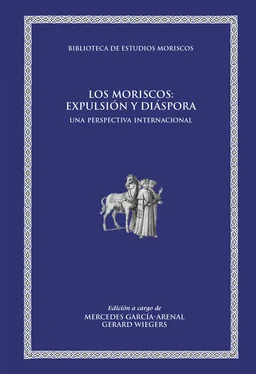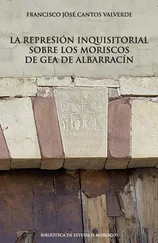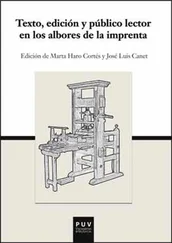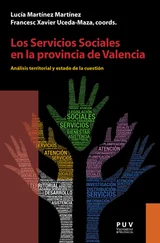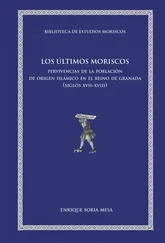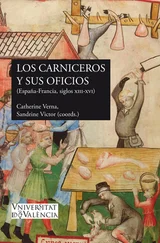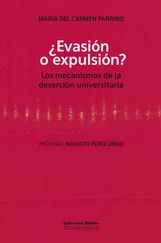55Un excelente testigo de esta política es el propio Miguel de Cervantes que refiere en la primera parte de Don Quijote de la Mancha: «...dijo que se tenía por cierto que el turco bajaba con una poderosa armada, y que no se sabía su designio, ni adónde había que descargar tan gran nublado; y con este temor, con que casi cada año nos toca arma, estaba puesta en ella toda la cristiandad, y Su Majestad había hecho proveer las costas de Nápoles y Sicilia y la isla de Malta. A esto respondió Don Quijote: –Su Majestad ha hecho como prudentísimo guerrero proveer sus Estados con tiempo, porque no le halle desapercibido el enemigo...».
56«...qui meos serenissimis exemplis statuet, preterezo intellixisse se circa littori Africae Piratas quosdam exsuris subditos mare infechi habere contra tractaum et confirmationem indudutaari qua se misisse se nuncios suos ad Capit. Barbariae ut ica provideat, ne post huaa simili a nuntra ad si deferanti», Relatione del Residenti di Constantinopoli fatta a S. M. Cesarea sotto la data de 12-X-1613, BNE, ms. 11.000, ff. 55-60.
57El estudio sobre la forma de realizar la expulsión de los moriscos de España por las armadas de Felipe III ha sido estudiado en la tesis doctoral de Manuel Lomas Cortés, leída en 2010 y ahora publicada, El proceso de expulsión de los moriscos de España (1609-1614), Granada-Valencia-Zaragoza, 2011. Este autor ya había establecido algunas de las características de la realización práctica de la expulsión en trabajos como el titulado La expulsión de los moriscos del Reino de Aragón: política y administración de una deportación (1609-1611), Teruel, 2008.
58AGS, Estado, Leg. 207, n.° 4.
59Sobre la compleja situación que se genera en los primeros años del siglo XVII en Marruecos es de obligada lectura el libro de Mercedes García-Arenal, Fernando Rodríguez Mediano, Rachid el Hour: Cartas marruecas, op. cit., y esta nota es la ocasión para recordar el trabajo general sobre la expulsión de Míkel de Epalza, Los moriscos antes y después de la expulsión, Madrid, 1992.
60Andrew C. Hess: The forgotten frontier: a history of the sixteenth-century Ibero-African frontier, Chicago-Londres, 1978.
61La conquista de Argel, empresa que se da como segura, depara, sin embargo, interesantes discusiones sobre lo que hacer con la ciudad cuando se domine. Una buena parte del Consejo de Estado es partidario de destruirla y no gastar hombres en su defensa. Los sucesos de La Goleta en 1574 y la pérdida de algún otro presidio no eran experiencias que el nuevo monarca, siempre tan pendiente del culto a su imagen en el interior y el exterior de sus dominios desease repetir, AGS, Estado, Leg. 2634.
Retóricas de la Expulsión

Antonio Feros
University of Pennsylvania
INTRODUCCIÓN
En uno de los capítulos de El Quijote, Cervantes pone en boca del morisco Ricote las famosas palabras elogiando la decisión tomada por Felipe III de expulsar a los moriscos: «que me parece que fué inspiración divina la que movió a Su Majestad a poner en efecto tan gallarda resolución». 1Son frases conocidas, citadas y analizadas miles de veces, pero es importante volver a reproducirlas porque en unas pocas palabras, pronunciadas por un morisco, aunque ficticio, Cervantes resume los principales argumentos utilizados para justificar la expulsión de más de 300.000 moriscos de la península Ibérica entre 1609 y 1614. Este capítulo analiza precisamente éstas y muchas otras manifestaciones y percepciones, positivas y negativas, sobre la resolución tomada por Felipe III en 1609 de emprender la expulsión de los moriscos valencianos. La pluralidad del título, retóricas, indica que la intención es analizar no un único discurso sobre la Expulsión, sino varios, y desde la perspectiva de distintos géneros y textos.
En los últimos meses se ha discutido mucho sobre el motivo de la expulsión de los moriscos. Una mayoría de los historiadores insiste ahora que la clave para entender esta decisión está en la coyuntura política, en concreto en el hecho de que en abril de 1609 se firmaba una tregua de doce años con Holanda, y que el régimen, para compensar una medida supuestamente impopular, recurrió a la expulsión de los moriscos. Aunque en los últimos años esta interpretación se ha ido convirtiendo en dominante, no es ciertamente nueva y ya historiadores de la talla de Fernand Braudel y John H. Elliott llamaron la atención sobre esta coincidencia. 2Los contemporáneos de Felipe III eran ya conscientes de esta relación entre la paz con Holanda y la expulsión de los moriscos. Quizás la prueba más contundente sean las propias palabras del duque de Lerma, uno de los principales protagonistas de la decisión de expulsar a los moriscos. En 1617, de nuevo enfrentado a una situación muy similar a la de 1609 –la firma de una paz muy impopular, en este caso la de Asti con Saboya– Lerma sugirió que para evitar críticas al régimen era conveniente atacar a los venecianos –uno de los tradicionales enemigos del poder español en Italia–, y así crear un ambiente de exaltación que hiciese olvidar lo que muchos veían como una abierta claudicación internacional: «y como lo fue en lo de la tregua de Holanda la ocupación de la expulsión de los moriscos, podría ser agora buena salida de los humores presentes dar su pago a Venecianos que son los que se sabe, y en el caso de tomarse acuerdo con Saboya tiene por conveniente que se continuen las inquietudes de Francia». 3
Sería, sin embargo, un error creer que porque la causa inmediata de la expulsión tuvo que ver con una específica coyuntura política, dicha expulsión no tuvo nada que ver con los debates que sobre la llamada cuestión morisca se habían ido desarrollando ya desde el reinado de Felipe II. La firma de la tregua dio a muchos dirigentes del momento, especialmente a Lerma y a Felipe III, el impulso necesario para adoptar tan drástica medida. Pero para que la expulsión fuese posible, el régimen necesitaba de la existencia de una ideología que veía a los moriscos como incapaces de integrarse en la sociedad hispana –como católicos y leales súbditos del monarca español. Sin esa ideología y sin la existencia de debates previos sobre la factibilidad y la justeza de la Expulsión, ni la medida concreta de la Expulsión ni su justificación hubieran sido posibles. Es por esto que se hace imprescindible entender las retóricas de la Expulsión, no sólo desde el punto de vista del año 1609 y posteriores, sino de hacerlo a más largo plazo y analizando el mayor número posible de fuentes y géneros literarios.
Hay una serie de puntos generales que me gustaría destacar antes de analizar estos textos. El primero, la necesidad de insistir en que la sociedad hispana de comienzos del siglo XVII no era una sociedad monolítica y unidiscursiva. Había visiones distintas sobre el «problema morisco» o sobre los moriscos en general. Unos favorecían la Expulsión, cuando no otras medidas mas violentas; otros, por el contrario, creían que la expulsión de individuos bautizados era no sólo contraproducente sino también prohibida por las regulaciones eclesiásticas y las leyes de la moral cristiana. Unos creían que los moriscos poseían unas características naturales que les hacían inmunes al cambio, y que por lo tanto su cristianización e hispanización eran imposibles; otros por el contrario creían que los moriscos podían ser plenamente integrados en la sociedad católica, y que sus distintas características eran el producto de culturas y tradiciones distintas, es decir fruto de sus experiencias pasadas, pero también fruto de la desidia de las autoridades y del rechazo de una mayoría de los españoles a su integración social. Los moriscos seguían siendo moriscos, decían estos individuos, porque la sociedad los había marginado y esto había reforzado su identidad morisca. Se aferraban a ella, decían estos autores, porque la sociedad les había forzado a ello, no porque no pudieran cambiar.
Читать дальше