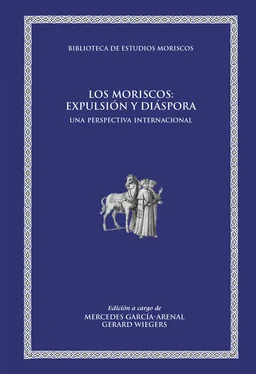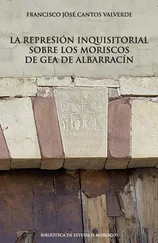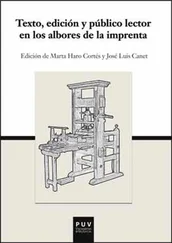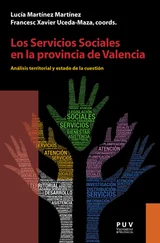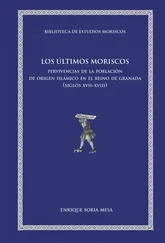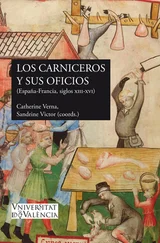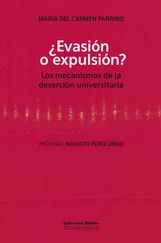Esta diversidad de opiniones desapareció una vez Felipe III ordenó su expulsión. Lo que antes había sido un vivo debate, generalmente desarrollado dentro de espacios institucionales, a partir de 1609 pasó a convertirse en una opinión casi unívoca que se manifestó en todo tipo de textos impresos, obra de los más variados indivíduos. El discurso oficial, y la «opinión pública» se hicieron una, y esto afectó a todos los géneros literarios durante el siglo XVII.
Antes de analizar las distintas fases en la literatura sobre los moriscos, conviene referirse a varios términos que están siendo asiduamente utilizados a la hora de discutir su expulsión: racismo, racismo de estado, genocidio y limpieza étnica. Ninguno de estos términos es utilizado en este ensayo. La razón no es que no creamos que la decisión de expulsar al colectivo morisco de la Península no fuese una política despreciable y oportunista, o que no hubiera estado basada en los más bajos prejuicios, que si fuesen expresados en los siglos XIX y XX tendrían que ser calificados como racistas. La razón por la que no se usan esos términos es porque creo que no explican en absoluto ni las razones, ni los comportamientos ni las ideologías contemporáneas a la Expulsión.
A finales del siglo XVI-comienzos del siglo XVII, no existían teorías racistas o racialistas, ni siquiera teorías que defendiesen la existencia de distintas razas con características distintas, naturales y permanentes. Existía una retórica de la diferencia, generalmente basada en cuestiones de religión y de origen, pero no teorías racialistas y por lo tanto la decisión de expulsar a los moriscos no puede verse como el resultado de un «racismo de estado». 4Del mismo modo la expulsión no debe ser analizada utilizando el concepto de limpieza étnica, y esto es de nuevo debido a dos razones: la primera, la no existencia de tal concepto en el periodo de la Expulsión, y segundo el tono que en nuestros días tiene este concepto, uno de nuevo cargado de connotaciones racistas. En cierto modo, limpieza étnica se podría utilizar si se entiende desde la perspectiva del periodo de la Expulsión. «Etnicidad», «étnico» y otros conceptos similares, tenían en el periodo moderno significación religiosa. Así lo definía Sebastián de Covarrubias en su famoso diccionario del español publicado en 1611, donde la palabra «étnicos: vale lo mismo que gentiles y paganos», un significado que se mantendría hasta finales del siglo XIX, cuando étnico comenzó a verse como relacionado con «raza y nación». 5En este sentido la expulsión de los moriscos si puede verse como limpieza étnica, o en otros términos, «limpieza de religión».
No utilizar estos términos no significa que no entendamos que una de las razones que hicieron posible la expulsión de los moriscos fue su creciente esencialización por parte de una mayoría de españoles. Para muchos de éstos, como veremos, los moriscos eran individuos cuyas características no habían cambiado en generaciones, y muchos creían que estas caracteristicas nunca podrían cambiar. La más importante de ellas sería que los moriscos, a pesar de haber nacido en España y de haber sido bautizados como católicos, en realidad eran incapaces de sentirse parte de la comunidad hispano-cristiana. Su fe, sus convicciones, su corazón y su patriotismo estaban comprometidos con el Islam. Se hiciese lo que se hiciese con ellos, al final siempre y en toda ocasión optarían por inclinarse hacia la defensa del Corán y las autoridades políticas islámicas, incluso aunque ello les llevase a traicionar a sus vecinos y a sus autoridades políticas. El famoso refrán, tantas veces utilizado para justificar la Expulsión pero también para justificar medidas de marginalización, «de padre moro, moro», o «de moro, siempre moro», sería la manifestación más popular de esta esencialización. 6
La aproximación a los textos aquí analizados es fundamentalmente interno: en lo que estoy interesado es en entender ideas expresadas en textos, manuscritos e impresos, no tanto en entender los intereses a los que servían, o decían servir, los que los escribieron, ni siquiera en intentar averiguar por qué los escribieron. Es evidente que los contextos políticos en 1609 y, por ejemplo, 1640, son distintos, y las referencias o justificación de la expulsión en cada uno de esos momentos están basadas en distintos presupuestos e intenciones. Lo que intento demostrar es que durante un largo periodo, la justitificación o justificaciones de la Expulsión se mantuvieron uniformes; nadie, al menos no públicamente, pareció cuestionar una medida que a Ricote ya le había parecido de «inspiración divina».
UNA NACIÓN DIVERSA
En general, especialmente a partir de mediados del siglo XVI, los moriscos, a pesar de que eran súbditos del monarca español como el resto de los habitantes de la Península, eran tratados jurídica y socialmente como ciudadanos sin plenitud de derechos. Nadie nunca resumió mejor esta situación, y sus implicaciones, que el humanista Pedro de Valencia en su famoso Tratado acerca de los moriscos de España, escrito a comienzos del siglo XVII. Valencia comenzaba recordando que «en cuanto a la complexión natural, y por el consiguiente en cuanto al ingenio, condición y brío [los moriscos] son españoles como los demás que habitan en España, pues ha casi novecientos años que nacen y se crían en ella y se echa de ver en la semejanza o uniformidad de los talles con los demás moradores de ellos». Porque son tan españoles como los demás, «es de entender que llevarán con impaciencia y coraje el agravio que juzgan se les hace en privarlos de su tierra y en no tratarlos con igualdad de honra y estimación con los demás ciudadanos y naturales. Porque ellos, en la forma que ahora están, no se tienen por ciudadanos, no participando de las honras y oficios públicos y siendo tenidos en reputación tan inferior, notados con infamia y apartados en las iglesias y cofradías, y en otras congregaciones y lugares». Todos estos moriscos tratados de esta manera, continúa Valencia, «se hallan con disgusto y se tienen por agraviados y aborrecen a los ciudadanos y al estado presente de la República, y desean que se pierda y trastorne para que se vuelva lo de abajo arriba, y se hagan los señores siervos y los siervos señores». De acuerdo con Valencia, esta realidad no podía continuar para siempre, y para acabar con el problema morisco, sólo cabían dos soluciones: expulsarlos, «o hecho amigos y ciudadanos, que se confundieran con los demás», es decir asimilarlos, hacer desaparecer completamente a la nación morisca y sus marcas de identidad. 7
En otras palabras, si no una «raza» distinta, en el sentido moderno de este concepto, para muchos de sus contemporáneos los moriscos ocupaban en España el espacio de una distinta «nación» o «linaje». No sólo una nación o linaje distintos, sino una cuyos orígenes eran foráneos. Vistos como descendientes directos de los invasores árabes que ocuparon la Península a comienzos del siglo VIII los moriscos eran en general percibidos como un pueblo distinto, con valores culturales distintos, poseedores de unas características (idioma, religión, prácticas culturales), que les hacía distintos a los demás habitantes de la Península, de los demás «españoles».
Si uno analiza las obras del siglo XVI y comienzos del XVII, es bastante difícil encontrar referencias a los moriscos como uno de los pueblos que, a través de mezclas y asimilaciones, había permitido la creación del linaje o nación española. Aunque los debates sobre los orígenes de los españoles fueron intensos y complejos, la conclusión de una mayoría de los autores del periodo es que no todos los pueblos que habitaron en Iberia a través de los siglos, invasores o aborígenes, tuvieron parte en la constitución, demográfica y carácter espiritual, de la nación española. A varios, por ejemplo, los romanos y, sobre todo, los árabes, se les reconocía un papel importante en la historia política y cultural de la Península, pero no en su historia demográfica. Sabemos, por ejemplo, que muchos autores del siglo XVI insistieron en que, durante los años de ocupación árabe de la Península, los cristianos se aislaron de los invasores y rehusaron mezclarse con ellos, y que una vez se constituyeron lo reinos cristianos, se penalizaron las relaciones sexuales entre ambas comunidades. Para muchos defensores de los estatutos de limpieza de sangre, por ejemplo, la razón de ser de éstos era proteger la pureza de una nación que se había constituido sin mezcla de «mala raza de moro y judío». 8
Читать дальше