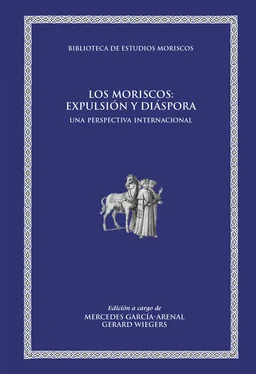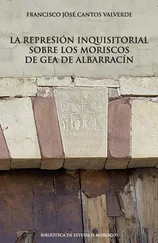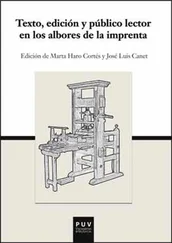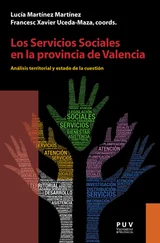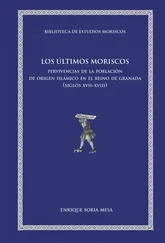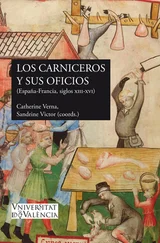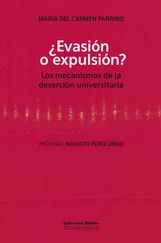Fue también en 1600 cuando se publicó la importante e influyente obra de Luis del Mármol Carvajal, Historia del rebelión y castigo de los moriscos del reino de Granada, la considerada mejor historia de la rebelión de las Alpujarras por su detallismo en la descripción de batallas y conflictos. Más importante que la descripción de las batallas era la visión de los moriscos, a los que se presentaba como pertinaces rebeldes, y como apóstatas en todas y cada una de las generaciones desde 1492. Al comienzo del libro segundo, por ejemplo, Mármol Carvajal recordaba a sus lectores que, aunque oficialmente cristianos desde comienzos del siglo XVI, en realidad los moriscos nunca dejaron de ser «moros». Esta falsedad religiosa, sus deseos de venganza, sus sueños por volver a ser señores de Granada, serían los que explicarían no sólo la revuelta, sino también el carácter que ésta adquirió desde el principio:
Congoja pone verdaderamente pensar, cuanto más que escribir, las abominaciones y maldades con que hicieron este levantamiento los moriscos y monfís de la Alpujarra y de los otros lugares del reino de Granada. Lo primero que hicieron fue apellidar el nombre y seta de Mahoma, declarando ser moros ajenos de la santa fe católica, que tantos años profesaban ellos y sus padres y abuelos [...] Y a un mismo tiempo, sin respetar a cosa divina ni humana, como enemigos de toda religión y caridad, llenos de rabia cruel y diabólica ira, robaron, quemaron y destruyeron las iglesias, despedazaron las venerables imágenes, deshicieron los altares, y vejaron, torturaron y mataron a muchos sacerdotes. 28
La defensa de la expulsión se hizo todavía más intensa a partir de 1603, aunque la polémica se desarrollaba fundamentalmente en el marco de las instituciones eclesiásticas y monárquicas. Expulsar a los moriscos fue, por ejemplo, la propuesta de Juan de Idiáquez y el conde de Miranda, en una Junta celebrada en enero de 1603. En esta Junta participó Lerma, quien expresó serias dudas sobre las ventajas y conveniencia de la expulsión aduciendo que los moriscos eran cristianos bautizados y por ello no podían ser tratados como infieles. La respuesta del monarca, ordenando que se empezasen a tomar las medidas necesarias en caso de que se decidiesen por la expulsión, mostraba que ésta comenzaba a verse como una solución viable. 29El Patriarca Ribera, arzobispo de Valencia, también insistía en la necesidad de la expulsión, presentando en dos memoriales al rey una visión de la comunidad morisca como enemiga natural de la cristiana. Dada esta situación, aseguraba Ribera, el monarca debía sentirse justificado y legitimado para hacer cualquier cosa y utilizar cualquier método (violento o no) que resolviera este problema. Ribera llegaba a justificar no sólo la expulsión, sino incluso el asesinato de los moriscos, presentando estas medidas como una suerte de «violencia divina» siguiendo el ejemplo de Moisés en Éxodo, cuando ordenó y participó en la muerte de aquellos que dentro de la comunidad hebrea habían promovido la adoración de falsos dioses, o contra comunidades que ocupaban territorios que formaban parte de la tierra prometida. 30
Otro defensor de una política radical hacia los moriscos fue Fray Jaime Bleda, también un clérigo valenciano y con fuertes conexiones con Ribera, quien en un memorial dirigido a Felipe III y Lerma, les recordaba que en recompensa por la conquista de Granada de manos de los musulmanes en 1492, los Reyes Católicos habían recibido como premio divino «un nuevo orbe» (el nuevo mundo), mientras que como castigo por la incapacidad de los cristianos de solucionar el problema morisco, Dios había castigado a la monarquía hispana con un sinfín de crisis y derrotas. Era ésta la razón por la que pedía a Dios que convenciese al monarca de que se expulsase a los moriscos, como en 1492 había convencido a los Reyes Católicos de que expulsasen a 400.000 judíos sin que ello hubiera traído ninguna pérdida para los reinos, y sí el afianzamiento de una nueva y refulgente monarquía. 31Que las posibilidades de defender estas posturas públicamente eran todavía pocas, lo demostraría el que Fray Bleda viese rechazada en 1601 su petición de publicar su tratado más influyente sobre la justificación de la expulsión, Defensio Fidei in causa neophytorum sive Morischorum Regni Valentiae totiusque Hispaniae, un tratado que sería publicado, ya en versión castellana, en 1610. 32
LA DECISIÓN DE EXPULSAR Y SU JUSTIFICACIÓN
Los debates perdieron diversidad y la retórica pública se volvió más homogénea, ya desde el primer bando de expulsión, el que decretaba la de los moriscos de Valencia, firmado por el virrey del reino el 22 de septiembre de 1609. Cualquiera que fuera la causa inmediata que llevó a Felipe III a aprobar su expulsión, esta se convirtió en algo más grande que simplemente la respuesta a una determinada coyuntura política. La Expulsión se vio ahora, y como veremos se justificó, como parte fundamental de la historia sagrada de España, como la verdadera conclusión de la restauración de España después de la conquista árabe, y de tanta importancia, o quizás más, como la conquista de Granada en 1492. No quiero decir con esto que no hubiera quejas y críticas contra la Expulsión. Las hubo, y muchas, pero la mayoría de ellas tenían un tono local, y eran quejas y críticas negociadas dentro de los circuitos institucionales. 33Una vez se ordena la Expulsión, la defensa de la justificación se convierte en dominante, casi exclusiva. Y lo hace ya no en los debates y entramados institucionales y oficiales, sino que toma el espacio público. Lo hace masivamente, a través de la imprenta, y a través de todos los géneros literarios –desde el documento oficial, a la novela, el teatro, la pintura, o las entradas reales. Algunos de estos textos harán referencia a las críticas contra la expulsión, pero en la mayoría de los casos estas referencias se hacían para resaltar todavía más la justeza, la sacralidad, la razón de la expulsión. Las críticas, se decía, sólo podían ser pronunciadas por hombres ciegos o simplones, los moriscos o sus aliados. La Expulsión había ahora que afirmarla y alabarla, no cuestionarla, y fue precisamente esto lo que provocó la proliferación de textos que no sólo justificaban la Expulsión, sino que la conmemoraban como una «gran victoria» cristiana.
Pero antes de analizar los textos justificativos o aquellos que se refieren directa o indirectamente a la Expulsión, debemos comenzar con los bandos oficiales de expulsión. Ellos marcaron la tónica en las publicaciones de la Expulsión, aunque hay que insistir en que el lenguaje y los temas discutidos y desarrollados por los textos sobre la expulsión fueron más allá de los bandos. Estos eran documentos oficiales que, por lo tanto, debían ser claros y sucintos. Su intención no era discutir todos los temas que se relacionaban con la Expulsión, o poblematizar las causas de estas. De lo que trataban era de asegurar a los españoles que gracias a la acción real, el país y las vidas de sus súbditos estaban a salvo. Y recuerden que todos estos bandos fueron impresos y tuvieron una distribución masiva.
En todos los decretos de expulsión, Felipe III recurrió a las ideas que habían expresado algunos de sus consejeros en los debates en el Consejo de Estado. En primer lugar, todos los bandos destacan que la expulsión había sido una medida tomada porque todas las demás habían fracasado: la integración, la cristianización; transformarlos en habitantes normales de la Península no había tenido efecto permanente. Por muchos años «he procurado la conversión de los Moriscos de este Reyno y del de Castilla, y los Edictos de Gracia que se les concedieron y las diligencias que se han hecho para instruirlos en nuestra Santa Fe, y lo poco que todo ello ha aprovechado, pues se ha visto que ninguno se ha convertido, antes ha crecido su obstinación». 34De hecho, a pesar de sus intentos de promover «medios blandos» para la integración de los moriscos, la razón por la que había creado una Junta en 1608, los moriscos de Valencia y Castilla seguían «adelante con su dañado intento. Y he entendido por avisos ciertos y verdaderos, que continuando su apostasía y prodición, han procurado y procuran por medio de sus embajadores y por otros caminos, el daño y perturbación de nuestros Reynos». 35El peligro y la desobediencia morisca es todavía más clara en la orden de expulsión de los moriscos de Andalucía:
Читать дальше