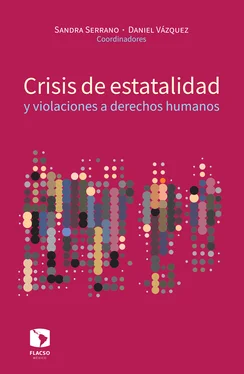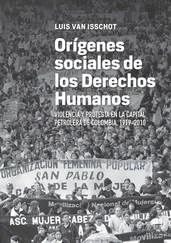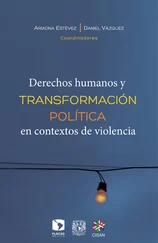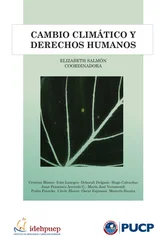El punto central es que hoy los poderes fácticos juegan un rol mucho más destacado en las violaciones a derechos humanos; y si bien los patrones estructurales de estas violaciones ya no son inherentes al régimen dictatorial, sí lo son tanto al modelo económico (como en el extractivismo) o al régimen político, en especial cuando el Estado se encuentra capturado por estos poderes fácticos y es omiso o, en el peor de los casos, cómplice de las violaciones a los derechos humanos. Este es el punto que se busca enfatizar: la captura estatal; y, a partir de ella, la complicidad entre agentes estatales y poderes fácticos como patrones de las violaciones a los derechos humanos.
La captura o cooptación estatal se ha analizado como una forma de corrupción. El concepto más amplio de corrupción fue elaborado por el Banco Mundial en 1997 y popularizado por Transparencia Internacional: la corrupción es la apropiación del poder público para fines privados. Bajo esta definición, la captura estatal es la forma más grave de corrupción. En términos de Garay, León-Beltrán y Guerrero (2008), en la captura estatal “agentes privados influyen en la formulación de leyes, normas, decretos, regulaciones y políticas públicas, en la búsqueda de favorecer sus propios intereses egoístas y en detrimento del bienestar general. En este sentido, como las leyes son de aplicación permanente, sus retribuciones podrán ser permanentes y de largo plazo” (Garay, León-Beltrán y Guerrero, 2008, p. 10).
En Redes de macrocriminalidad, captura estatal y violaciones a derechos humanos , Vázquez (2019) analiza cuatro posibilidades de interacción entre el Estado y los poderes fácticos, incluidas las redes de macrocriminalidad:
1)El cabildeo, el cual se encuentra dentro de la idea de captura pensada desde la teoría de la corrupción, pero en una zona gris en donde no hay certeza de que se trata de un acto corrupto (en especial si los actores estatales no obtienen una ventaja), y únicamente puede quedar una impresión de que la conducta realizada podría ser inmoral. Es el caso de una empresa, sindicato o cualquier otro poder fáctico intentando incidir en el contenido de una política pública o reforma legislativa mediante el cabildeo con los decisores. Aquí, la participación del poder fáctico en la toma de decisiones es indirecta.
2)Un tipo de captura o cooptación donde el poder fáctico o la red se empalma parcialmente con el espacio estatal en la toma de decisiones (no en los procedimientos). Aquí, el poder fáctico o la red participa de forma directa en la toma de las decisiones para fortalecer sus intereses particulares, por medio de una contraprestación ilegal al tomador de decisiones. Esto se observa, por ejemplo, cuando una empresa no solo cabildea, sino que además paga un soborno para obtener una determinada decisión política vinculante.
3)Otro tipo de captura o cooptación se da cuando lo que se conforma es una red de macrocriminalidad a partir de tres estructuras: financieras, políticas y criminales; que genera ventajas mutuas donde la red se empalma por completo con el espacio estatal y donde los actores estatales toman decisiones políticas que desvían al Estado de su objetivo de bienestar general. Aquí no hay una incidencia en la decisión, sino la apropiación del Estado por miembros del propio Estado en combinación con otros poderes fácticos.
4)Finalmente, la disputa por la soberanía donde poderes fácticos disputan los espacios de soberanía al Estado y, en caso de tener éxito, someten a los actores estatales y los desplazan. Es el caso de espacios territoriales dominados por la guerrilla, por paramilitares o por el crimen organizado. En México esto se observa cuando los presidentes municipales son claramente sometidos por las bandas el crimen organizado.
Estas cuatro opciones no son excluyentes. En la medida que hay muchas arenas de política, así como poderes fácticos y redes interesadas en la captura del Estado, se pueden presentar las cuatro formas de interacción al mismo tiempo en diferentes arenas, como de hecho sucede en México. Sin embargo, en los capítulos la forma de interacción que aparece en mayor medida es la captura estatal del segundo y tercer tipo.
El problema con la teoría de la corrupción es que enfatiza una mirada normativa. Supone que los entes estatales tienen autonomía, por lo que se pueden diferenciar de los intereses particulares, a la par que pueden construir una idea mínima de bienestar general. Desde una mirada marxista, ya sea sistémica (Miliband, 1968) o estructuralista (Poulantzas, 1968), la autonomía del Estado es más bien bastante complicada, aunque no imposible (Marx, 2003). Más allá de las dificultades y eternas disputas en torno a la construcción de la idea del Estado, lo que se busca en este párrafo es enfatizar que el punto de partida es normativo. Desde un análisis más empírico, en particular a partir del análisis de la construcción de las estructuras de dominación desde lo cotidiano por medio de etnografías, como lo propone la mirada relacional, las precondiciones no pasarían ninguna verificación.
¿Este es un problema para plantear el análisis? No necesariamente. Es relevante diagnosticar de forma empírica los procesos de captura del Estado como uno de los múltiples factores por los cuales no solo se siguen violando los derechos humanos, sino que, ante su violación, no pasa nada, se mantiene la impunidad; recordando que las redes de macrocriminalidad están conformadas por tres estructuras: financieras, políticas y criminales. En la medida que hay entes estatales en la red, también hay una demanda explícita de impunidad para los miembros de dicha red. En México, estas redes han logrado controlar posiciones estratégicas a nivel local y federal en materia de seguridad y justicia, por lo que la existencia de la red se vincula de inmediato con la impunidad (Vázquez, 2019).
No basta quedarse en el diagnóstico o, peor aún, que la conclusión sea: “este es el Estado mexicano, encabezado por el crimen organizado”. Por el contrario, se debe realizar un diagnóstico empírico sólido y mantener el horizonte normativo para saber no solo dónde estamos, sino a dónde se pretende llegar y qué debe hacerse para llegar ahí, para construir una estatalidad descapturada, y con una idea mínima de bienestar general (Vázquez, 2019).
Más aún, cuando se tiene un Estado capturado por una red de macrocriminalidad, no queda duda de la relevancia de pensar en cómo descapturar al Estado (Vázquez, 2019). La forma en que se expresan las redes de macrocriminalidad para mantener el control territorial (lo que podría llamarse la estructura de dominación estatal en la vida cotidiana) pasa por detenciones arbitrarias, desaparición de personas, extorsiones, asesinatos. ¿Puede concluirse que esta es la formación estatal en México?, ¿o ponerse en duda que se está lejos de una idea mínima de bienestar general?
Recuperar el contexto de violencia… y de impunidad
El último elemento por introducir es el contexto de violencia en México.[5] Salvo los textos de Nolan sobre justicia laboral y de Ortiz y Vázquez sobre la relación entre la impunidad y el derecho a la salud, todos los demás capítulos tienen a este contexto de violencia como componente. En este marco es que la desaparición de personas es generalizada (Ansolabehere, y Serrano y De Pina); se violentan los derechos de las personas migrantes (Bobes y Ramírez); o se agrede a los y las periodistas (Flores-Ivich y Téliz). Es importante subrayar que esta violencia no proviene solo de las bandas del crimen organizado, sino también de los agentes estatales en todos los casos, en el marco de la hegemonía de una política de seguridad que terminó de militarizar al país desde el 2007.
Pero, ¿qué significa este contexto de violencia? Si bien América Latina es la región más violenta del mundo, con 25 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2017 (de acuerdo con el Banco Mundial), lo cierto es que México no se encuentra dentro de los peor ubicados. De hecho, en ese año tiene un promedio de 15 asesinatos por cada 100 mil habitantes, es decir, por debajo del promedio regional.
Читать дальше