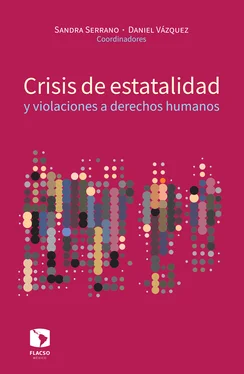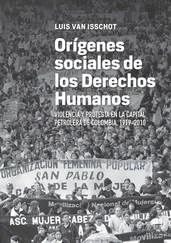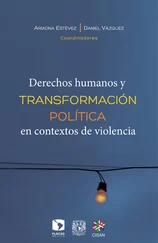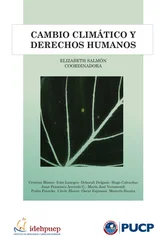No cabe duda en que los derechos humanos son normas y que las herramientas analíticas del derecho son necesarias. Incluso ocho años después de la reforma constitucional en materia de derechos humanos en México, siguen haciendo falta análisis que permitan adecuar los procesos de su integración, interpretación y aplicación que permitan conectar al derecho internacional de los derechos humanos con el derecho local. Sin embargo, los derechos humanos son algo más que normas jurídicas. Pueden ser relaciones de poder, relaciones internacionales, discursos, identidades, políticas públicas, entre otros. En la medida que los derechos humanos pueden ser todas estas cosas, se requiere de herramientas analíticas que vayan más allá de las propias del análisis jurídico. Este es uno de los principales aportes que una facultad de ciencias sociales, como la FLACSO México, podía y ha realizado: el estudio de los derechos humanos desde las ciencias sociales.
El primer acercamiento de este tipo se encuentra, como su nombre lo indica, en el Seminario de Análisis Multidisciplinario de los Derechos Humanos, establecido entre la FLACSO México y el cisan-unam entre el 2008 y el 2015. El primer libro generado de ese seminario fue Los derechos humanos en las ciencias sociales: una perspectiva multidisciplinaria . En este libro se desarrollaron los estados de la cuestión de los derechos humanos desde los estudios sociojurídicos (Karina Ansolabehere), las relaciones internacionales (Alejandro Anaya), las políticas públicas (Manuel Canto), la historia (Silvia Dutrénit), la sociología política (Ariadna Estévez), el feminismo (Richard Miskolci), la antropología (Rachel Sieder), la teoría de la democracia (Daniel Vázquez) y la teoría política (José Luis Velasco).
Esta mirada a los derechos humanos desde las ciencias sociales se refleja en la forma en como se presentan cada uno de los capítulos. La mirada a los derechos humanos que se prioriza en el libro es como violaciones de facto a los derechos, como lo hacen Flores-Ivich y Téliz con respecto a las agresiones a los periodistas; Bobes y Ramírez en sendos capítulos con respecto a las violaciones a los derechos de los migrantes; Nolan con respecto a las violaciones a la libertad de asociación sindical y a la negociación colectiva de las condiciones laborales; Serrano y De Pina, por un lado, y Ansolabehere, por el otro, con respecto a la desaparición de personas y a los derechos de investigación, sanción y reparación de las víctimas directas e indirectas de las desapariciones; y Ortiz y Vázquez en lo que hace al acceso al derecho a la salud. Es de esperarse que se priorice esta mirada en los capítulos, dado que la intención del libro es, precisamente, mirar cómo las distintas expresiones estatales generan violaciones a derechos humanos.
Sin contradecir lo anterior, en los capítulos también se encuentran otras miradas o expresiones de los derechos humanos. Por ejemplo, como compromiso y cumplimiento de obligaciones provenientes del derecho internacional de los derechos humanos, como lo hacen especialmente Serrano y De Pina. Asimismo, se analiza a los derechos humanos como relaciones de poder; en particular las relaciones que se dan entre los trabajadores y los patrones, como lo hace Nolan. O las relaciones que se tejen entre las organizaciones no gubernamentales (ong) y colectivos de familiares de personas desaparecidas con distintos representantes gubernamentales para preguntar: ¿dónde están? Y para mantenerse firmes en su búsqueda: ¡Hasta encontrarlos!, como se observa en los capítulos de Serrano y De Pina y de Ansolabehere.
Cómo entendemos al Estado
El reconocimiento de los derechos humanos como derechos positivos se centra en el Estado. Además, tanto las violaciones como la garantía y protección de los derechos humanos también se centran en el Estado. Si de algo se puede acusar al discurso de derechos humanos es de ser estadocéntrico. El problema no es precisamente ese, sino en la serie de preguntas que se abren: ¿cómo hacer que el Estado reconozca los derechos de las personas? ¿Cómo para que no los violente? ¿Cómo para mejorar las garantías y protección de los derechos?
Demos un paso atrás con otra pregunta, la que nos interesa responder en esta sección: ¿cómo se entiende la idea del Estado en este libro? Considerando las tres posibilidades en las cuales se puede pensar al Estado —desde una mirada macro, como estructura político-económica que establece las pautas de distribución del poder político y económico; como un régimen que establece los criterios para acceder y ejercer el poder político; o como gobierno integrado tanto por todas las posiciones de toma de decisiones políticas vinculantes como por la burocracia (Vázquez, 2019)—, en el libro se analiza al Estado a nivel intermedio; es decir, como régimen (en específico, las reglas de ejercicio del poder político) y como el conjunto de posiciones políticas, instituciones y procedimientos constitutivos de ese ejercicio del poder político.[2]
En la medida que se parte de ese nivel, un aspecto clave es que el Estado es siempre un ente fragmentado; es decir, se trata de una entelequia que sugiere, al mismo tiempo, unidad y fragmentación. Se habla del Estado, pero en su interior hay múltiples actores estatales con relaciones de cooperación, indiferencia y conflicto. Por ello, es sencillo comprender que el Estado sea, al mismo tiempo, el principal violador de derechos humanos y la posición donde se centran las expectativas de garantía y protección de los mismos derechos.
Cualquier mirada fragmentaria del Estado pone en cuestionamiento la idea de un Estado unificado y monopólico. Cuestiona su definición clásica como autoridad que se ejerce sobre una población en un territorio determinado. La definición que suele considerarse como prototipo de la idea estatal es la weberiana: “por Estado debe entenderse un instituto político de actividad continuada, cuando y en la medida que su cuadro administrativo mantenga con éxito la pretensión al monopolio legítimo de la coacción física para el mantenimiento del orden vigente.” (Weber, 2004, pp. 43-44). Sin embargo, el error de esta lógica es tomar al Estado europeo como el prototipo de la construcción estatal. La guerra, la coerción y la acumulación están en el centro del nacimiento de los Estados, específicamente del europeo (Tilly, 1990), mas no de todos los Estados.
Lo que siguió a ese nacimiento fue la administración y el monopolio de la violencia (o al menos un intento) (Weber, 2004). Esto tampoco sucedió en todos los Estados de África, ni de Asia, ni de América Latina. De hecho, la centralización, el monopolio de la violencia, las prácticas burocráticas impersonales y la construcción de legitimidad en el Estado actual son más bien limitadas y constantemente impugnadas (De Heredia, 2017, p. 29). Por ejemplo, Estados como los africanos se construyeron desde el esclavismo y la colonización (De Heredia, 2017); a la par que muchas de las prácticas locales, con sus tonos grises entre lo legal y lo ilegal, se estructuran por los campos políticos inherentes a la idea de Estado en esas regiones (Agudo, 2014, p. 12). En suma, no hay una sola estructuración de la idea de orden estatal, ni el orden estatal europeo se reprodujo en otras regiones del mundo. De aquí que figuras que fueron observadas como antiguas y preburocráticas por Weber en Europa, como el neopatrimonialismo o el sultanismo, en realidad pueden tener mucha más cercanía con lo que actualmente sucede en nuestras regiones.
Para Joel Migdal (2001), la aproximación weberiana al Estado es poco adecuada porque genera muchos límites analíticos. Él propone pensar al Estado a partir de imágenes y prácticas. Mientras que las imágenes son las representaciones de las instituciones mediante las cuales se ejerce la autoridad y la dominación (Migdal, 2001, p. 16), las prácticas son las rutinas de los actores estatales y agentes que refuerzan las imágenes (Migdal, 2001, p. 18). La representación geográfica de los Estados a través de mapas es un ejemplo de las imágenes con lo que se construye una idea de control territorial. Mientras que las prácticas de esa imagen serían los controles migratorios o la emisión de pasaportes. Si las imágenes homologan a todos los Estados (como sucede con las fronteras territoriales), las prácticas los diversifican, aunque puedan existir patrones comparables. El tercer componente de la propuesta teórica de Migdal es el concepto de campo retomado de Pierre Bourdieu. Para el autor, la construcción de la dominación a partir de la relación entre las imágenes y las prácticas se da en el marco de un campo en disputa en donde los elementos simbólicos cobran tanta relevancia como los materiales. En el caso del Estado, esta disputa proviene de la tensión inherente entre la necesidad de mostrar un poder y organización unificado; y las prácticas que se encuentran siempre fragmentadas. Con esta propuesta se tienen varios de los elementos constitutivos de lo que se ha denominado la teoría relacional del Estado, la cual se centra en la construcción de la dominación estatal, lo mira a partir de las prácticas estatales (la construcción estatal desde la lógica cotidiana), y tiene como punto de partida la fragmentación estatal.
Читать дальше