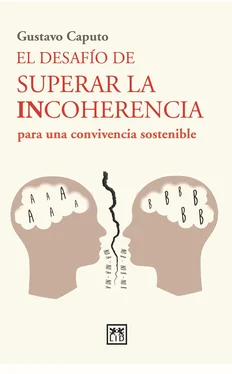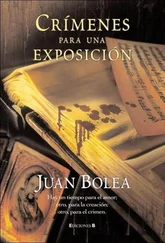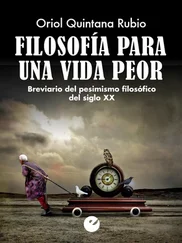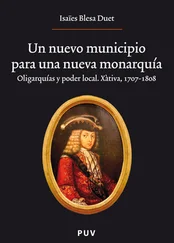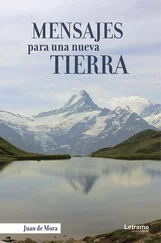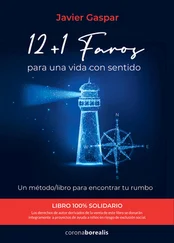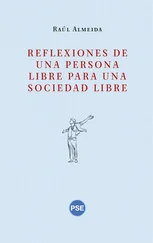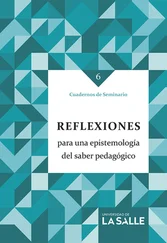Sucede, a veces, que vivimos –o intentamos vivir– como pensamos. Pero confundiendo nuestro intento con el hecho de haberlo conseguido. Confusión que amerita preguntar si mi intento por vivir como pienso es sincero, si va acompañado de un pensar como vivo y un contrastar lo uno con lo otro. Por otra parte, en la medida en que situarse en el pedestal de lo logrado conlleva cierta presunción que puede llevar a juzgar a otros con la rigidez o crueldad de quien es incapaz de ponerse en su lugar –exigiendo al otro lo que no se exige a sí mismo o desatendiendo sus circunstancias particulares– ¿no ameritaría incluir en la pregunta anterior?, además, ¿si pienso cómo pienso?, ¿si me pregunto cómo pienso?
Finalmente podría decirse también que están –o estamos– los que intentamos vivir como pensamos, pensar cómo vivimos y pensar cómo pensamos, pero ¿reconocemos nuestros defectos y puntos ciegos, respecto aún de los valores ideales en los que decimos creer? ¿O nos auto ocultamos todo aquello que no nos devuelve esa imagen –pura e ideal– que tenemos de nosotros mismos? ¿Incluimos, en nuestro intento por vivir como pensamos y pensar cómo vivimos y pensamos, el intento por ver –para superarnos– más allá de lo que vemos? También podría enunciarse así: ¿nos preguntamos y respondemos con autenticidad sobre lo que decimos intentar vivir, pensar, creer y hacer? ¿Tanto en relación a nuestro ideal como con nuestra acción y nuestra comprensión de ambas cosas?
b. Incoherencia y mediocridad
En el contexto de la Argentina de principios del siglo xx, José Ingenieros escribió El Hombre Mediocre5 ante una sociedad vernácula que –a juzgar por sus escritos– ya mostraba rasgos idiosincráticos limitadores y preocupantes. Al hacerlo, caracterizó comportamientos y actitudes que resultan útiles para nuestra aproximación sobre lo que sea la incoherencia.
Ingenieros distingue la mediocridad de la nobleza de espíritu. Atendiendo al temple que muestran las conductas, a la calidad humana que les da origen y al tipo de hombre que las conductas expresan que se pretende ser. De ahí que adjetive la mediocridad del hombre y no al revés. Es el hombre, para él, quien es mediocre. Y lo que lo diferencia del hombre noble es su actitud. Pero, ¿qué actitud? Una actitud que por un lado habla de una dirección vital que orienta y rige las distintas dimensiones de la propia vida; y por otro que se deja ver en rasgos concretos de conducta. Actitud y orientación vital –o no– hacia lo cualitativo que hace de unos, espíritus nobles; y de otros mediocres. Los hombres mediocres –dice– se rigen por la cantidad y muestran conductas apáticas y calculadoras. Los hombres nobles, en cambio, rigen sus relaciones con las personas, las cosas, la naturaleza y consigo mismos por la cualidad. Y muestran rasgos idealistas, entusiastas y generosos.
¿Qué diferencias cualitativas distinguen al espíritu noble del mediocre? Analizando los escritos de Ingenieros, es posible identificar cinco formas. La primera es la independencia de carácter y de criterio. Independencia que “se apoya en el sentido de la propia dignidad”, en “la hidalguía que surge de ser el supremo juez de sí mismo” y “en el honor que dispensa el mérito”. Razones que, en la medida en que surgen de una hostilidad hacia los dogmatismos, entiende que salvan de la vanidad y la presunción.
El convencimiento para actuar –segunda distinción cualitativa del espíritu noble– acompaña el dejarse regir por la propia conciencia. Lo cual es expresión para Ingenieros de un carácter inventivo (inquisitivo, indagador, innovador y disruptivo diríamos hoy) que es, justamente, lo que lo salva de la vanidad, la presunción y la irrealidad. Y que se opone al imitativo y vulgar del mediocre. El cual, “incapaz de concebir una perfección o de formarse un ideal (...) no entiende al idealista ni al mundo en que este habita”. Falta de entendimiento que explica, por otra parte, que el mediocre suela ver y calificar al noble como presuntuoso o irrealista. Pero también su incapacidad de distinguir situaciones, afincarse en su convencimiento y salvarse de su propia vanidad y presunción. Es decir, de todo aquello que lo mantiene –aludiendo a la imagen de Platón– en la cueva y de espaldas, viendo solo las sombras de una realidad que es incapaz de percibir en sus sentidos más profundos.
La lealtad en la conducta explicita el tercer rasgo de la nobleza de espíritu que destaca Ingenieros. Lealtad para consigo mismo y los demás que se corresponde con la búsqueda por profesar los propios ideales con ilusión y apasionamiento. Lo que habla de un intento por vivir como se piensa y cree que distingue sustancialmente al idealista del carente de ideales y convicciones. Del que solo pretende parecer.
De ese empeño por vivir como se piensa, se desprende la cuarta actitud que distingue al noble: el respeto y la tolerancia que prodiga hacia los demás. Cualidad de trato que surgiría naturalmente de valorar en los demás lo que se considera una virtud a vivir de forma propia y personal: la firmeza de convicciones adquiridas. Podríamos también decir, de aplicar para con los otros la vara que se valora y admite para sí.
Escuchar las lecciones de la realidad y dejarse educar por ella es la quinta actitud que, para Ingenieros, indica nobleza de espíritu. Cualidad que ve en quien anhela ser mejor, no infalible y que incluye entender dos cosas; por un lado, que la virtud implica la capacidad de rectificar: de reconocer los propios errores y considerarlos una lección para sí y los demás. Y por otro lado, la firme rectitud respecto de la conducta ulterior. Expresión de la tensión real y vivida (el compromiso) hacia lo que se concibe como una perfección o ideal.
“Los más grandes espíritus –dice y referimos aquí por último– aunque excepcionales, son los que asocian las luces del intelecto con las magnificencias del corazón” en lo que identifica como una preferencia por el bien. Reunión de lo intelectual y lo emocional que barrunta el núcleo de la perspectiva desde la cual mirar y juzgar de forma coherente. Búsqueda que recorrerá todo el trabajo y que enfocaremos de forma explícita en los capítulos finales.
c. Cuando inconsciencia, inadvertencia e indiferencia
se combinan
“Le temo más a la indiferencia de los honrados
que a la maldad de los corruptos”.
Martin Luther King
La persistente indiferencia que comparten la necedad, el cinismo y la hipocresía hacia las circunstancias, personas o acciones posibles de una situación –decíamos en el apartado previo al anterior– es lo que las hace incoherentes. Su escepticismo práctico. Sea o no teórico.
El problema con tal tipo de escepticismo es que en la medida que lleva a esgrimir razones sin un compromiso genuino por actuar o vivir de acuerdo a ellas, transforma el decir y hacer en un juego, en el que entender, razonar y argumentar coherentemente, termina dejando de ser importante y dando paso al fingimiento y la verosimilitud. Esto, mezclado con la falta de ponderación de circunstancias, personas y posibilidades concretas de acción, da lugar a distintas formas de incoherencia que tienden a combinarse y potenciarse.
Cuando el verdadero motivo por el cual se sostiene una posición –lo que realmente le importa a uno– queda vedado, oculto u olvidado, ¿no se obtura también la posibilidad de detectar algún matiz –lo vea quien lo vea– que enriquezca el análisis o muestre su relevancia para con la situación? Perder de vista el contenido concreto, por otra parte: ¿no deja atrapado al sujeto en su propia visión? ¿No transforma fácilmente su mirada –al desentenderse de los detalles de la cuestión que podrían no validar la propia posición– en individual en el sentido de opuesta a toda posibilidad de ser compartida? Y esa indiferencia hacia todo lo que no refuerce nuestra posición, por otra parte, al conducir a desconsiderar visiones ajenas ¿no deja de ser tan inocente?
Читать дальше