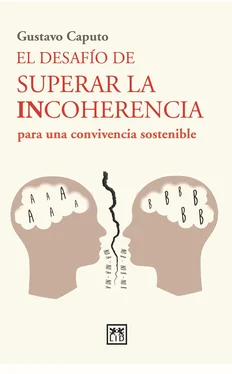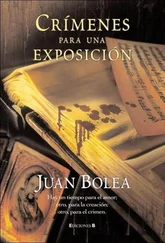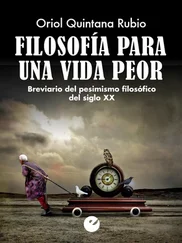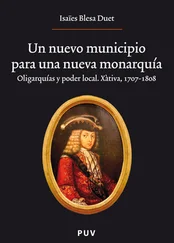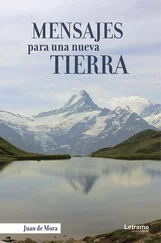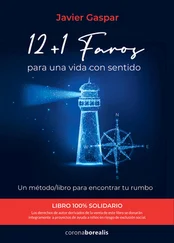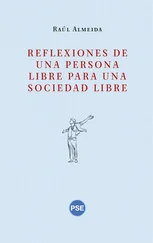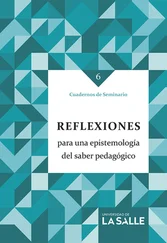e.2. ¿Sensibilidad social o impostura?
¿Qué puede llevar a alguien, que es capaz de sentir pena por un joven muerto por sus ideales décadas atrás (el cual, dicho sea de paso, no optó por la no violencia) a mostrarse indiferente ante el estrago de vidas atropelladas por trenes sin control, de infancias empacadas y sin futuro y de vidas signadas por la lucha diaria y denodada de sustento?
Descartar a cualquier otro y negarle los derechos que exijo para los que considero míos, sea quien sea o piense lo que piense; ¿no supone una incoherencia que, en caso de que se dé justamente en quien debe cuidar a todos, clama al cielo? Hacer diferencia entre unos y otros ciudadanos (es decir, otorgar o cuidar la ciudadanía de unos negándosela a otros) mientras se detenta el poder, ¿no es comportarse como un abusador? ¿No transforma el deber de administrar, en un mecanismo perverso al servicio de la discriminación, la injusticia y la promoción de desigualdad? ¿No es grave tal nivel de incoherencia?
e.3. ¿Inclusión o discriminación?
La idea de inclusión alude a reconocer a todos y cada uno, como parte y partícipe de lo común. Enriquece el ideal de justicia e igualdad con el de equidad: procura ofrecer al desfavorecido –dadas sus circunstancias– las mismas oportunidades que los demás. Pero asistir a algunos sin promover mecanismos de autodesarrollo accesibles a todos, ¿no supone subvencionar la informalidad? Dificultar el trabajo y el esfuerzo diarios por forjar y sostener la propia vida con dignidad –ofreciendo ayudas solo asistenciales y exclusivas para los informales, olvidando a quienes luchan denodadamente cada día por sostener su formalidad– ¿no implica lo contrario de la inclusión y la equidad? ¿No implica discriminar?
Toda persona tiene el derecho inalienable a su dignidad. Justamente por ello, la idea de inclusión no debería verse teñida de conceptos rentísticos o improductivos: los de distribuir una renta generada por algunos como si fuera –sin más– propiedad y derecho de todos. Esta concepción, que equipara la equidad con el quitarle a unos para compensar a otros, ¿no olvida la necesidad de promover condiciones universales que posibiliten el despliegue del propio ser y hacer de todos y cada uno? Entender la equidad así ¿no transmite una visión estancada del ser, que solo puede recibir lo que necesita para vivir y desenvolverse como persona, en lugar de ser capaz –y necesitar– de lograrlo por sí mismo?
Desestimar, por parte de quien gobierna, la responsabilidad de promover y generar condiciones generales de oportunidad, malentiende y tergiversa los conceptos de inclusión y de estado. Confunde y equipara prejuicios con objetivos humanitarios. Coloca a unos (los supuestos excluidos o informales) como sujetos de unos derechos que se niega a otros (los supuestos integrados o formales); a los cuales les exige solo deberes. Lo que termina violando la dignidad de todos, ya que transforma a los primeros en cautivos y a los segundos en huérfanos, víctimas o presas del estado; porque al verlo solo como sujetos de esquila, ni advierte ni atiende sus necesidades reales de desarrollo, las que le permitan sostener sus esfuerzos. Promoviendo así una sociedad injusta y dividida.
Desvincular la idea de inclusión de la de justicia y equidad no solo supone una confusión. Si no también poner en marcha un eficiente sistema para fabricar excluidos: a unos de sus deberes y a otros de sus derechos. Y a todos de la posibilidad indiscriminada de desplegarse y forjar, con dignidad, la propia vida. Obstruyendo la facultad de construir una sociedad equitativa, un país y un estado que, sin olvidarse de asistir a quien más lo necesita para que vea compensadas sus oportunidades de despliegue, procure generar condiciones generales y sostenibles que posibiliten el desarrollo de las potencialidades de todos. Pero claro, reconocer lo que todos –y no algunos o solo nosotros– necesitamos, pide coherencia.
3. La relevancia de reflexionar sobre la incoherencia
a. La incoherencia afecta la calidad de nuestras decisiones
Decidimos en base a parámetros, criterios o razones. A partir de los cuales inferimos, legitimamos o justificamos nuestros comportamientos y rumbos de acción. Pero la tendencia a confundir esos parámetros –tal como acabamos de desarrollar– plantea el siguiente interrogante: ¿en qué consisten, de modo específico, esas confusiones y de qué modo concreto afectan nuestras decisiones?
A la luz de los ejemplos vistos, parecería que nuestras confusiones son producto de aplicar criterios válidos para otras situaciones, pero inválidos para la que se tiene enfrente; para el aquí y ahora. Implicaría algo así como servirse, para resolver una situación actual, del saber o criterio que nos posibilitó resolver otra situación ya vivida, pero sin ponderar o advertir si ese criterio se ajusta acabadamente a la situación concreta que se tiene enfrente.
Acudiendo a términos matemáticos podríamos decir que tal confusión –en la ponderación de las circunstancias concretas que se tienen enfrente acudiendo a experiencias pasadas– equivaldría a pretender encarar una suma de fracciones sumando solo sus numeradores… Pero olvidando calcular –o calculando mal– su común denominador; es decir, aquello que las hace asimilables, comparables o combinables. Equivocando, consecuentemente, en su resultado.
El hecho de que todos los números enteros (1, 2, 3, etc.) presuponen un denominador común igual a 1 (1/1, 2/1, 3/1) implica que como números, todos ellos son iguales a sí mismos (ya que al ser divididos por 1 mantienen su mismo valor: 3/1 = 3; 4/1 = 4). Lo cual permite sumarlos sin atender a su denominador. Pero en virtud de que este es igual para todos.
Contrario a lo anterior, sumar fracciones con denominadores diferentes (1/4 + 3/2 + 5/3) exige encontrar un denominador común que las equipare y las haga sumables entre sí. Lo cual supone como mínimo, compararlos, ponderarlos y atribuirles su cuota de semejanza y particularidad. Si esto se obviase o se atribuyera de manera equivocada, terminará necesariamente en un error de resultado. Ya que equivocará en el encuentro del factor que es el que posibilita sumar los numeradores de forma equiparable.
Otra operación matemática que ejemplifica la invalidez de un razonamiento falaz es la regla de tres; de cuya lógica se nutren los silogismos. Según tal regla, errar en el cálculo del término medio (en la elección del factor que posibilita establecer una relación equiparable entre los dos términos extremos) induce a errar en la adjudicación del aspecto o cualidad compartida o que los hace comparables.
Más allá de que la incoherencia pueda asimilarse a tal o cual error lógico, por el cual adjudicamos indebidamente cualidades de una circunstancia a otra, enfocarla como fenómeno supondría admitir que nuestros errores de razonamiento –ante los que parece, a juzgar por los ejemplos, estamos cotidianamente expuestos– se filtran en nuestras decisiones. Y a través de estas, en nuestras acciones; impactando en sus destinatarios y en nosotros mismos como agentes. Pero, ¿qué implicancias tiene ello?
El hecho de que nuestras confusiones se filtren en nuestras decisiones y acciones indicaría, a priori, que existe una distancia o diferencia entre lo que decimos (pensar, creer, querer o pretender hacer) y lo que hacemos. Que no necesariamente una cosa se corresponde con la otra. Indicaría además que la lógica de nuestro pensar, creer y decir no siempre coincide con la lógica de nuestros actos. Y también que nuestros actos, consecuentemente, exceden o trascienden nuestra subjetividad o intención. Lo antes mencionado dejaría planteada las siguientes cuestiones: primero, si nuestros actos concretos y efectivos expresan realmente –o no– las creencias, ideas, objetivos e intenciones que decimos que inspiran o animan nuestra acción. Si se corresponden o guardan una coherencia práctica. En segundo lugar, si nuestro modo de razonar en orden a nuestra acción –nuestro razonamiento práctico– se ajusta o no a la realidad o situación a la que refiere. O, resumiendo ambas y en otras palabras; si razonamos de acuerdo a lo que decimos pensar y a lo que creemos hacer.
Читать дальше