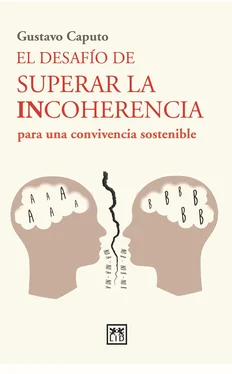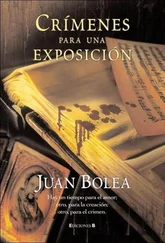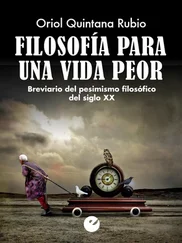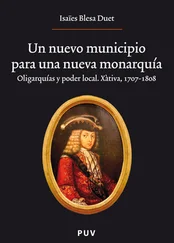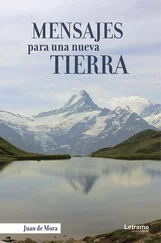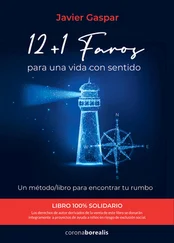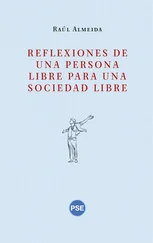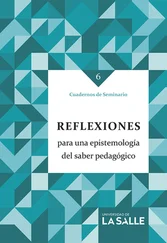¿Qué otra relevancia tiene que la lógica de nuestros actos pueda no corresponderse con la declamada? Por lo pronto, que lo que hacemos y en realidad sucede, es portador de un significado independiente de nuestros discursos, creencias, ideas u objetivos explícitos. Que puede remitir a lo que verdaderamente anima nuestra acción. A aquello que muestra quiénes somos. Mostrando, en definitiva, nuestros valores reales.
b. ¿Qué aportaría entonces una reflexión que contraste la incoherencia entre lo que decimos hacer o decidir y lo que en efecto hacemos?
Posibilitaría, por lo pronto, verificar la validez de los modos de razonar que aplicamos al decidir y actuar. Contrastar nuestro discurso con los efectos, significados y dinámicas concretas que nuestros actos introducen en el mundo y/o en relación con los demás. Posibilitándonos aprender en el sentido más clásico y humanístico del término. Aprender acerca de lo que implica saber decidir. Pero un saber decidir que no responda a ninguna otra razón, causa, fin o estrategia que no sea considerar que somos y vivimos entre personas. Único y relativo, por tanto, a lo que pueda significar manejarnos como personas.
La posibilidad de aprender a decidir depende, por otra parte, de que seamos capaces de reflexionar de forma sincera sobre lo que decidimos o intentamos decir y también sobre lo que hacemos al actuar. Una reflexión sobre nuestros actos que se vea abierta en las dos direcciones: la que refiere a nosotros mismos y a los demás. Alude a un modo de pensamiento que no solo sea condición para aprender a “saber decidir” y “saber hacer”, sino también que nos sirva para hacernos cargo de todo lo que ello implica: del impacto que nuestra acción genera en nosotros y en los demás. Abriéndonos así a un aprendizaje sobre el “saber vivir” que se vea complementado por el del saber convivir. Alude al punto en el que puedan confluir las ideas de responsabilidad personal y social.
c. ¿Qué agrega que la incoherencia sea un rasgo
idiosincrático?
Que la incoherencia se haya constituido en un rasgo cultural predominante de nuestra sociedad indica que esta se ha cerrado a los aprendizajes recién expuestos. Que ha transformado en habitual –ha naturalizado– un modo de tratarnos que adolece de una falta de comprensión y de criterio para decidir que, además, es socialmente inconducente y desintegrador. Que ha permitido que se instaure un clima de falta de razonabilidad generalizada que, al expandir la discrecionalidad y dificultar el entendimiento mutuo, obtura toda posibilidad de sinérgica social y, con ella, de desarrollo humano.
La pérdida de razonabilidad, al promover que “lo que me a mí parece” sea el criterio predominante en la interacción con los demás, ha dejado los “yo” a merced de una única necesidad: la de satisfacer el puro capricho o impulso momentáneo. Transformando así toda interacción –en tanto que es incapaz de acudir a razones que puedan ser compartidas para entenderse con otros– a un ejercicio de la propia capacidad de imposición que utiliza toda su energía para encontrar el mecanismo que tenga a su alcance para tal fin. Lo que deja abierta de par en par la puerta a la fuerza bruta o el autoritarismo; cuando no al ventajismo de la tan mentada viveza criolla. Todo parecido con la realidad, lamentablemente, no es pura coincidencia.
La naturalización de la incoherencia como rasgo idiosincrático, por otra parte, infecta sistémicamente con aquella actitud todos los niveles, dimensiones y estratos de la sociedad. Impregnando los distintos ámbitos de relaciones mutuas: implicando lo político, lo jurídico-legal, lo institucional, lo social, lo comercial, lo interpersonal y lo personal. Internándonos, como han señalado con justeza algunos de nuestros grandes pensadores, en el reino de lo efímero y animal. Promoviendo formas, modos y efectos que, como una metástasis, atentan contra el significado más profundo y genuino del vivir y convivir humano. Minando nuestra capacidad de actuar como sociedad.
No es casual que la inseguridad sea hoy el peor flagelo que afecta a nuestra sociedad. El producto final de una incoherencia generalizada, que socaba el pilar más básico de la sociedad: la confianza mutua. La creencia básica y compartida de que nos preocuparemos y defenderemos mutuamente unos a otros. Confianza que es preciso reconstituir en todas las dimensiones de nuestra vida social.
4. Desafíos para el logro de una convivencia
sustentable
a. Restablecer la confiabilidad
Necesitamos volver a creer unos en otros. Pero la confianza social y personal no se restituye declamando esta necesidad. No se construye exigiendo. Mi convencimiento es que se logra ofreciendo lo que constituye su contracara y principal requisito: la confiabilidad. Este es el primero de los desafíos que este libro aspira a esclarecer, discernir y proponer como camino a recorrer juntos, aspira a clarificar todo aquello que hemos de poner de nuestra parte para ofrecer al otro lo que necesita, para volver a creer en cada uno y en un nosotros.
Para ello, recorrerá en su primera parte los rasgos y caras de la incoherencia, buscando entender el espectro, la magnitud y el significado de sus manifestaciones y efectos. Su segunda parte apuntará a identificar la hondura de su raíz y el cariz de sus impactos: sus aristas o dimensiones. De modo de poder ahondar y explicitar después el conjunto de requisitos que exige el vivir de forma coherente como personas y como sociedad.
La tercera parte inquirirá, en su inicio, sobre un elemento clave para poder ingresar en el camino de la verdadera coherencia: el de la comprensión cabal de su problemática. Buscará desenmascarar las trampas que se ocultan tras las falsas coherencias: ese conjunto de actitudes que –aún para quien la busca con profundo compromiso ser coherente– amenaza a su persona y su acción, sus destinatarios y la sociedad en general. Buscará identificar los modos de vivir una integridad que, de ser mal entendida, deshumaniza y desvincula de la realidad personal, interpersonal y común. Desenmascarará esas supuestas búsquedas de correspondencia entre lo que decimos y hacemos que llevan –y nos han llevado– a las más aberrantes y completas incoherencias. Lo que permitirá encontrar la piedra angular de la verdadera coherencia: no negar –respecto de uno ni de los demás– los límites a los que nos expone nuestra condición humana.
Despejadas las piedras de las falsas coherencias, los dos capítulos finales se adentrarán en el tipo de integridad específica que nos posibilita y exige nuestra limitada condición humana. Inquirirán sobre aquello que necesitamos admitir, reconocer e intentar vivir para poder adentrarnos en el camino de una coherencia que vea posibilitado el despliegue del ser de cada uno y de todos. Lo cual supondrá redescubrir, a la vez, el vínculo entre esa aceptación de la condición humana y el despliegue de sus posibilidades de crecer y progresar como persona y como sociedad; de su horizonte de desarrollo. Develando, por otro lado, su nexo con una idea algo olvidada, mal entendida o comprendida en su dimensión solo individual. Una “idea de bien” que, bien entendida, se ve intrínsecamente asociada a la de una tensión hacia –y una orientación básica– que incluye siempre, junto con la consideración y el respeto hacia uno mismo, la del otro y la de todo lo que se tiene en común con él.
De todo ello surgirá –ahora si en el contexto de la comprensión integradora que busca recorrer y ofrecer este trabajo– los requisitos de una coherencia creíble y real. Requisitos que surgen como expresión de la exigencia más específica del vivir y convivir humano. Exigencia que, al sumergirnos en un camino de aprendizaje que nunca acaba, será capaz de abrirnos, de forma genuina, personal y compartida, hacia el futuro. Hacia un horizonte que, al ofrecernos la posibilidad de trascender tanto el error como el eventual daño; nos permita sortear la hipocresía o la banalidad, para volver a elegir el bien. Expresión que encierra el imperativo más íntimo, personal y social de nuestro llamado a ser. Ese imperativo que se vislumbra el primer acto de la creación ¡crecer!
Читать дальше