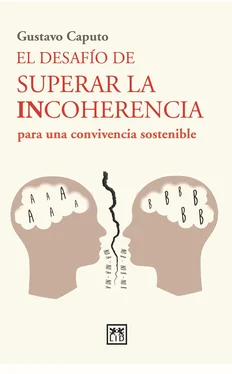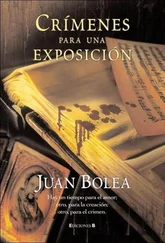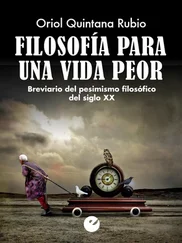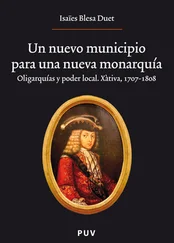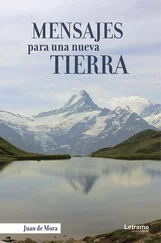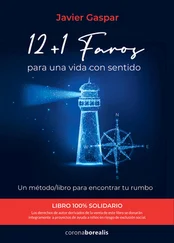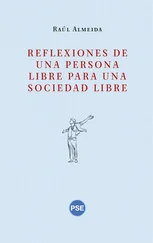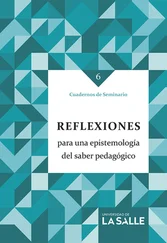b. Generar las condiciones para poder desarrollarse como personas y como sociedad
Son muchos los argentinos que se destacan y son reconocidos en diferentes y dispares países. En distintos quehaceres: ciencia, deporte, arte, actividades profesionales y empresas. Reconocimientos que permiten inducir que sus dones, condiciones, cualidades y valías personales ofrecen resultados bien tangibles cuando se ven potenciados por contextos sociales, organizacionales e institucionales que promueven su despliegue. Pero a la vez nos permite preguntarnos ¿qué ocurre con el talento en nuestra tierra? ¿Por qué se ve impedido de sobresalir en reiteradas oportunidades?
Parecería que en nuestro suelo, el despliegue del talento se ve opacado, imposibilitado o no reconocido. Las mismas habilidades que nos destacan afuera ven diluida su capacidad de aparecer, crecer y dar frutos en el contexto local. En vez de verse facilitados por nuestra organización común, parecen ser obturados y obturar. Obscurecidos y obscurecer. Trabarse y trabar. Verse dificultados y dificultar. Si la política es “el arte de lo posible” –de lograr y realizar aquello que podría ser o no ser, o ser de una manera u otra– parecería que a nivel país nos es esquivo como arte. ¿No será que hemos trocado sin notarlo, el espíritu de superación –propio de lo humano– por el de lucha, que es animal?
c. Ser para poder
“Para resolver el problema que queremos resolver,
debemos cambiar la forma de pensar que originó el problema”.
Einstein
Nadie puede dar lo que no es, ni tiene. Podremos cambiar de forma genuina y sustentable si somos capaces de cambiar nosotros. Si dejamos de ser “más de lo mismo”. Así como para Einstein debemos cambiar nuestra “forma de pensar” para resolver nuestros problemas; este trabajo apela y propone que nos transformemos por dentro. Que busquemos ser. Que nos comprometamos con nuestra comprensión de la realidad y de las cosas, con nuestros valores y con nuestra posibilidad de actuar. Como personas y como sociedad. Pero para ello es necesario que nos abramos a un aprendizaje que no tema hacerse cargo de las propias debilidades y errores –negándolos– y busque integrarlos de una forma superadora. Que aspiremos a lo que se nos presenta como bueno. Y que seamos capaces de confiar en eso, que es algo diferente y de mayor peso específico que confiar en nosotros mismos. Confiar en una vida (con mayúsculas), que la miremos desde donde la miremos, nos excede. Y que por eso nos pide ¿quizás? que nos enfrentemos a ella con una cuota de reverencia. Con una humildad y un respeto que aporten el coraje para atreverse a encontrar las fortalezas que esconden nuestras debilidades. Porque creer en algo más que en sí mismo puede no ser una utopía. Quizás, pueda ser la antorcha que ilumine el camino de lo verdaderamente humano, de lo que nos une y reúne, sin dejar por ello de promover el despliegue y la identidad personal de cada uno. Esto es lo que propone nuestro desafío.
PARTE I
Mapeando la incoherencia
como fenómeno
02
Los rasgos de la incoherencia
“Obra de modo tal que tu acción pueda ser considerada ley universal
(es decir, aplicable a todos los hombres)”.
E. Kant.
En la introducción referimos a la incoherencia como una incongruencia entre el decir y el hacer que, en muchos casos, es producto de confundir y aplicar criterios de decisión válidos para otras circunstancias pero inválidos para la situación que se tiene enfrente. Confusiones a las que el automatismo de nuestras decisiones cotidianas nos expone a diario.
En el presente capítulo buscaremos identificar los principales rasgos de la incoherencia. Todavía no sus efectos ni sus causas, pero sí sus actitudes prototípicas. Las formas habituales de conducirse que suponen. Lo cual implica poner como eje de indagación, por un lado, cuál es el criterio al que muestran adherir los comportamientos incoherentes y por otro, cuál habría de ser el que mida la propia acción. Cómo aplica el sujeto incoherente, para sí mismo, la vara con la que pretende medir a los demás. Y en referencia a ello, si muestra tener algún sentido la máxima (de coherencia) que Kant propone para medir la propia acción.
1. ¿No medirse con la misma vara con que se mide a los demás, o no medirse con ninguna?
a. Necedad, cinismo, hipocresía y otras formas de doble moral
“Errar es humano. Persistir en el error, de necios.”
El necio, por definición, es ignorante e imprudente. No sabe lo que podría o habría de saber2. Añadiendo a su no saber, a su falta de razón o de criterio para decir o hacer, su presunción. El creer que entiende, sabe o puede, pero ignorando que no sabe. De ahí que sea tan difícil entenderse con él y tratarlo y más aún que reconozca sus errores.
El cínico, en cambio, es un descreído que actúa con falsedad o desvergüenza descaradas3. No ostenta una falta de saber, sino de vergüenza y pudor a la hora de decir o hacer cosas social o convencionalmente reprochables. Lo cual es producto, no solo de un descreimiento respecto de las convenciones sociales, sino también acerca de la bondad de los hombres o del valor que pueda portar una acción. Para él, todo da lo mismo. Es relativo. Depende.
El hipócrita, por su parte, finge4, adopta, sostiene o esgrime una actitud o creencia socialmente aceptable y estimada, pero que en realidad no sostiene, no valora o no capta en su esencia. Solo la actúa o simula. Aparenta, vedando, ocultando o desdoblando sus verdaderas intenciones o intereses respecto de lo que dice o hace.
La hipocresía, sin embargo, no siempre responde a un engaño deliberado que, como tal, la expresaría en su estado puro. También podría ser el resultado de un error de apreciación o autoengaño inadvertido. Lo cual expresaría el sentido de la incoherencia que interesa a este trabajo.
Como error o falta de criterio, la incoherencia podría provenir de una falla cognitiva. De no haber entendido o entender mal algún aspecto de la situación, e inferir de forma incorrecta a partir de ello. Pero también de considerar la situación desde una perspectiva inadecuada. Lo cual resultaría, igualmente, en un juicio equivocado acerca de la situación concreta que se tiene enfrente.
Su carácter de error inadvertido, ni siquiera en esta primera aproximación constituiría por sí solo el factor prototípico de la incoherencia. Porque el hecho de que se repita una y otra vez, hablaría de una inadvertencia de algún modo consentida. Y podría definir el factor común que hace de las tres actitudes ya mencionadas –necedad, cinismo e hipocresía– distintas formas o variantes de un comportamiento incoherente. Ya que el necio no entiende ni se da cuenta de ello, y no hace nada para salir de su ignorancia. El cínico no aprecia la diferencia entre hacer esto o aquello; pero en su descreimiento desestima apreciarla, aún a riesgo de no entender en profundidad ninguna cuestión, situación o persona. Y el hipócrita, al limitar su mirada e interés al aparecer de tal o cual manera, deja fuera elementos de la situación. En definitiva, la indiferencia persistente en el tiempo que comparten esas tres formas prototípicas de actuar, que les lleva a desestimar la ponderación de las circunstancias y personas involucradas en una situación que podrían llevar a actuar de una forma u otra, es lo que las hace incoherentes.
Otras formas de doble moral
El “haz lo que yo digo, pero no lo que hago” sin embargo, y en el contexto de la indiferencia a la que nos estamos refiriendo, parecería aludir a una actitud distinta de las anteriores. Remite a una escisión entre el decir y el hacer que, en algún punto, parece ser más consciente. A un no vivir como se piensa o dice creer, pero que se ve y admite. Lo que la deslindaría de la hipocresía. Pero, en la medida en que supone sostener valores que no se buscan vivir sino aparentar: ¿no desvincula al creer o pensar, del hacer? y ¿no transforma a quien adhiere a esa actitud en un hipócrita, un necio o un cínico, pretenda o no serlo de forma consciente?
Читать дальше