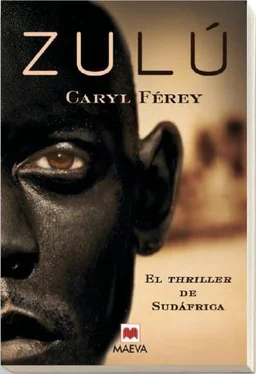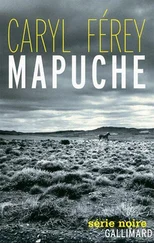Saltaron del tejado envueltos en una nube de pólvora.
El Toyota ametrallado hizo eses en la calle antes de chocar con una casita de ladrillo, contra la que se empotró con un ruido sordo. El tsotsi sentado en el asiento del copiloto saltó por la ventanilla y huyó gritando. Epkeen y Neuman acudieron corriendo, mientras recargaban sus armas. Los tipos de la parte trasera del Toyota ya no se movían, tenían el cuerpo acribillado a balazos. La sombra de Ali se proyectó por detrás de Epkeen, que apuntó al motor humeante con su pistola: la cara del conductor descansaba sobre el volante, con los ojos abiertos. La bala le había salido por la boca… El afrikáner levantó la cabeza, vio a gente correr en todas direcciones, y distinguió a Neuman en el otro extremo de la calleja, ya le sacaba cien metros de ventaja.
El tsotsi que había huido del vehículo empuñaba un AK-47: lanzó una ráfaga a ciegas antes de doblar la esquina de la calle. Volvió a aparecer enseguida, andando hacia atrás y disparando en todas las direcciones. Los americanos habían cercado el perímetro, impidiendo así toda huida. Un coche destartalado surgió entre una nube de polvo y se detuvo en seco.
Acorralado, el tsotsi se volvió hacia Neuman y, con los ojos desorbitados, lo apuntó con su AK-47. Un negro de facciones espantosas, que parecía desafiarlo en su locura: Gulethu.
Neuman disparó en el preciso momento en que éste apretaba el gatillo.
Los hombres de Mzala salieron del coche, arma en mano. Gulethu yacía sobre el suelo de tierra, con una bala en la cadera. Guiñó los ojos bajo el sol: vio a los americanos al cabo de la calle y trató de agarrar su AK-47, sin conseguirlo. Sonrió como un demente, apretando el amuleto que colgaba de su cuello; los hombres de Mzala lo remataron de una ráfaga a quemarropa.
Neuman quiso gritar pero sintió un dolor intenso. En un gesto instintivo, se llevó la mano a la tripa: cuando la retiró estaba roja, y la sangre caliente corría por su camisa…
QUE TIEMBLE LA TIERRA
Zina no tenía hermanos varones. Como era la mayor, había aprendido el izinduku. El arte marcial zulú solía estar reservado a los varones, pero había demostrado una habilidad y una saña poco comunes para una muchacha tan guapa. Su padre se marchó un día al bosque para tallarle un bastón a su medida. Se peleaba con los chicos, devolviéndoles hasta el último golpe, ajena a las burlas.
Su padre había sido destituido de su estatus por insubordinación a las autoridades bantúes, las cuales, con el pretexto de obedecer a las leyes del apartheid, habían permitido una autonomía relativa a los jefes tribales: no estaba dispuesto a ser uno de esos reyezuelos comprados por el poder blanco cuyas milicias no tendrían reparos en imponer el orden a golpe de porra en el interior de los bantustán. Habían destruido su casa con una apisonadora, habían matado a sus animales, expulsado al clan y dispersado a sus miembros en las chabolas vecinas.
Zina había decidido devolver los golpes. Como el ANC estaba prohibido, y sus miembros llevaban veinte años en prisión, se afilió al Inkatha zulú del jefe Buthelezi.
Había pocas mujeres combatientes en el Inkatha: a veces, sirviéndose del club de punto como tapadera, ayudaban a organizar reuniones políticas o a ocultar a simpatizantes blancos para evitar que fueran detenidos por el ejército o linchados por los comrades. Zina se había manifestado con los bastones zulúes que les estaba permitido llevar, y había amenazado al poder blanco desfilando con armas imaginarias, había impreso panfletos, atacado y huido de los militantes del ANC-UDF, que hasta entonces representaban a la oposición. A fuerza de aplacar su feminidad en los ámbitos masculinos, su parte amordazada había resurgido, volcánica: violencia vana, amores y desilusiones telúricas, hacía tiempo que Zina había tirado su corazón desde lo alto de un puente y esperaba a que una niña fuera a recogerlo, ella misma.
Los años de apartheid habían pasado, años de adulto: el combate político la había vuelto como la madera de los bastones que su padre tallaba para ella. Al abrazar a sus enemigos políticos, el presidente Mándela había puesto fin a las matanzas, pero el mundo, en el fondo, no había hecho sino desplazarse: hoy el apartheid ya no era político sino social, y ella seguía en lo alto del puente, inclinada sobre su gran corazón caído.
Pero Zina no perdía la esperanza, no del todo. Era una mujer inteligente: cultivaba su agilidad…
Ali Neuman descansaba sobre la cama de hospital, con una sonrisa pálida a guisa de bienvenida. Ella arqueó una ceja irónica:
– Y yo que creía que los reyes zulúes eran inmortales…
– No estoy muerto -dijo él-. Todavía no.
La bala de Gulethu había atravesado su costado izquierdo y resbalado por una costilla, a escasos milímetros del corazón. La fisura que tenía en el hueso le hacía soltar suspiros complicados. Reposo total, había recomendado el médico del hospital: una o dos semanas, hasta que el cartílago se consolidara de nuevo.
– ¿Cómo te has enterado de que estaba aquí?
– He leído tus hazañas en el periódico -se burló-. Enhorabuena.
– Doce muertos no es exactamente lo que yo llamaría una hazaña.
Los pájaros cantaban por la ventana de la habitación. Zina llevaba un vestido azul noche y un cordón trenzado al cuello, del que colgaba una piedra azul cobalto. Vio el ramo de iris que adornaba la mesilla:
– ¿Una admiradora?
– Peor todavía: mi madre.
Zina cogió el libro que había junto a las flores.
– ¿Y esto?
– Un regalo de Brian.
– ¿Un amigo?
– El último.
Zina leyó el título en voz alta: -Juan Pablo II: textos esenciales… Esbozó un gesto interrogativo de lo más encantador.
– Soy un poco insomne -dijo Ali, recurriendo a un eufemismo-: Brian espera poder dormirme con eso…
– ¿Y funciona?
– Por lo general me quedo roque nada más leer la portada.
Zina sonrió, a la vez que una gota de sudor rodaba entre sus pechos. En lo que dura un sueño, el rocío de su piel desapareció bajo su vestido.
– ¿Cuándo saldrás de aquí? -le preguntó.
– Dentro de un rato, para la conferencia de prensa.
– Huy seguro que tu médico estará encantado.
– Puedo andar.
– ¿Hasta dónde? ¿Hasta la puerta?
El tono era alegre, pero Ali no sonrió. Vio sus pies desnudos sobre el suelo plastificado, el reflejo de sus piernas a la luz del sol y el deseo que le atenazaba la garganta.
– Actúo el sábado en el Rhodes House -le dijo-. Es la última actuación de la gira.
– ¿Ah, sí?
Ali interpretaba mal un papel que, sin embargo, se sabía de memoria. No se habían dicho nada la otra noche en el camerino: él había huido de sus labios para contestar a la llamada de Janet Helms y se había marchado sin una sola palabra. Zina no sabía lo que pensaba, si todavía la creía sospechosa de matar a la gente, como en los tiempos del Inkatha; no sabía siquiera si seguía en lo alto del puente, esperando ese día que nunca llegaba.
Se inclinó sobre el río que corría, fue un impulso irresistible: un trozo de su alma se ahogó cuando rozó con la boca sus labios. No pensó más en la niña asomada al puente bajo la lluvia. Ali esbozaba un gesto hacia ella, el primero, cuando llamaron a la puerta.
La masa del mundo no tardó en separarlos.
Una gruesa señora negra cargada de provisiones irrumpió en la habitación, palpando el aire con su bastón. Josephina adivinó una silueta femenina junto a su hijo y se echó a reír:
– ¡Oh, os he interrumpido! ¡Oh! ¡Cuánto lo siento!
– No, si yo ya me iba -mintió Zina.
Читать дальше