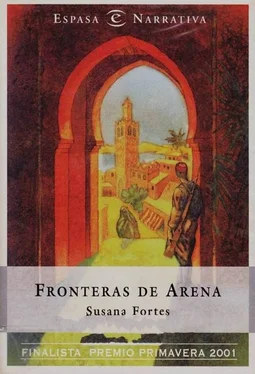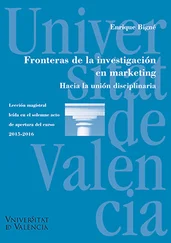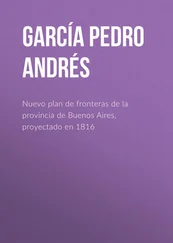– Los diplomáticos son iguales en todas partes: ponen una vela a Dios y otra al diablo. No hay más que fijarse en los invitados que asisten a sus recepciones, cócteles y besamanos… -reflexiona Garcés.
Kerrigan se aproxima al mueble bar para servir dos vasos de bourbon. Lo hace despacio, empleando más tiempo del necesario, como si el comentario de su amigo le hubiera traído a la cabeza algo que duda en expresar.
– Por cierto -dice al fin, mientras le acerca la bebida a Garcés, decidiéndose a cambiar el rumbo de la conversación-, una velada interesante la de anoche. Parece que tu misteriosa dama tiene extrañas amistades en Tánger.
Garcés levanta el vaso y mira pensativo el color del líquido atravesado por la luz.
– No te inspira demasiada confianza, ¿verdad?
– Bueno, es una manera de verlo. Yo diría más bien que es una mujer que suscita demasiados interrogantes. Puede que su aspecto de indefensión sea auténtico o sea premeditado -contesta el periodista encogiéndose de hombros-; y en cualquier caso lo importante no es la opinión que uno se pueda hacer de ella.
– Me da la impresión de que el género femenino en general no te resulta especialmente simpático.
Kerrigan se queda callado un rato, sonriendo a medias, con la botella en la mano.
– Cuando llegues a mi edad comprenderás que hay muy pocas mujeres que son lo que parecen.
– Venga -responde Garcés limpiándose la boca con el dorso de mano-. No me salgas ahora con sentencias. Además a ti tampoco ha debido de irte tan mal.
– ¿Mal? No, no es eso. Las mujeres no son un problema tan importante si lo comparamos con la soledad, el hastío o la decadencia física. Uno tarda mucho en aprender a distinguir el amor del orgullo. Además, si un día te despiertas especialmente necesitado, siempre están las chicas de La Cruz del Sur. Con ellas, las cosas son muy claras, no hace falta enamorarse ni comportarse como un estúpido.
– Pero eso no te libra de la soledad -replica Garcés con una mirada amplia y límpida casi de colegial.
– La soledad… -murmura Kerrigan irónicamente entre dientes, mostrando una sonrisa gastada-, te libra de la angustia, que no es poco, y sobre todo te libra del compromiso y de mentir y de la pretensión romántica de ir por ahí redimiendo almas. Toda la desgracia está en querer disfrazar el sexo con sentimientos. Menuda idiotez. Un día te acuestas con una muchacha y al otro puedes reventar o estar muerto. Es posible que en algún momento de debilidad uno se acuerde, eche de menos esa cosa torpe y cálida. ¿Y qué? Esos momentos pasan. Todo pasa. Es mejor sentir nostalgia que vivir permanentemente en estado de confusión, tratando de proteger la propia farsa personal, soportando día a día la incertidumbre, el miedo al deterioro del cuerpo, a la muerte, yo qué sé… De todos modos, el tema me aburre.
– Amarte así, como un rastro de nieve - recita Garcés soñadoramente -. Nieve desnuda, sin talla de plata, ni camino, ni nombre, ni alma.
– La poesía todo lo hace metáfora. Puede que, como la religión, también todo lo pervierta -Kerrigan mira al oficial y sonríe sin ganas, medio perdonándole la vida-. ¿Cuántas veces has estado enamorado?
– No sé. Ha habido dos mujeres que han sido importantes para mí, pero no me atrevería a asegurar que se tratase de verdadero amor. Una era sólo una niña, quince o dieciséis años. La veía pasar por delante de la iglesia de San Cristóbal con el uniforme del colegio de las Dominicas. Se llamaba Laura.
– ¿Y la otra?
– A la otra la conocí en el Shanghái, un cabaré de Barcelona.
– Ya… -dice el inglés con expresión cómplice, dejando en el aire una pausa llena de sobreentendidos-; y Elsa Quintana es una mezcla de las dos.
– No. Más bien no tiene nada que ver con ninguna. Es otra cosa. Al verla uno se pregunta qué es lo que la hace tan distinta.
– Puede que el misterio no esté solamente en ella -advierte Kerrigan.
– ¿Qué quieres decir?
– Los hombres vamos por la vida a trompicones, de aquí para allá, sin comprender bien lo que pasa. Llegar a una ciudad, bailar con una mujer desconocida, inventarle un pasado… Supongo que a todos nos ha ocurrido alguna vez.
– Si te preguntara cuál fue tu experiencia amorosa más intensa, ¿qué contestarías?
Kerrigan se queda pensativo, demorando la respuesta, no porque dude, sino porque la pregunta le resulta incómoda o ligeramente dolorosa. Sigue fumando en silencio, sin decir palabra. Hasta ellos llegan las voces risueñas de varias muchachas que están tendiendo ropa en una terraza vecina.
– No te estoy pidiendo que me detalles ninguna intimidad sexual -precisa Garcés ante el silencio prolongado del corresponsal del London Times.
– Eso sería mucho más fácil de contestar. De todos modos, te voy a responder -dice Kerrigan-. Una vez estaba en la cama, por la mañana. Junto a mí había otro cuerpo, un cuerpo largo y frágil de mujer sobre las sábanas. Verla así dormida y descuidada me conmovió. Hacía mucho tiempo que sólo me conmovía por mí mismo. Fue durante un permiso, en la guerra. Cuando se despertó, mantuve los ojos entornados para verla moverse sin que se sintiera observada. Levantó sin ruido la persiana, puso una tetera al fuego y volvió a la cama. Lo recuerdo muy bien, el color frío del cielo y la niebla, la típica niebla de Londres. Ella era muy joven. Con una mano se tocó descuidadamente la aureola rosada de los pezones. La otra la posó con suavidad entre mis piernas y la dejó allí olvidada durante mucho rato. Como si aquel fuera el lugar natural para su mano. Y durante todo el tiempo que la mano estuvo sobre mi sexo yo podía percibir hasta el más leve e íntimo susurro interior de sus pensamientos. Nunca volví a sentir nada parecido.
– ¿Era ella? -pregunta Garcés señalando la fotografía de tamaño postal de una mujer de pelo castaño y boca tierna y caída.
Kerrigan asiente con la cabeza sin pronunciar ninguna palabra.
– ¿Y qué pasó después?
– Se acabó.
– ¿Por qué?
– Porque el amor nos vuelve ciegos -dice Kerrigan melancólicamente-. No supe entender lo que ella quería.
– ¿Y nunca volviste a verla?
– La vi una vez después de la guerra, junto al puente de Southwork, pero entonces ya era demasiado tarde. Luego me vine a África.
Kerrigan tiene un cigarrillo sin encender entre los dedos, lo moldea, juguetea nerviosamente con él. Por encima del hombro de Garcés contempla el pedazo geométrico de cielo que enmarca la ventana. En su mirada subyace una especie de dureza indolora. Después enciende el cigarrillo, expulsa el humo enérgicamente por la nariz y sonríe:
– Ya ves… -dice tratando de entibiar la intensidad de la confidencia.
Garcés, en un extremo de la habitación, se balancea hacia adelante y hacia atrás con las manos hundidas en los bolsillos, sin saber qué decir, espiando los ojos pequeños y arrugados de Kerrigan.
– Ya veo -se limita a manifestar, sabiendo que no existe ninguna palabra adecuada para confortar a un hombre que abdica temporalmente de su habitual coraza.
Permanece así un rato, meciéndose en su propio vaivén, con los puños cerrados dentro de la tela del pantalón. Su actitud no tiene nada que ver con la indiferencia sino con el respeto de quien sabe que el valor de la amistad ha de medirse a veces con el metro de la distancia. Los dos continúan callados, ensimismados, cada uno dentro de su silencio: discreto el de Garcés; reconcentrado y solitario el de Kerrigan.
Al cabo de unos minutos, Ismail irrumpe en la habitación con el correo. Después de saludar lo deja sobre el escritorio y vuelve a salir con el mismo sigilo. Kerrigan revisa el remite de los sobres y finalmente rasga con un abrecartas de bronce un cablegrama procedente del London Times. Sus ojos pasean por las líneas con rapidez, las arrugas del entrecejo acentúan el perfil partido de su nariz; en la boca, una mueca de desagrado. Garcés lo observa con creciente curiosidad. El rostro de Kerrigan está ahora encendido de indignación. Masculla palabras en inglés que, a juzgar por el tono, deben ser blasfemias e insultos dirigidos a Fraser. Su voz retumba agria y furiosa.
Читать дальше