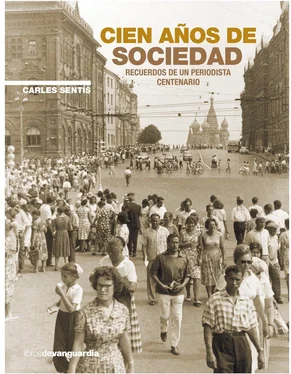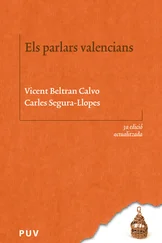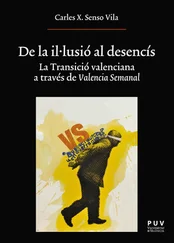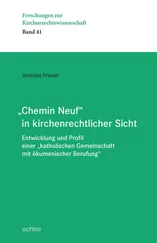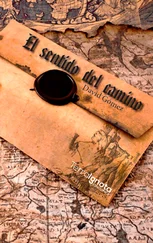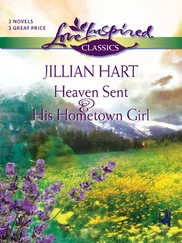Parecía que todo estaba decidido y él ya había abandonado la Cámara cuando, de pronto, volvió atrás. Pidió que la sesión continuara aquella noche en lugar de dejarla para el día siguiente. Había un proyecto de ley que, dado el planteamiento, podía hacerle perder una votación. Quiso rectificar sobre la marcha y pensó que si no retomaba el auditorio en caliente, se exponía a complicaciones. Fue entonces cuando se volvió más persuasivo y próximo y, por lo tanto, la seducción de la que había hablado el diputado comunista se acentuó. Incluso Mendès France, el diputado que había pronunciado el mejor discurso de oposición al plan de De Gaulle, cambió de opinión y después de escucharlo nuevamente, aceptó las modificaciones de lo que ya se denominó la V República.
A la última votación siguió un espeso silencio. De pronto se rompió por una voz surgida de la tribuna pública. Fue una voz femenina que con un profundo suspiro de liberación gritó: “¡¡Ah!!”… Los diputados comunistas desde sus escaños se dirigieron hacia la tribuna pública protestando airadamente contra aquella exclamación de una señora elegante. Así acabó la sesión de la Asamblea Nacional. De madrugada, saliendo hacia la plaza de la Concordia, pensé en la parte personal de aquel acontecimiento histórico. Doce años después había resultado profético mi artículo, que fue publicado nuevamente en el ABC y también en Clarín de Buenos Aires, del cual era corresponsal en París. Su director muchas veces me había tomado el pelo sobre mi convencimiento de un retorno de Charles De Gaulle.
Si Paul Reynaud hubiera podido dar a De Gaulle el mando antes de que empezara la verdadera guerra, en 1940, las cosas habrían tomado un rumbo muy distinto.
Fue una media victoria aunque los promotores lo consideraran un éxito total. Unos barceloneses de vieja raigambre en París y yo mismo intentamos restablecer un equilibrio inexistente: mientras en Barcelona hay una calle París en el Eixample, en París no existía correspondencia.
Para negociar una calle o plaza para Barcelona en un París de principios de los sesenta, no cabía esperar ayudas políticas o diplomáticas puesto que una cierta enemistad franco española, por lo menos oficial, se mantenía. Pero siempre puede haber un atajo, y eso es lo que vieron unos pocos catalanes de la cámara de comercio española en París, con tintes poco políticos. El más fuerte económicamente era Joan Garrolera, dueño del hotel Montabor, que pudo considerarse, a lo largo del siglo XX, el vivo espejo de la política española: cuando llegaban refugiados monárquicos hacían sus maletas los republicanos, y con la Guerra Civil aumentó el trasvase. Garrolera era de Arbúcies, aunque la referencia para muchos catalanes en el extranjero ha sido y sigue siendo Barcelona. Estaba en el comité José Vert importador/exportador, Fèlix Ferrer dueño del viejo restaurante Barcelona que a pesar de su nombre presentaba espectáculos de flamenco. Cuando Ferrer se retiró, vendió el negocio a sus empleados porque le garantizaron conservar la denominación Barcelona. Otro integrante era Carlos de Rafael, consejero de la importante compañía Saint Gobain, y puede que olvide alguien más.
El caso es que todos teníamos fácil acceso al presidente del consejo municipal, el cual comprendió enseguida el tema. Le recordé que en la Belle Époque casi todos los grandes artistas barceloneses habían residido en París llevados por la corriente del mundo del arte, que lo consideraba como su centro o polo de atracción: Ramon Casas, Rusiñol, Créixams, Grau Sala, el escultor Fenosa, Picasso que, aunque malagueño, vivía en Barcelona cuando con sus amigos se trasladó a París, o Dalí aunque fuera de Figueres.
El presidente del consejo municipal nos prometió ocuparse del asunto, cosa que hizo muy bien. Nos dijo que no quería echar mano de ninguna ubicación fuera del París clásico como el quartier de la Défense , entonces en construcción. París es una ciudad muy hecha y bien terminada. Resultaba difícil encontrar algún lugar vacante en un buen barrio céntrico. Finalmente un día nos llamó: en el Ayuntamiento habían encontrado la solución. Se trataba de un cruce de varias calles que al prescindir de una gasolinera emplazada en una de las esquinas se podía considerar una verdadera plaza. El lugar no podía ser mejor: junto al Sena, no lejos del Trocadéro y a la vera misma de la Maison de la Radio –toda una referencia–. En la orilla opuesta del majestuoso Sena, la Tour Eiffel rendía honores en el campo de Marte.
Sólo apareció un inconveniente insalvable: la estación de metro que caracteriza el lugar no podía tomar el nombre de Barcelone porque desde su creación se llamaba Mirabeau. Cambiar el nombre hubiese significado modificar no sólo todos rótulos sino todos los mapas de la red que desde tiempo antiguo cuentan con unos paneles de consulta luminosos en casi toda las estaciones. De manera que la place Barcelone debe convivir con Mirabeau, el conde economista y diputado en tiempos de la revolución, partidario de una monarquía constitucional y puente entre ésta y la asamblea. Los nombres de las estaciones de metro van ligadas al sector urbano que ocupan y por lo tanto Barcelone ha quedado ensombrecida.
Lo descubrimos, si se puede decir así, al mismo tiempo Josep Pla y yo. Estábamos en Marsella hacia finales del año 1936, y los libros del escritor belga Georges Simenon se vendían solamente en los quioscos de las estaciones de los ferrocarriles. Aunque tal vez empezaban a apuntar en las librerías ya que Pla me dijo un día que André Gide había escrito que Simenon era el Balzac moderno. En todo caso, nosotros lo leíamos y comentábamos con fruición. Buscábamos sus libros de años anteriores, cuando de periodista de un diario popular de París se convirtió en novelista. Pasé en blanco alguna noche abstraído en su lectura, que en aquel momento consistía en la serie del comisario Maigret. Me marché pronto de Francia, pero Pla, que permaneció en Marsella, viajó una vez a la vecina isla de Porquerolles, donde sabía que se albergaba Simenon. Quería hacerle una entrevista. Si no recuerdo mal, la cosa no funcionó porque la conversación tuvo lugar mientras Simenon se interesaba por el juego de la petanca, y Pla se sintió desconsiderado.
Por mi parte escribí a Simenon desde Nueva York, cuando supe que se hallaba en el Cape Cod, en el norte de Estados Unidos, junto a Canadá. Le expliqué que estaba interesado en hablar con él sobre la posibilidad de editar en España alguno de sus libros. Me respondió muy rápidamente diciéndome que había hablado previamente con otro catalán y había pactado la edición de algún libro. Sin embargo existía la posibilidad de editar otro porque no quería dar ninguna exclusiva de su producción. La persona aludida era el egarense Ferran Canyameres, el cual, precisamente, enterado de mi contacto con Simenon, vino a encontrarme meses después cuando yo estaba en París. Recuerdo que lo recibí en la habitación de mi hotel, el Scribe, porque estaba en cama a causa de un resfriado. Canyameres, simpáticamente, dijo que podríamos llegar a un acuerdo, y nos citamos para vernos después de que yo regresara de un viaje que debía emprender en tanto que enviado especial de mis diarios. Desde los primeros tiempos de la Segunda Guerra Mundial hasta el proceso de Nuremberg y la Asamblea General de la ONU viajaba constantemente y no podía pensar en otras cosas que exigieran un tiempo de dedicación pausada.
Por otra parte, consideré que el éxito de Simenon no estaba asegurado entre los lectores de un idioma como el español, pues entonces no era posible la publicación en catalán. El idioma catalán es más permeable para recibir un estilo como el de Simenon, un poco retorcido, frente al español, más académico. Yo mismo realicé la prueba traduciendo un cuento breve que fue publicado en una revista literaria de Madrid y comprobé la dificultad de la traducción simenoniana al español. El caso es que no pensé más en ediciones y, eso sí, proseguí leyendo, aunque con menos interés, los Simenon que iban apareciendo, ya en época alejada del comisario Maigret, adentrada la nueva etapa en la novela psicológica donde el detectivismo no contaba para nada. Me enteré por amigos belgas de la manera de escribir de Simenon. Se medio encerraba y pasaba noches enteras tomando cafés y escribiendo en un estado de tránsito, que consistía en ponerse en la piel del protagonista o de otro personaje del libro. De todas formas, tanto como en el retrato literario, Simenon sobresalía en la evocación de atmósferas y de ambientes. Una vez estuve en un bar de Montparnasse donde él había situado gran parte de una novela psicológica titulada La tête d’un homme . El ambiente del bar era realmente idéntico al que había volcado sobre papel.
Читать дальше