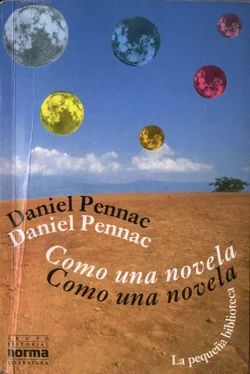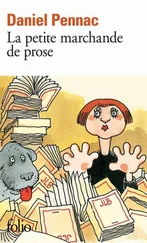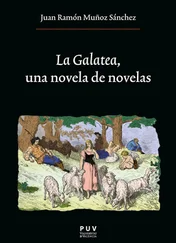Jamás crédulos, siempre lúcidos, pasamos el tiempo sucediéndonos a nosotros mismos, convencidos para siempre de que madame Bovary es el otro.
Emma debía de compartir esta convicción.
El derecho a leer en cualquier lugar
Chalons-sur-Marne, invierno de 1971. Cuartel de la Academia de Artillería.
En el reparto matutino de faenas, el soldado de segunda clase Fulano (Matrícula 14672/1, perfectamente conocido por nuestros servicios) se presenta sistemáticamente como voluntario para la faena menos solicitada, la más ingrata, distribuida casi siempre a título de castigo y que atenta a la más alta honorabilidad: la legendaria, la infamante, la innombrable faena de letrinas.
Todas las mañanas.
Con la misma sonrisa. (Interior.)
– ¿Faena de letrinas?
Adelanta un paso:
– ¡Fulano!
Con la gravedad última que precede al asalto, empuña la escoba de la que cuelga la bayeta, como si se tratara del banderín de la compañía, y desaparece, con gran alivio de la tropa. Es un valiente: nadie le sigue. El ejército entero sigue emboscado en la trinchera de las faenas honorables.
Pasan las horas. Le creen perdido. Casi se han olvidado de él. Se olvidan. Reaparece, sin embargo, al final de la mañana, cuadrándose para el parte al brigada de la compañía: «¡Letrinas impecables, mi brigada!» El brigada recupera bayeta y escoba con una honda interrogación en los ojos que jamás llega a formular. (Obligado por el respeto humano.) El soldado saluda, media vuelta, se retira, llevándose consigo su secreto.
El secreto tiene un peso considerable dentro del bolsillo derecho de su traje de faena: 1.900 páginas del volumen que la Pléyade dedica a las obras completas de Nicolás Gógol. Un cuarto de hora de bayeta a cambio de una mañana de Gógol… Cada mañana durante los dos meses de invierno, confortablemente sentado en la sala de los retretes cerrada con siete llaves, el soldado Fulano vuela muy por encima de las contingencias militares. ¡Todo Gógol! De las nostálgicas Veladas de Ucrania a los desternillantes Cuentos petersburgueses, pasando por el terrible Tarás Bulba, y el negro sarcasmo de Las almas muertas, sin olvidar el teatro y la correspondencia de Gógol, ese increíble Tartufo.
Porque Gógol es un Tartufo que hubiera inventado a Moliere -cosa que el soldado Fulano jamás habría entendido de haber dejado esta faena para los demás.
Al ejército le gusta conmemorar los hechos de armas.
De éste, sólo quedan dos alejandrinos, grabados en la parte superior de una cisterna, y que se cuentan entre los más suntuosos de la poesía francesa:
Oui je peux sans mentir, assieds-toi, pédagogue, Affirmer avoir lu tout mon Gogol aux gogues.1 [12]
(Por su parte, el viejo Clemenceau, «el Tigre», también él un famoso soldado, daba gracias a un estreñimiento crónico, sin el cual, afirmaba, jamás habría tenido la dicha de leer las Memorias de Saint-Simon.)
El derecho a hojear
Yo hojeo, nosotros hojeamos, dejémosles hojear. Es la autorización que nos concedemos para coger cualquier volumen de nuestra biblioteca, abrirlo por cualquier lugar y sumirnos en él un momento porque sólo disponemos precisamente de ese momento. Algunos libros se prestan mejor que otros a ser hojeados, por componerse de textos breves y separados: las obras completas de Alphonse Allais o de Woody Allen, las novelas cortas de Kafka o de Saki, los Papiers collés de Georges Perros, aquel buen viejo de La Rochefoucauld, y la mayoría de los poetas…
Dicho eso, se puede abrir a Proust, a Shakespeare o la Correspondencia de Raymond Chandler por cualquier parte, hojear aquí y allá, sin correr el menor riesgo de sentirse decepcionado.
Cuando no se dispone ni del tiempo ni de los medios para regalarse con una semana en Venecia, ¿por qué negarse el derecho a pasar allí cinco minutos?
El derecho a leer en voz alta
Yo le pregunto:
– ¿Te leían historias en voz alta cuando eras pequeña?
Ella me contesta:
– Jamás. Mi padre viajaba con mucha frecuencia y mi madre estaba demasiado ocupada.
Yo le pregunto:
– Entonces, ¿de dónde te viene este gusto por la lectura en voz alta?
Ella me contesta:
– De la escuela.
Contento de oír que alguien reconoce un mérito a la escuela, exclamo, lleno de alegría:
– ¡Ah! ¿Lo ves?
Ella me dice:
– En absoluto. En la escuela nos prohibían la lectura en voz alta. La lectura silenciosa ya era el credo de la época. Directo del ojo al cerebro. Trascripción instantánea. Rapidez, eficacia. Con un test de comprensión cada diez líneas. ¡La religión del análisis y del comentario desde el primer momento! ¡La mayoría de los chavales se cagaban de miedo, y sólo era el principio! Todas mis respuestas eran exactas, por si quieres saberlo, pero, de vuelta en casa, lo releía todo en voz alta.
– ¿Por qué?
– Para maravillarme. Las palabras pronunciadas comenzaban a existir fuera de mí, vivían realmente. Y, además, me parecía que era un acto de amor. Que era el amor mismo. Siempre he tenido la impresión de que el amor al libro pasa por el amor a secas. Acostaba mis muñecas en mi cama, en mi sitio, y yo les leía. A veces me dormía a sus pies, sobre la alfombra.
La escucho…, la escucho, y me parece Thomas, borracho como la desesperación, poemas con su voz catedralicia…
La escucho y me parece ver al viejo Dickens, al enjuto y pálido Dickens, muy cerca de la muerte, subir al escenario…, su gran público de iletrados repentinamente petrificado, silencioso hasta el punto) de que se oye abrir el libro…, Oliver Twist…, la muerte de Nancy…, ¡nos leerá la muerte de Nancy!…
La escucho y oigo a Kafka riéndose hasta llorar al leer La metamorfosis a Max Brod, que no está seguro de seguirle…, y veo a la pequeña Mary Shelley ofrecer grandes fragmentos de su Frankenstein a Percy y a los compañeros hechizados.
La escucho, y aparece Martin du Gard leyendo a Gide sus Thibault…, pero Gide no parece oírle…, están sentados al borde de un río… Martin du Gard lee, pero la mirada de Gide no está allí…, los ojos de Gide se dirigen a la lejanía, donde dos adolescentes se zambullen…, una perfección que el agua viste de luz… Martin du Gard está furioso…, pero no, ha leído bien…, y Gide lo ha entendido todo… y Gide le dice todo lo bueno que piensa de sus páginas…, pero, de todos modos, quizá convendría modificar esto y aquello, aquí y allí…
Y Dostoievski, que no se contentaba con leer en voz alta, sino que escribía en voz alta… Dostoievski, sin aliento, después de haber aullado su requisitoria contra Raskolnikov (o Dimitri Karamazov, ya no sé)… Dostoievski preguntando a Anna Grigorievna, la esposa estenógrafa: «¿Qué? ¿Cuál es tu opinión? ¿Eh? ¿Eh?»
ANNA: ¡Culpable!
Y el mismo Dostoievski, después de haberle dictado el alegato de la defensa…: «¿Qué? ¿Qué?»
ANNA: ¡Inocente!
Sí…
¡Extraña desaparición la de la lectura en voz alta. ¿Qué habría pensado de esto Dostoievski? ¿Y Flaubert? ¿ Ya no tenemos derecho a meternos las palabras en la boca antes de clavárnoslas en la cabeza? ¿Ya no hay oído? ¿Ya no hay música? ¿Ya no hay saliva? ¿Las palabras ya no tienen sabor? ¡Y qué más! ¿Acaso Flaubert no se gritó su Bovary hasta reventarse los tímpanos? ¿Acaso no es el más indicado para saber que la comprensión del texto pasa por el sonido de las palabras de donde sacan todo su sentido? ¿Acaso no sabe como nadie, él, que peleó tanto contra la música intempestiva de las sílabas, la tiranía de las cadencias, que el sentido es algo que se pronuncia? ¿Cómo? ¿Textos mudos para espíritus puros? ¡A mí, Rabelais! ¡A mí, Flaubert! ¡Dosto! ¡Kafka! ¡Dickens, a mí! ¡Gigantescos berreadores de sentido, aquí inmediatamente! ¡Venid a soplar en nuestros libros! ¡Nuestras palabras necesitan cuerpos! ¡Nuestros libros necesitan vida!
Читать дальше