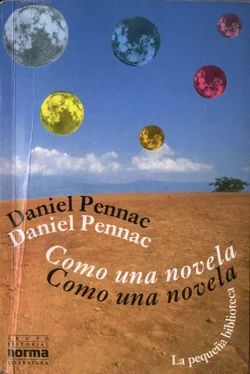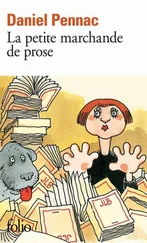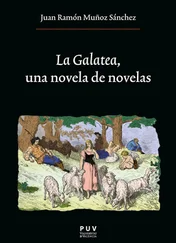Así pues, queda todavía otra cosa por «entender».
Queda por «entender» que los libros no han sido escritos para que mi hijo, mi hija, la juventud, los comente, sino para que, si el corazón se lo dice, los lean.
Nuestro saber, nuestra escolaridad, nuestra carrera, nuestra vida social son una cosa. Nuestra intimidad de lector y nuestra cultura otra. Hay que fabricar bachilleres, licenciados, catedráticos y enmarcas [8], la sociedad lo pide, y es algo que no se discute…, pero es mucho más esencial abrir todas las páginas de todos los libros.
A lo largo de su aprendizaje, se impone a los escolares y a los estudiantes el deber de la glosa y del comentario, y las modalidades de este deber les asustan hasta el punto de privar a la gran mayoría de la compañía de los libros. Por otra parte, nuestro final de siglo no arregla las cosas; el comentario domina en él como señor absoluto, hasta el punto, muchas veces, de apartamos de la vista el objeto comentado. Este zumbido cegador lleva un nombre eufemístico: la comunicación…
Hablar de una obra a unos adolescentes, y exigirles que hablen de ella, puede revelarse muy útil, pero no es un fin en sí. El fin es la obra. La obra en las manos de ellos. Y el primero de sus derechos, en materia de lectura, es el derecho a callarse.
En los primeros días del año escolar, suelo pedir a mis alumnos que me describan una biblioteca. No una biblioteca municipal, no, sino el mueble, una librería. Aquella donde coloco mis libros. Y me describen un muro. Un acantilado del saber, rigurosamente ordenado, absolutamente impenetrable, una pared contra la que sólo se puede rebotar…
– ¿Y un lector? Descríbeme un lector.
– ¿Un auténtico lector?
– Si te parece, aunque no acabo de saber a qué llamas tú “un auténtico lector”
Los más «respetuosos» me describen al mismo Dios Padre, una especie de eremita antediluviano, sentado desde la noche de los tiempos sobre una montaña de libros cuyo sentido habría absorbido hasta entender el porqué de cualquier cosa. Otros me bosquejan el retrato de un autista profundo tan absorto en los libros que se golpea contra todas las puertas de la vida. Otros me trazan un retrato en negativo, dedicándose a enumerar todo lo que un lector no es: no es deportista, no está vivo, no es gracioso, y no le gusta ni el «papeo», ni los «trapos», ni los «bugas», ni la tele, ni la música, ni los amigos… y otros, finalmente, más «estrategas», levantan ante su profesor la estatua académica del lector consciente de los medios puestos a su disposición por los libros para incrementar su saber y afinar su lucidez. Los hay que mezclan estos diferentes registros, pero ni uno, ni uno entre todos ellos, se describe a sí mismo, ni describe a un miembro de su familia o a uno de esos innumerables lectores con los que se cruzan todos los días en el metro.
Y cuando les pido que me describan «un libro», lo que se posa en la clase es un OVNI: un objeto tremendamente misterioso y prácticamente indescriptible dada la inquietante simplicidad de sus formas y la proliferante multiplicidad de sus funciones, un «cuerpo extraño», provisto de todos los poderes así como de todos los peligros, objeto sagrado, infinitamente mimado y respetado, depositado con gestos de oficiante en los estantes de una librería impecable, para ser venerado en ella por una secta de adoradores de mirada enigmática.
El Santo Grial. Bien.
Procuremos desacralizar un poco esta visión del libro que les hemos metido en la cabeza mediante una descripción más «realista» de la manera como tratamos nuestros libros aquellos a quienes nos gusta leer.
Pocos objetos como el libro despiertan tal sentimiento de absoluta propiedad. Una vez han caído en nuestras manos, los libros se convierten en nuestros esclavos…, esclavos, sí, por ser de materia viva, pero esclavos que nadie pensaría en liberar, por ser hojas muertas. Como tales, padecen los peores tratos, fruto de los más locos amores o espantosos furores. Y te doblo las páginas (¡oh, qué herida, cada vez, la visión de la página doblada!, «¡pero es para saber dónde estooooooy!») y poso mi taza de café sobre la tapa, esas aureolas, esos relieves de tostadas, esas manchas de aceite solar…, y te dejo un poco en todas partes la huella de mi pulgar, el dedo con el que aprieto mi pipa mientras te leo… y esa Pléiade [9]secándose miserablemente sobre el radiador después de haber caído en tu baño «tu baño, cariño, pero mi Swift! [10]»)… y esos márgenes garrapateados de comentarios afortunadamente ilegibles, esos párrafos nimbados por rotuladores fluorescentes…, ese libro definitivamente inválido por haber pasado una semana entera abierto por el lomo, ese otro supuestamente protegido por una inmunda funda de plástico transparente con reflejos petrolíferos…, esa cama que desaparece debajo de un témpano de libros esparcidos como pájaros muertos…, ese montón de Folios [11]abandonados al moho del granero… esos desdichados libros infantiles que ya nadie lee, exiliados en una casa de campo adonde ya nadie va…, y todos esos otros en los muelles liquidados a los revendedores de esclavos…
Todo, a los libros se lo hacemos sufrir todo. Pero la manera como los maltratan los demás es la única que nos apena…
No hace mucho tiempo vi con mis propios ojos cómo una lectora arrojaba una enorme novela por la ventanilla de un coche que corría a toda marcha: era por haberla pagado tan cara, convencida por competentes críticos, y sentirse tan decepcionada. ¡El padre del novelista Tonina Benacquista llegó al extremo de fumarse a Platón! Prisionero de guerra en algún lugar de Albania, con un resto de tabaco en el fondo de su bolsillo, un ejemplar del Cratilo (¿qué diablos hacía allí?), una cerilla… ¡y crac!, una nueva manera de dialogar con Sócrates…, por señales de humo.
Otro efecto de la misma guerra, más trágico todavía: Alberto Moravia y Elsa Morante, obligados a refugiarse durante varios meses en una cabaña de pastor, sólo habían podido salvar dos libros, La Biblia y Los hermanos Karamazov. De ahí un terrible dilema: ¿cuál de los dos monumentos utilizar como papel higiénico? Por cruel que sea, una elección es una elección. Con gran dolor de corazón, eligieron.
No, por sagrado que sea el discurso trenzado en torno a los libros, no ha nacido quien impida a Pepe Carvalho, el personaje favorito de Manuel Vázquez Montalbán, prender cada noche un buen fuego con las páginas de sus lecturas predilectas.
Es el precio del amor, la contrapartida de la intimidad.
En cuanto un libro acaba en nuestras manos, es nuestro, exactamente como dicen los niños: «Es mi libro»…, parte integrante de mí mismo. Ésta es sin duda la razón de que devolvamos con tanta dificultad los libros que nos prestan. No es exactamente un robo… (no, no, no somos unos ladrones, no…), digamos un deslizamiento de propiedad, o, mejor dicho, una transferencia de sustancia: lo que era de otro bajo su mirada, se vuelve mío cuando se lo come mi ojo; y, caramba, si me ha gustado lo que he leído, siento cierta dificultad en «devolverlo».
Sólo me estoy refiriendo a la manera como nosotros, los particulares, tratamos los libros. Pero los profesionales no lo hacen mejor. Y yo te guillotino el papel a ras de las palabras para que mi colección de bolsillo sea más rentable (texto sin márgenes con las letras desmedradas de puro apretujadas), y yo te hincho como un globo esta novelita para hacer creer al lector que vale el dinero que paga por ella (texto ahogado, con las frases asustadas por tanta blancura), y te coloco unas «fajas» cuyos colores y cuyos títulos enormes cantan hasta ciento cincuenta metros de distancia: «¿Me has leído? ¿Me has leído?» y yo te fabrico ejemplares «club» en papel esponjoso y portada monumentos utilizar como papel higiénico? Por cruel que sea, una elección es una elección. Con gran dolor de corazón, eligieron.
Читать дальше