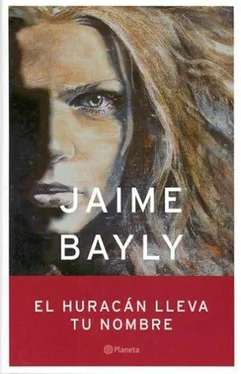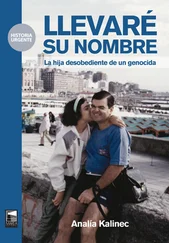Mi vida es todo, menos excitante. Virtualmente no salgo de casa. Me abandono con placer a la mecánica repetición de unos actos que se parecen a los de un hombre retirado. Duermo hasta bien entrada la mañana, con toda la cama para mí; desayuno huevos y tostadas leyendo el periódico; salgo a correr por la calle 35, desde la esquina con la T, donde está nuestro edificio, hasta la calle N, más allá de la cafetería Sugars, y luego regreso por la 34, que es más bonita que la 35 y también algo más empinada; me doy una ducha en el baño del pecado; visto las mismas ropas viejas y holgadas que lavo sólo una vez por semana en el sótano terrorífico donde están las máquinas de lavar y secar; pongo música suave, generalmente Mozart, Bach o Vivaldi, los discos de siempre, y me siento a escribir toda la tarde. Si me da hambre, como una manzana o una rebanada de pan integral. Sólo bebo agua, mucha agua. No contesto el teléfono. Por suerte, mi padre ha dejado de llamar. Sólo contestaría si llamase Geoff o Sebastián, pero eso es imposible, ya sé que no llamarán. Bárbara, la madre de Sofía, llama todos los días y yo dejo que desarrolle una amistad con la máquina contestadora. No quiero perder el tiempo, sólo contesté una vez y me arrepentí, la señora me abrumó con preguntas e impertinencias, por ejemplo: ¿Hasta cuándo piensas quedarte en el departamento de Sofía? Yo le dije: No sé, ya se verá. Debería haberle dicho lo que pienso: no es el departamento de Sofía, es de ambos, pues lo pagamos a medias. No es caro, por suerte: cuesta mil dólares al mes y cada uno paga quinientos.
Lucho, el padre de Sofía, nunca llama, y uno agradece su silencio. Isabel no ha vuelto a visitarme. Es una pena. Creo que sabe que no soy de fiar. Es una mujer lista y sintió mi erección cuando la abracé aquella mañana. Uno no tiene la culpa de sus erecciones, como tampoco de las cosas que escribe. Me duele escribir la novela. Me duele en los cojones. Me hace llorar. Odio a mis padres. Me gustaría llamarlos y decirles todo lo que pienso de ellos pero nunca tendré suficiente coraje para hacerlo. Sofía me dice que debería llamarlos y desahogarme. No lo haré. La novela me sirve de terapia. Allí puedo ser todo lo que ellos ahogaron con esa mezcla tan perniciosa de homofobia y celo religioso. La vista frente a mi mesa de trabajo es inspiradora: un parque de juegos en el que ríen niños y niñas cuando salen al recreo. Los veo jugar felices y recuerdo que yo no fui un niño así. Yo fui un niño triste, preocupado. Sabía que era distinto y que estaba condenado a sufrir por ser menos hombre que los matones de la clase, los chicos rudos, los que hablaban de mujeres y se frotaban con descaro la entrepierna. Escribo mis ficciones mientras esos niños juegan despreocupados en el patio de cemento vecino, entre columpios y resbaladeras, bajo el sol tibio del otoño.
Las tardes pasan sosegadas, el silencio apenas quebrado por las risas y los gritos del recreo y, a veces, por el ruido que hace una pareja vecina cuando se entrega al amor. Son un chico muy flaco y una chica baja y de pechos grandes. Viven en un departamento al fondo del pasillo. No me saludan cuando nos cruzamos. Creo que me desprecian porque no soy un blanco norteamericano como ellos. Soy un hispano, tengo el pelo mal cortado, rara vez me afeito, los pantalones se me andan cayendo y mi camisa es una reliquia. Me encanta oírlos tirar. Golpean con ferocidad la pared de mi sala. Su cama debe de estar exactamente al otro lado de la pared. La chica baja, de pechos grandes, grita cuando termina, sin importarle que yo pueda oírla. Sofía nunca grita así. Sofía termina ahogando sus gritos, consciente de que los vecinos podrían oírla. Pero la vecina es una gritona y no le importa perturbar mis tardes con sus alaridos, rogando que le den más. Yo me caliento cuando la oigo. Me caliento no por ella, sino por el chico flaco, que es atractivo y por lo visto muy sexual, y que me recuerda un poco a Geoff. Me encantaría que me cogiera como se revuelca con la chica baja y tetona. Pero yo no tengo tetas y no sé gritar como puta. Yo quiero ser un escritor y sexualmente soy un híbrido raro. De todos modos, cuando comienzan a gemir y a hacer crujir la cama, me acerco a la pared de la sala y me quedo parado hasta que terminan. Luego ríen y yo regreso a escribir.
Es un recuerdo de lo que me estoy perdiendo, pero nunca he tenido ni tendré una vida sexualmente feliz. Mi vida sexual es la que escribo en la computadora tecleando con más rabia de la que quisiera, rogando que Sofía no llegue todavía, que se demore un poco más. Por suerte, ella sabe que escribo en las tardes y que aprecio la soledad, por eso no se apura en volver y, cuando termina sus clases, visita a su amiga Andrea, una argentina que la adora, y a su hermana Isabel, la ricachona de la familia. Termino de escribir cuando oscurece, pasadas las seis. Por lo general, me duele la espalda. Me tiendo en el piso, hago abdominales, me alimento con cualquier cosa que saco de la nevera y espero las noticias de las seis y media. Las veo en inglés, con Peter Jennings, y en español, con Jorge Ramos, admirando el rigor con que ambos hacen su trabajo. En el noticiero en español es bastante más probable que dediquen un reportaje de dos minutos a la última desgracia acontecida en mi país. Lo que veo suele darme vergüenza: la gente es fea y chilla embrutecida ante el micrófono, y los monigotes del gobierno son unos bribonzuelos encabezados por el felón y su brazo derecho, el pérfido intrigante en la sombra. No quiero saber nada de eso. Mi país es un desastre, y cuanto más me aleje, mejor para mí.
Después de las noticias salgo a caminar sin rumbo fijo, llevado sólo por una necesidad de respirar aire fresco y atrapar con la mirada a algún chico guapo. Bajo por la calle 35, me detengo en The Little Corner Shop, en la esquina de Dent y la 34, compro una banana y un refresco, hablo brevemente con la mujer turca que atiende al otro lado de la barra y me mira con simpatía, y me siento afuera, a una mesa en la calle, a ver pasar la gente, con la secreta esperanza de que alguno de esos chicos guapos que van y vienen de la universidad se siente y me dé su teléfono y me salve de esta soledad. Pero nadie me mira ni se sienta conmigo, salvo la mujer turca, que a veces sale a la calle y me hace compañía. Es joven y está casada, pero sospecho que no es feliz. Me limito a sonreírle con ternura, no sabe que puedo ser más mujer que ella en la cama. Luego me despido y sigo caminando sin saber adonde ir. A veces paso por Booeymonger, el café de los estudiantes mimados, en la esquina de Potomac y Prospect, donde tomo un jugo de naranja natural, converso con la cocinera peruana y trato de seducir inútilmente a alguno de esos chicos fornidos que llevan gorras de béisbol, tragan hamburguesas y no se rebajan a mirarme. Derrotado, bajo hasta la calle M, evito las tiendas de Georgetown Park, que son muy caras, entretengo el hambre con una galleta en Dean and Deluca , donde compran las señoras distinguidas como Isabel, y termino en la tienda de los periódicos, bien arriba en la M, casi llegando al desvío que cruza el Key Bridge, sobre el río Potomac.
Nada más entrar, me saluda Juan, el muchacho salvadoreño que vende periódicos y revistas y ya sabe que no voy a comprar nada pero que, después de pasar un buen rato hojeando la prensa, le dejaré una propina generosa. Juan es un buen chico. Sabe que no debe interrumpirme ni preguntar nada, porque suelo contestar con evasivas y una expresión melancólica que él atribuye a todos los años que he pasado sin jugar fútbol. Juan me invita a jugar fútbol con sus amigos salvadoreños, pero yo declino cordialmente, me voy a una esquina de la tienda y leo los tres diarios españoles que llegan con sólo un día de retraso, El País, ABC y El Mundo, mientras, a mi lado, otros hombres solitarios hojean revistas pornográficas o periódicos en otras lenguas. Ya conozco a los diplomáticos amanerados que llegan de prisa y compran un periódico extranjero y una revista pornográfica para homosexuales, que luego llevan en una bolsa de papel marrón para encubrir su interés por los chicos. Yo no veo esas revistas. Me da vergüenza delatarme ante Juan y, además, las encuentro vulgares. Prefiero leer los periódicos en español y soñar con irme a Madrid cuando termine la novela. Le dejo su propina a Juan, que bien ganada la tiene porque cada diario cuesta tres dólares y me deja leerlos enteros, y emprendo lentamente el camino de regreso a casa, subiendo por la calle 35, a ver si me encuentro con Sofía saliendo de la cafetería Sugars, que tanto le gusta, o de la universidad.
Читать дальше