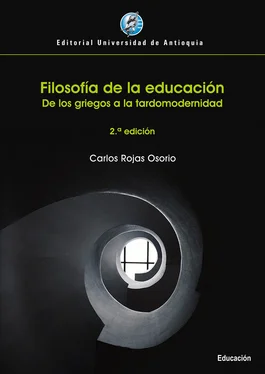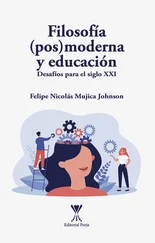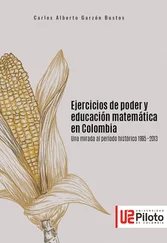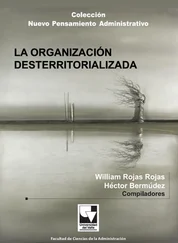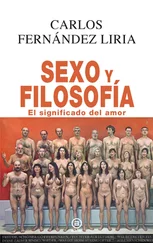En estas consideraciones agustinianas hay que ver un viraje fundamental, pues pasamos de una comprensión del lenguaje desde la retórica tal como se da en el mundo grecorromano, a una comprensión del lenguaje desde la hermenéutica. La retórica es la comprensión del lenguaje propia de la democracia griega y la república romana. Allí las consideraciones acerca del lenguaje están ambientadas políticamente; mientras que la hermenéutica del lenguaje se desarrolla como una necesidad del cristianismo de interpretar rectamente la Biblia. Todorov lo resume categóricamente: “La hermenéutica ha absorbido a la retórica”.31 Ya Nietzsche había visto el papel fundamental que cumple la retórica en el mundo antiguo: “Sólo con la forma política de la democracia comienza la excesiva valoración del discurso, convirtiéndose ahora en el mayor instrumento de poder inter pares”.32 También señala Nietzsche que con el advenimiento del cristianismo la retórica queda subordinada a los fines de la predicación religiosa: “La efectividad de la predicación cristiana puede deducirse de ese elemento”.33 Agustín no rechaza totalmente la retórica, sino que la subordina a la doctrina cristiana. La elocuencia sirve para defender tanto lo verdadero como lo falso. Como escribe James Murphy:
San Agustín toma, pues, posición en el gran debate sobre el uso que la nueva sociedad cristiana debe hacer de la sapientia mundi. Declara que el arte de la elocuencia debe usarse activamente, y no rechazarlo porque esté manchado de paganismo.34
Tanto la predicación del evangelio como la enseñanza de la doctrina cristiana requieren de la elocuencia. No basta conocer la “materia”, es necesario saberla comunicar.
En la interpretación, Agustín distingue cuatro sentidos: el sentido histórico, el etiológico, el analógico y el alegórico. El sentido histórico es el que se atiene al significado usual de las palabras. El sentido etiológico es el que evoca la causa del evento en cuestión. El sentido analógico es el que utiliza un texto para aplicarlo a otro, y el alegórico es lo mismo que el metafórico. Todorov explica que para Agustín, en realidad, todo sentido que no sea histórico (o literal) es alegórico. Agustín difiere de Filón de Alejandría, para quien todo sentido, en los textos del Antiguo Testamento es alegórico. A veces Agustín invoca otras clasificaciones del sentido, como cuando habla del sentido profético, anagógico (místico) y tropológico. Agustín encontraba dificultad en los textos de la Escritura, y solo cuando se asume que es más importante el espíritu que la letra, entonces entra en plena lucidez para entenderla. La interpretación alegórica le hizo comprender que el Antiguo Testamento es figura del Nuevo, que aquel es propio de lo carnal y este figura de lo espiritual. Este significado de “alegoría” se denominará después “tipología”. Para comprender el sentido alegórico, Agustín recomienda recurrir al estudio de los tropos o figuras de la retórica.
Gramática y verdad
En el diálogo Soliloquios, San Agustín se centra en el problema de la verdad, y es interesante percatarse de que no solo plantea la cuestión desde un punto de vista lógico y epistemológico sino que problematiza la verdad de la gramática. La gramática de la que habla es la disciplina que con este nombre se enseñaba en el sistema de instrucción grecorromano y medieval, el llamado trivium (dialéctica [lógica], gramática y retórica). Se trata, pues, de unas disciplinas que engloban cuestiones formales del lenguaje, que lentamente se habían venido desarrollando desde los sofistas y rétores griegos, y que entre los romanos eran de especial importancia. Agustín recibió toda una formación pagana y estaba imbuido de estas disciplinas (recuérdese que fue maestro de retórica en Milán antes de su conversión al cristianismo).
San Agustín se pregunta si la dialéctica es verdadera, a lo cual responde afirmativamente, y agrega que también la gramática lo es. Lo interesante del diálogo es que el clérigo formula una paradoja lógica a propósito de la gramática:
No puedes negar que has aprendido una cosa verdadera al aprender esta fábula. Pues si fuera verdad que Dédalo se remontó a los aires volando y este hecho fuera enseñado a sus niños y admitido por ellos como fábula, por lo mismo se les enseñaría una falsedad; dándoles como fingido un hecho real. Y de aquí resulta lo que nos pareció extraordinario, a saber: que la fábula del vuelo de Dédalo no puede ser verdadera sino a condición de ser falso el vuelo.35
Enseñar verdaderamente una fábula es enseñarla como fábula. Tiene utilidad en la medida en que aprendemos algo. Decir la fábula verdaderamente es decirla tal como la recuerda la memoria, pero ello no significa que se convierta en verdadera. No podemos narrar la fábula diciendo lo que la fábula no dice, pues ello sería no atenerse a la verdad. Algo es una fábula a condición de que su contenido veritativo sea falso. Enseñar la fábula con verdad es enseñar un hecho falso, porque no existe tal hecho. Tal es la paradoja que plantea Agustín. Ahora responde:
Pero tal vez los gramáticos que nos enseñaron las fábulas no querían que las aprendiésemos sin creerlas […]. Poco antes te extrañabas de las cosas que no pueden ser verdaderas sino a condición de que sean falsas.36
O sea, la gramática es una ciencia verdadera, y sin embargo enseña cosas falsas; pero enseña estas cosas falsas en forma “verdadera”. Por lo tanto, la gramática refiere esas ficciones, pero no por ello se hace una disciplina falsa. La paradoja es interesante, pues muestra la sutileza lógica del pensamiento agustiniano. Los estoicos se habían entretenido en muchos ejemplos paradojales, y Agustín muestra aquí ser buen continuador de esa tradición.
La enseñanza ostensiva
del lenguaje
En el diálogo De Magistro, Agustín se refiere a la posibilidad de aprender algo por mostración. Le reprocha a Adeodato el que hasta ahora no le ha mostrado “cosas” sino meros signos, meras palabras; no se han mostrado las cosas que las palabras significan. Adeodato responde que el señalar con el dedo es también un signo, y que en consecuencia nada puede aprenderse sin signos, a lo cual Agustín contesta que algunas cosas se muestran por sí mismas, como pasear, comer, beber, estar sentado, etc.
San Agustín vuelve a referirse a la enseñanza ostensiva en las Confesiones,37 texto en el cual ha reparado Ludwig Wittgenstein al inicio de sus Investigaciones filosóficas. El texto agustiniano dice como sigue:
Y cuando veía que ellos daban nombre de alguna cosa y según aquella voz se movía el cuerpo, entonces entendía que con aquel vocablo que articulaban era designado el objeto que querían mostrar. Y que esto que era lo que ellos querían, se me manifestaba por los movimientos del cuerpo, por la expresión del rostro, por el guiño de los ojos, por el gesto de los miembros y por el sonido de la voz, que son como las palabras de todos los pueblos, indicativas de los afectos del alma en el pedir, en el tener, en el rechazar y esquivar las cosas. De esta manera, aquellos vocablos que volvían a ocupar sitio en las diversas frases, y que oía con frecuencia repetir, dábanme a entender poquito a poco de cuyas cosas eran signos, y por medio de ellos, y adiestrada y hecha a ellos mi boca, significaba mi querer inexpresado.38
San Agustín narra, pues, cómo aprendió las palabras. Bertrand Russell utilizó el término “definición ostensiva”, y Wittgenstein prefiere la expresión “enseñanza ostensiva” (Hinweisendes Lehren der Wörter). Y luego comenta, identificando la concepción agustiniana del lenguaje:
Estas palabras nos dan una figura particular (bestimmtes Bild) de la esencia del lenguaje humano. Es esto: las palabras individuales en el lenguaje nombran objetos (benennen Gegenstände), las frases son combinaciones de tales nombres. En esta imagen del lenguaje nosotros encontramos las raíces de la siguiente idea: cada palabra tiene un significado. El significado es correlacionado con la palabra. Ello es el objeto por el cual está la palabra.39
Читать дальше