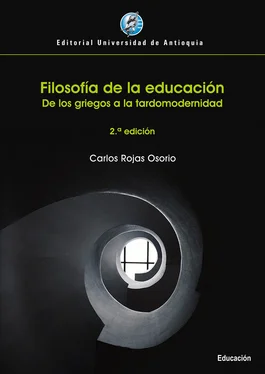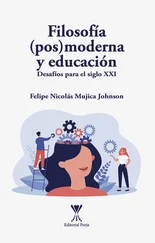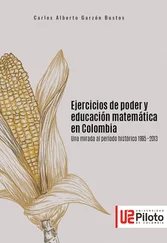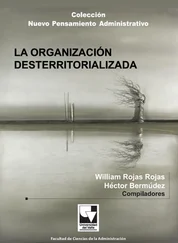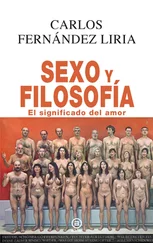Cuando a partir de la mitad del siglo xi la curiosidad teológica renace y toma conciencia de su método dialéctico, es todavía a San Agustín a quien se le demandan los principios con los cuales construir esta ciencia nueva. Él inspira tanto a los primeros grandes doctores, san Anselmo y Abelardo, como a sus adversarios, desde Pedro Damián hasta san Bernardo, pues la escolástica que va a nacer no es toda la Edad Media.8
Con la escolástica nace, pues, un nuevo periodo:
Las cosas cambian cuando a partir del siglo xii la cultura occidental se enriquece bruscamente con el aporte masivo de materiales nuevos de Aristóteles, del cual la primera Edad Media solo había conocido la obra lógica, y es ahora su entera obra, metafísica incluida, la que deviene accesible en latín, traducida del árabe o directamente del griego.9
Si el primer periodo era platónico y neoplatónico, agustiniano y místico, el segundo periodo es aristotélico, dialéctico e incluso, como agrega Marrou, menos literario, menos humanista. Hugo de san Víctor, a quien pasaremos a estudiar, pertenece al primer periodo, aunque está justo en la frontera; Pedro Abelardo y Tomás de Aquino están ya en el periodo escolástico, bajo el poderoso impulso de su dialéctica.
En este periodo escolástico aparecen los intelectuales. Jaques Le Goff, al explicar lo que entiende por ‘intelectual’, indica que estos emergieron en las ciudades:
En el principio eran las ciudades. El intelectual de la Edad Media —de Occidente— nace con las ciudades. [Un intelectual es] un hombre cuyo oficio es escribir o enseñar o las dos cosas a la vez, un hombre que profesionalmente tiene una actividad de profesor y de sabio, en suma, un intelectual es un hombre que solo aparece en las ciudades.10
Le Goff insiste en la importancia de la mediación árabe para el desarrollo de la cultura medieval:
El medio árabe es, en efecto, un intermediario. Las obras de Aristóteles, Euclides, Ptolomeo, Hipócrates, Galeno fueron llevados al Oriente por los cristianos heréticos (monofisitas y nestorianos) y los judíos perseguidos por Bizancio, esos hombres los legaron a las Bibliotecas, y las escuelas musulmanas que las acogieron ampliamente. Y ahora, en un periodo de regreso. Llegan de nuevo a las orillas de la cristiandad occidental.11
Los filósofos árabes conocieron y comentaron las obras de Aristóteles. Averroes las comentó casi todas; Avicena, por su parte, conocía no solo la filosofía neoplatónica y aristotélica, sino también las matemáticas y la medicina.12
Un bello ejemplo de ese espíritu filosófico —pero aplicado también a la educación— es la obra de Abentofail (1163-1184) El filósofo autodidacta. La obra es una novela pedagógica, a manera de lo que los alemanes denominan Bildungsroman. El personaje principal, Hay, queda desde niño abandonado en una isla, solo. El desarrollo que hace Abentofail hace coincidir la evolución del aprendizaje de la especie humana con la del niño que es su personaje central. En efecto, el niño descubre las plantas, los animales, y hace uso de unas y otros para su sobrevivencia. Descubre el fuego, los movimientos de los planetas, etc. Luego comienza a clasificar los minerales, las plantas y los animales, siguiendo una metodología aristotélico-platónica. Reconoce en cada clase de seres las “formas”, y así constituye las especies. Hay una materia cuantitativa que se informa con la forma de la planta, del animal y del hombre, con lo cual reconoce el alma humana.
También observó que cada especie animal posee una cualidad privativa por la cual se separa y distingue de las otras especies, y entendió que esa cualidad o propiedad procede en ella de una “forma” propia, agregada al atributo o “forma” común para todas las especies; y esto mismo sucede con las especies del reino vegetal.13
Asimismo, llega a la idea racional de un Ser creador de todo. Al final el autor hace coincidir toda esta filosofía aristotélica con las enseñanzas coránicas. Hay un momento de escepticismo filosófico cuando el personaje se pregunta si una tarea tan complicada no es más fácil llevarla a cabo con la sola religión, sin la compleja ayuda de la filosofía.
Cuando se hizo cargo de la condición de los hombres, la mayor parte de los cuales no son sino bestias, comprendió que la sabiduría, la rectitud y el orden están contenidos en lo que dijeron los profetas y está escrito en la Ley.14
Hugo de San Víctor:
el Didascalicon
Hugo de San Víctor15 inicia su libro (cuyo título viene de didascalia, que significa “asuntos relacionados con la instrucción” y se asocia también con la paideia griega16) con este principio: “De todas las cosas que se han de buscar, la primera es la sabiduría, donde reside la forma del Bien Perfecto”.17 La idea de que lo primero que es necesario buscar es la sabiduría, según nos dice Iván Illich, es del gramático latino Varrón, quien “fue el primero en definir el aprendizaje como ‘búsqueda de la sabiduría’”.18 La fórmula es, pues, de Varrón, pero Hugo la recibe reinterpretándola a la luz de San Agustín. De hecho, agrega Illich, los textos de Hugo están impregnados del pensamiento agustiniano: “En esta tradición, la labor última del pedagogo se define como la de un guía que ayuda al estudiante a captar el Bien, bonum, que a su vez lo llevará a la sabiduría”.19 La sabiduría la piensa Hugo de San Víctor como remedio para la humanidad caída, fórmula que procede, a su vez, de Boecio: “Las artes y las ciencias reciben su dignidad del hecho de que contribuyen a ser remedios”.20 El aprendizaje y la lectura, que conducen a la sabiduría, son un arte curativo. Los padres de la Iglesia aceptaron ideas de la filosofía clásica como preparación del evangelio.
El libro de Hugo de San Víctor sería literatura propedéutica que ofrece un currículo para los estudiantes, pues él establece cierta división de las disciplinas: “El studium legendi completa la formación del monje, y en este sentido, la lectura será perfecta en la medida en que el monje se esfuerce por alcanzar la perfección”.21 El concepto de humildad también hace parte de esta formación:
El principio de las disciplinas es la humildad [...] y a través de la humildad el lector aprende tres lecciones especialmente importantes: la primera, que no debe despreciar ningún conocimiento o escrito, cualquiera que sea. La segunda, que no se avergonzará de aprender ningún hombre. La tercera, que cuando él mismo haya alcanzado el conocimiento, no mirará a nadie por encima del hombro.22
Si quiere llegar a la sabiduría, el estudiante debe prescindir de cosas superfluas. De San Víctor llega a decir que el filósofo (amante de la sabiduría) debe aprender a abandonar el mundo. Se trata de reglas muy generales para modelar el hábito del lector en su camino hacia la sabiduría, y no como mera acumulación de conocimiento.
Escribe Hugo de San Víctor: “La sabiduría ilumina al hombre para que pueda reconocerse a sí mismo”.23 Mediante el estudio, agrega, el lector se aproxima a la sabiduría, y el propio ‘yo’ se enciende y brilla. Todos los seres tienen su propia fuente de luz. El lector debe exponerse a la luz de la página para conocerse a sí mismo; se encamina así por la senda de la luz, que habrá de revelarle su propio yo. Como se puede apreciar, la máxima délfica “conócete a ti mismo” tiene una larga historia que va desde Sócrates (recogida por Jenofonte) hasta el momento en que vive Hugo de San Víctor.24 Como comenta Illich:
Uno de los grandes descubrimientos del siglo xii es lo que hoy queremos decir cuando, en la conversación ordinaria hablamos del “yo” o del “individuo”. En la constelación conceptual griega o romana esto no podría haber encajado de ninguna manera.25
Hay una gran diferencia entre nuestro punto de partida y el de los sabios de aquella época. “La obra de Hugo asiste a la primera aparición de este nuevo modo de ser. Hugo, una persona extremadamente sensible, experimenta el nuevo modo de identidad característico de su generación”.26 De San Víctor invita a alejarse de la tierra natal y partir para un viaje de autodescubrimiento. Es esta una nueva actitud: partir en peregrinaje hacia el descubrimiento de sí mismo. El amor a la sabiduría lo entiende Hugo como amistad (amicitia). La amistad es un jardín de la vida, un paraíso reconquistado. Vemos cómo se cristianiza la idea platónica según la cual el conocimiento es deficiente sin la amistad.
Читать дальше