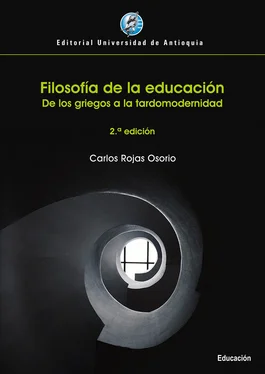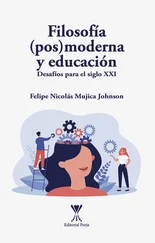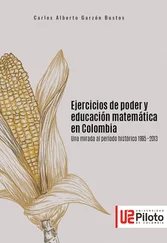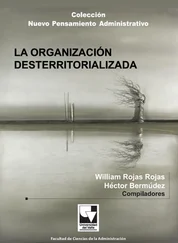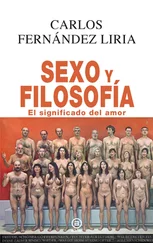Se trata, pues, del hecho de que San Agustín defiende lo que hoy se denomina una teoría referencialista del significado. Aunque vimos que la matiza cuando dice que algunas palabras (como nihil) significan “las afecciones del alma” o ideas, y que otras expresiones se significan a sí mismas.
Wittgenstein continúa comentando:
Agustín no habla de que haya diferencia entre clases de palabras. Si Ud. describe el aprendizaje del lenguaje por esta vía, Ud., creo yo, está pensando primariamente en nombres como ‘mesa, “silla’, “pan”, y en nombres de personas, y sólo secundariamente en el nombre de ciertas acciones y propiedades; y las restantes clases de palabras como algo que puede ser tomado del mismo modo.40
Ya vimos que, en general, esto es correcto, pero también observamos que San Agustín admite palabras que se refieren solo a ideas, y también admite palabras que se refieren a sí mismas.
Más adelante agrega Wittgenstein: “Agustín describe un sistema de comunicación (ein System der Verständigung) pero no solo este sistema es lo que llamamos lenguaje”.41 San Agustín tiene claro que el lenguaje es un medio de comunicación:
De esta guisa fui yo comunicando con mis familiares aquellos signos intérpretes de mi voluntad y, colgando de la autoridad de mis padres y del albedrío y gobierno de mis mayores, penetré un paso más adentro en la tormentosa convivencia de la sociedad humana.42
Ahora bien, en esta “tormentosa convivencia” social el lenguaje existe no solo como medio de comunicación, sino además como medio de incomunicación, división y poder:
Y por las lenguas se dividieron las naciones y se dispersaron por la tierra […]. El primer foco de división entre los hombres es la diversidad de lenguas […]. Se ha trabajado para que la ciudad imperiosa imponga no solo su yugo, sino también su lengua, a las naciones domeñadas por la paz de la sociedad.43
San Agustín reconoce una dimensión política a la incomunicación, puesto que está basada en el ejercicio abusivo del poder. De hecho, habla del lenguaje como instrumento de poder:
Como la lengua es el instrumento de dominio del que manda, en ella fue condenada la soberbia, de tal modo que no fuese entendido quien al mandar al hombre, no entendiere los mandamientos de Dios para obedecerlos.44
La idea del lenguaje como instrumento de poder fue defendida por la retórica de los sofistas griegos. La defensa de la palabra era el arma del individuo en los litigios con otros ciudadanos o con el Estado. San Agustín presenta el lenguaje como instrumento de dominación del imperio y como consecuencia de la división originaria de los hombres, que los llevó a la incomprensión. Wittgenstein piensa, con razón, que tanto para el pensamiento como para la comunicación tenemos que luchar contra los límites del lenguaje, lucha ardua que es hazaña de poetas, filósofos, místicos, etc. Agustín sabe que la incomunicación está presente en las lenguas de los seres humanos a pesar de que su fin es la comunicación, y ello desde que se perdió la lengua original universal. El lenguaje también tuvo su caída.
Conclusiones
San Agustín, filósofo, teólogo, maestro de retórica, intérprete de la palabra bíblica, predicador, escritor, presenta un conjunto nada despreciable de ideas acerca del lenguaje y los signos. El moblaje del mundo consiste en cosas y signos, más el conocimiento que tenemos de unas y otros. Las palabras son signos porque su función es significar. Los significados han sido instituidos socialmente, pero la significación misma de las palabras consiste en un proceso de asociación (colligatio) entre el sonido y la cosa significada (tesis que se denomina hoy referencialista). Empero, Agustín matiza esta tesis de dos maneras: algunas palabras solo significan ideas o afecciones del alma, y hay palabras que se refieren a sí mismas.
Para Agustín todo signo es un objeto sensible que, conocido de antemano, nos remite a otro objeto diferente de él y significado por su medio. Hay un doble conocimiento en el signo: el acto cognoscitivo cuyo objeto es el signo en cuanto tal, y el acto cognoscitivo cuyo objeto es la cosa significada.45
Lo importante no es el conocimiento de las palabras ni de los signos, sino de las cosas y de la realidad. Acorde con su espiritualismo, Agustín siente una preocupación moral por la gramática, pues encuentra la paradoja de que una disciplina enseña cosas falsas (fábulas), a pesar de que las enseña verdaderamente (la fábula como fábula). Esta preocupación moralista la manifiesta Agustín múltiples veces al criticar el formalismo de la gramática y la vanidad de la retórica. Finalmente, Agustín piensa que a partir de la caída y confusión de lenguas en Babel, el lenguaje es no solo un medio de comunicación, sino también de incomunicación, división y poder abusivo de los imperios.
En cuanto a la educación, Agustín afirma que el maestro por excelencia es Jesucristo. La verdad que importa y que debe ser enseñada es la verdad divina. “Es en lo profundo del ‘hombre interior’ donde uno puede tener acceso a Dios y donde uno puede hablar un lenguaje interior que no requiere de sonidos exteriores”.46 El lenguaje tiene como principal finalidad enseñar (docere). Pero la verdad divina nos llega por iluminación; solo así conocemos las verdades inteligibles. Para este clérigo los medios humanos (gramática, retórica, dialéctica) son insuficientes, y por ello “la necesidad imperiosa de Maestro divino interior, el único que puede enseñar la verdad en el corazón del hombre”.47 El alma del educando sigue un camino ascendente desde las verdades humanas hasta la verdad atemporal y divina. El maestro humano orienta, dirige la atención, pero solo el maestro divino da ciencia y conocimiento verdadero.
Con esta teoría de la educación, San Agustín se convirtió en el programador no solo de la teoría y la práctica educativas sino también de la cultura en la Edad Media católica. Su pensamiento filosófico, teológico y político marca la pauta de lo que va a ser la educación y la cultura en los próximos siglos. Todos los sabios cristianos reciben su inspiración, siguen su autoridad y perpetúan su pensamiento.
Soren Kierkegaard hace una interesante comparación entre el educador cristiano y el educador socrático; cfr. Migajas filosóficas, o un poco de filosofía, Madrid, Trotta, 2004. Ver también el comentario de Pierre Hadot, Ejercicios espirituales y filosofía antigua, Madrid, Siruela, 2006, p. 83.
1 San Agustín (354-430) nació en Tagaste de Numidia (hoy Túnez). Su madre era cristiana pero su padre era pagano. Estudió retórica en Cartago y fue maestro durante trece años; enseñó retórica y gramática en las ciudades de Tagaste, Cartago, Roma y Milán. Agustín se convirtió al cristianismo, fue ordenado sacerdote (391) y consagrado obispo de Hipona (395). Mientras escribía su obra La ciudad de Dios, Alarico se apoderó de Roma, y cuando este murió, los vándalos, bajo Genserico, entraron a la ciudad.
2 Wilhelm Dilthey, “Hermenéutica”, en: Mundo histórico, México, Fondo de Cultura Económica, 1953.Tzvetan Todorov, Theories of the symbol, Cornell University Press, 1982, p. 40.
3 P. Lope Cilleruelo, “San Agustín y la Biblia”, introducción a San Agustín, De Doctina Christiana, Madrid, BAC, 1957, p. 4.
4 Proprie autem nunc res appellavi, quae non ad significandum aliquid adhibentur, sicuti est lignum, lapis, pecus, atque huiusmodi coetera [...] Quamobrem omne signum etiam res aliqua est; non autem omnis res etiam signum est. San Agustín, De Doctina Christiana, Óp. cit., I, II, 2.
5 Ex quo intelligitur quid appellem signa, res eas videlicet quae ad significandum aliquid adhibentur. Ibíd.Signum est enim res, praeter speciem quam ingerit sensibus aliud aliquid ex se faciens in cogitationem venire: sicut vestigio viso, transisse animal cuius vestigium est, cogitamus. Ibíd., II, I, 1.
Читать дальше