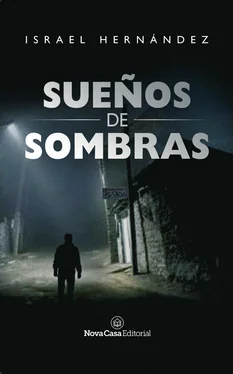Ordenado en 1928 hasta 1936.
Casa de don Alberto González, cuidad de San Miguel
República de El Salvador, en la América Central.
Esta última la copió de un centenar de sobres desocupados que encontró por casualidad en una de las cajas en donde el padre Joan guardaba sus documentos más importantes. Cuando las encontró, supuso que a lo mejor no quería que se enterara de sus contenidos, ya que las cartas no las logró encontrar nunca por más que las buscó. Pero al menos una dirección podía decirle algo y eso le hizo pensar que al encontrar la casa de la dirección citada en los sobres, podría hacer las mil y una preguntas que siempre se había hecho: las que el padre Joan jamás le quiso contestar, las que le marcaron su vida y lo llevaron a aventurarse en semejante travesía.
Sin pensar más, se puso en marcha a explorar la ciudad.
Al salir de la posada todo era distinto a la noche anterior, a la noche que sorprendió al par de jóvenes hablando de derrocar al gobierno. Era increíblemente distinta a la ciudad fantasmal que creyó haber visto antes. La mayor parte de sus pequeñas aceras estaban ocupadas por pequeños negocios improvisados con una cantidad de productos de todo tipo. A lo lejos repiqueteaban las campanas de las torres puntiagudas de la catedral, llamando a sus feligreses.
Caminaba sin detenerse, absorto con cuanto veía. Muchos le veían con caras de extrañeza, a lo mejor por su aspecto de forastero, o por su forma de vestir, llevaba puesto unos vaqueros bien ajustados y una camisa de un color azul muy llamativo.
Caminar por una de las angostas callejuelas, le trajo a su mente escenas remotas de algún mercadillo, que alguna vez viera en alguna película antigua. Aunque a veces le parecía como si fuera Lo que el viento se llevó. Sus carretas con caballos, hombres anunciando a gritos sus productos, otros esperando la oportunidad para hacer un buen trueque… Tan perplejo iba que sin darse cuenta se tropezó con unos jarrones que se hicieron añicos.
Una señora de una edad bastante avanzada salió corriendo con la velocidad que sus extremidades le permitían moverse.
—¡Desgraciado! —escuchó decir a sus espaldas.
Mientras la anciana se acercaba cada vez más en su dirección, se divisaba en su rostro las ganas de estrangularlo en aquel preciso momento. Paralelamente, apareció una hermosa joven de rostro angelical. Automáticamente, se perdió en su mirada. Como no hacerlo en aquellos ojos hechos de segmentos de estrellas. Su pelo negro azabache, oscuro como la noche, lo llevaba recogido en dos graciosas trenzas que se deslizaban como dos cascadas, una a cada lado de sus mejillas. Llevaba una camisa blanca de hilo que dejaba insinuar un par de hermosos pechos.
Tan embobado se quedó ante su presencia que no se percató del escándalo del que era causante. Tuvieron que pasar unos segundos para que se diera cuenta de que era el centro de todo tipo de murmuraciones. Para cuando llego a reaccionar y darse cuenta de lo que pasaba, ya era tarde.
—Disculpe, señora, fue un accidente, verá, yo…
Pero no le permitieron terminar con sus excusas.
—¡Debe de ir borracho! —escuchó que gritaba la gente.
—¡Llamen a la guardia! —decían voces, desde el tumulto que se había formado en cuestión de segundos.
—Ese hijo de puta tiene que pagar las ollas, como hay Dios, o lo hago picadillo ahora mismo.
Solo después de soltar una letanía, que más bien parecía arameo por qué no entendió ni pepinillos, lo vio desenfundar un machete, tan largo, que superaba el metro. Se quedó pasmado al ver cómo se acercaba a él, decidido a cumplir con sus amenazas.
No le costó trabajo reconocerlo, era él. Uno de los hombres que la pasada noche había espiado en el parque Guzmán, el que hablaba de política y de un golpe de estado al gobierno. Pero por ironías, eso de poco servía en ese momento para su favor.
Quiso salir corriendo, pero era mucha la gente que se encontraba como testigo y en su situación no era conveniente un escándalo, o tener problemas con las autoridades. Entre la furia del escándalo que se había desatado, se había olvidado de la chica que le había embrujado con sus pechos, cuando reparó en ello, vio que lloraba en brazos de la anciana, que aún seguía maldiciéndolo. Mientras, un par de hombres trataban de detener al enfurecido del machete, su estado era precario, por lo que le dio tiempo de deducir que no había parado de beber licor en toda la noche.
En cambio, otras personas ya se habían encargado de poner al tanto a las autoridades. Una pareja de guardias apareció de la nada, en tanto que los otros hombres se llevaban apresurados al hombre del machete, que se iba echando chispas, como si estuviera poseído.
Un hombre vestido con un traje verde sujetó a Miguel por los hombros.
—No se mueva, granuja, usted tiene que pagar por este escándalo.
—Pero señor, fue un accidente, tiene que entender...
Empezó con sus explicaciones, pero tuvo que callar por el dolor que le ocasionaban mientras le retorcían el brazo.
—Señor, yo me distraje y, sin querer, me tropecé. Estoy dispuesto a pagar por ellos, solo tiene que decir cuánto es.
—Muy bien —dijo, y enarcando su ceja frente a él lo observó por un momento y luego agregó: —Aquí la única que decidirá cuánto debe de pagar es la señora alfarera y su hija.
Ya las dos discutían cuanto debía de pagar mientras el señor de la guardia nacional se disponía a desalojar a todos los curiosos que se habían aglomerado tras el escándalo.
—¡Anda, que aquí no ha pasado nada, todos a misa! ¿No oís que os están llamando? —gritaba con segura voz de autoridad.
Y tras sus gritos en un momento, el tumulto que se había formado se disipó. Como las hormigas abandonando su hormiguero, los únicos que quedaron eran el señor de la guardia nacional, la pobre anciana, su hija, y él. El resto, uno a uno, fueron abandonando el lugar. Hasta uno de los señores de la guardia había desaparecido.
Sus grandes ojos café se fijaron en él, disparándole una mirada asesina, que no podía resistir. Le perforaba quizá el peso de su rabia, o tal vez miedo, quién sabe, quizá un poco de cada una.
—Sepa usted, señor —dijo, con un ligero titubeo y sin poder ocultar lo indignada que estaba—, que nos ha roto cinco jarrones grandes y ocho pequeños.
Pero su voz se quebraba en cada frase con evidente perplejidad, sus mejillas se sonrojaban al dirigirse hacia él.
—No te preocupes. Ha sido una imprudencia por mi parte, dime, ¿cuánto es?, dime el precio de los jarrones que he roto.
Y dándole la espalda, la chica se acercó la anciana, a consultárselo. En un instante regresó.
—Los jarrones grandes dice mi madre que son a un colón y los pequeños a cincuenta centavos.
—Serán en total nueve colones —se adelantó Miguel al percatarse que ella hacía las cuentas con mucha dificultad, contando con los dedos—. No hay problema.
—Espere que le preguntaré a mi mamá —que aún no se lograba recuperar de tal nerviosismo.
—Si tonta, son nueve colones. Y será mejor que los cojas antes de que se arrepienta, que bien sabes que en estos tiempos que corren casi nadie paga sus deudas a no ser con machetes o riñas —intervino el señor de la guardia nacional.
Pero Miguel volvió a tomar la iniciativa, sujetó de la mano a la chica, que parecía bastante exaltada.
—No te preocupes, son nueve colones. Aquí los tienes.
Depositó en su mano nueve billetes de colón y se volvió a disculpar. Verdaderamente estaba apenado con aquella familia.
Cuando la muchacha tuvo los billetes en sus manos parecía que nunca en su vida hubiese poseído semejante cantidad de dinero en sus manos. Su rostro pareció iluminársele por instantes.
Читать дальше