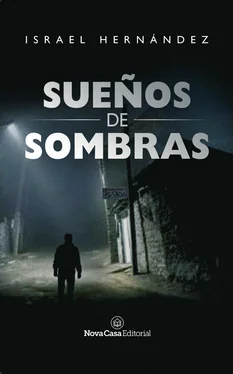Carmen estaba esperando un hijo del patrón, por ello nos dejaba vivir en una de sus casas.
Desde que había quedado embarazada, muy pocas veces la fue a ver, y jamás lo escuche hablar de ella. Los días eran largos y angustiosos, vivíamos entre la angustia y la incertidumbre de no saber que nos deparaba el destino. Reinaba un ambiente de miedo, la consternación se apoderaba de todos. Estábamos en una etapa muy dura, mucha gente yacía muerta y otros tantos que desaparecían. La dictadura del general Martínez no hacía más que empezar. Desde que Carmen había quedado embarazada, la pobre sufría una decadencia como si la tristeza la devorara por dentro. Su alegría se fue apagando poco a poco. Hubo días, en los que llegaron a mí, pensamientos negros que se aposentaron en mi cabeza, aunque jamás me atreví.
No lo olvidaré nunca, fue una noche a mediados del mes de noviembre. Sentí un vacío en mi estómago y un leve dolor en mi pecho. A pesar del frio, las manos me sudaban y un ligero temblor hacia bambolear mi cuerpo. Sabía que Carmen ya estaba a punto de dar a luz y no podía dejarla sola; pero aquella noche entre la oscuridad, que solo se interrumpía con los relámpagos, no hubiese avanzado nada y también tenía un riachuelo que cruzar, y con la tromba que estaba cayendo, me iba a ser imposible regresar. Así que me resguardé a esperar que amaneciera.
Yo sabía que algo no estaba bien, lo podía sentir. Era un presentimiento que no me dejó pegar ojo en toda la noche y, efectivamente, a eso de las diez de la noche le empezaron las contracciones leves, que se fueron intensificando más y más, y que apenas le dejaban caminar con dificultad. Con mucho esfuerzo logró llegar hasta la cocina, calentó un poco de agua y se preparó un té de linaza, cogió las sábanas de mi habitación y todo lo que pudo, como ya antes le había explicado yo.
Era la noche cruda y tenebrosa, solo los relámpagos y el rugir de los truenos dejaban ver que aquella noche no era un espacio vacío del universo o del mismísimo infierno. El viento soplaba con fuerza golpeando las ventanas, muy pocas veces en mi vida he sentido el miedo que sentí aquella noche.
Mientras las horas pasaban, las cosas para Carmen empeoraban aún más. Las contracciones no cesaron y tras rezar tres padrenuestros y tres aves marías, se dejó a la voluntad de Dios. Sintió que moría, el aliento se le escapaba y su vida se deslizaba como las gotas de agua por el ventanal, sus gritos se confundían con el rugir del viento, eran gritos de agonía. Había entrado en un estado de inconsciencia; hasta el punto de desvariar. Con el resplandor de los relámpagos, creía ver la silueta de una sombra que la observaba atento detrás de la ventana.
Por fin, después de casi seis intensas horas de agonía, ocurrió el milagro de la vida. Entre la tormenta infernal y los gritos de Carmen llegó al mundo una diminuta criaturita que después parecería un ángel. Era un hermoso niño, nació a las tres de la madrugada de aquel húmedo mes de noviembre. Cogió las sábanas y el cuchillo que teníamos en la cocina, ella misma lo limpió y procedió a cortar el cordón umbilical.
Para cuando yo llegué a casa; como a las seis de la mañana, los llantos de un bebé me erizaron la piel, corrí aturdida hacia la habitación de donde provenían los llantos. Me quedé atónita, no daba crédito a lo que veía. Sábanas ensangrentadas por doquier. Cuanto más avanzaba más me imaginaba lo peor; como sucede en estos casos.
Solo después de asesorarme que Carmen y el bebé descansaban. Bajé en busca de la comadrona, para asegurarme de que los dos habían salido ilesos de tan angustiosa odisea. Su llegada fue para darle la enhorabuena por lo valiente que había sido Carmen, dijo que en su vida había visto persona tan valiente como ella.
Cuando la comadrona se alejó, después de ayudarme a enterrar la placenta en un descampado que quedaba detrás de la casa, yo entré y me fui a recostar en una hamaca, donde tardé un santiamén en quedarme dormida. Estaba tan cansada, que solo tenía fuerza para recordar cuando había irrumpido en la habitación y me había quedado boquiabierta.
Entre las sábanas, aún ensangrentadas, vi el largo cuchillo que guardábamos en la cocina. Lo había reconocido enseguida, un segundo más tarde me di cuenta de que algo se movía entre las sábanas, lo observé de hito en hito no sé por cuánto tiempo, hasta que me armé de valor y di unos pasos más, lo acogí entres mis brazos, lo limpié y lo acomodé en la cama. Enseguida me di cuenta de que Carmen no estaba en aquella habitación, corrí desesperada por toda la casa en su busca.
Por fin la encontré inconsciente al frente de una ventana entreabierta, que permitía que entrara la poca luz que se colaba por entre las nubes. La cogí como pude y la llevé a su habitación, junto a su hijo. Temblaba de frío y por ello me di cuenta de que aún seguía con vida. Una vez en su cama vi como su rostro se iluminaba con una sonrisa entre dientes y una mirada de felicidad, mezclada con el horror por la pesadilla que acababa de pasar. Entre el cansancio y el recuerdo de aquellas imágenes, hicieron que pasaran mil cosas por mi cabeza.
Cuando me desperté bajé a la cocina y le preparé un caldo para que recuperara fuerzas.
«Tranquila», le dije, «ya ha pasado todo, ahora descansa». Hubo que esperar a que pasaran tres días para que empezara a recuperar su semblante de fuerza y valentía que la caracterizaban, aunque jamás volvió a ser la misma. Tanto el bebé como ella evolucionaron milagrosamente, tanto que se encontraba con valor para contarme como había ocurrido todo, y de cómo no podía olvidar aquellas sombras que creyó ver que la observaban por las ventanas. Habló de las sombras, de las cuales yo no le presté mucha importancia, puesto que creí que fueron alucinaciones suyas, producto del impacto nervioso al que había estado sometida. Sin embargo, el bebé crecía cada día más y se volvía más fuerte.
Era tarde y la noche se abría paso. La luna empezaba a cobrar su derecho de interrumpir la oscuridad, con su luz azulada o más bien grisácea. Podía ver aquella señora bastante cansada, quizás por sus años, o por el dolor que le ocasionaban el traer a su mente viejos recuerdos, que le abrían dolorosas heridas. La interrumpió dándole una palmadita en el hombro y un beso en la mejilla, quizás porque de alguna manera se sentía culpable de verla así. Él la había obligado a que desenterrara sus memorias perdidas al preguntarle el por qué siempre estaba tan sola y si aún le quedaba algún pariente.
—Gracias por contarme esta historia. Pero es mejor que sigamos mañana, ya es tarde y usted necesita descansar.
Ella asintió con un ligero movimiento de su cabeza, y una mueca de sonrisa, disimulando la tristeza que le ocasionaba el recuerdo de los días de su juventud.
Él la acompañó hasta su habitación y, una vez más, dándole un beso en cada mejilla, se despidió.
—Buenas noches —le dijo.
—Igualmente, hijo —contestó doña Marta—. Hasta mañana, que descanses bien.
Doña Marta era una señora bastante extraña, pero a la vez adorablemente amable. En su rostro se dibujaban un montón de arrugas; su hermoso pelo blanco, que parecía de plata, le llegaba hasta la cintura. Había algo en su mirada aguileña que el pasar de los años la habían convertido en una persona capaz de ocultar un pasado lleno de desdichas por el capricho de la vida.
Con el rostro cansado y la mirada con semblante aristócrata, parecía leer a las personas como un libro abierto. Eso y sus gestos irónicos, lograban que cualquier persona se sintiera incomoda antes su presencia. Ello le hacía ganar muchos puntos a su favor al tratar de entablar cualquier tipo de conversación. Él quiso imaginarse todo cuanto le acababa de contar y de cómo sería el desenlace de tan interesante historia; pero Las mil y una noches le nublaron de espesa niebla su mente. Aún se sentía aturdido, se encontraba en un país totalmente diferente al suyo, se había adentrado en una ciudad donde no conocía casi a nadie. Pero dentro de él, resurgía un frenesí incontrolable, una necesidad insaciable por saber los vestigios de su pasado. Ello le había hecho cruzar todo el océano y embarcarse en su mayor aventura.
Читать дальше