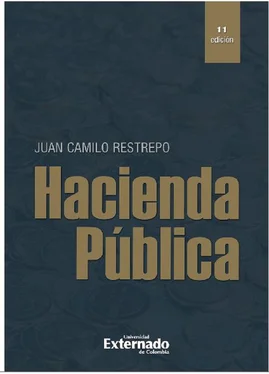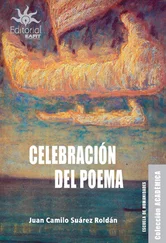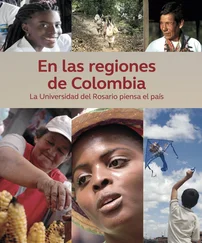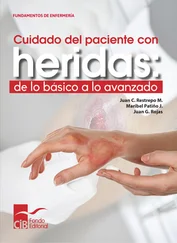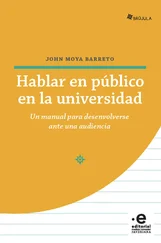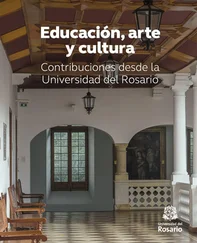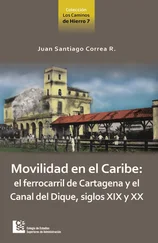Hoy en día, sin embargo, no es claro que la ley de Wagner deba seguirse cumpliendo con el determinismo histórico con que fue formulada en un comienzo; ni es tampoco evidente que el gasto público tenga que seguir creciendo indefinidamente como proporción del PIB de los países. Tanto desde el punto de vista conceptual como desde la perspectiva estadística, a la ley de Wagner se le formulan serios reparos en la literatura moderna de la Hacienda Pública.
Sin embargo, los análisis de Adolf Wagner tuvieron el inmenso mérito de haber pronosticado oportunamente (finales del siglo XIX) la ocurrencia del fenómeno hacendístico quizás más importante del siglo XX (junto con la universalización del impuesto a la renta), a saber, el crecimiento generalizado y vertiginoso que a lo largo del siglo XX tuvo el gasto público en todos los países.
III. CRÍTICAS A LA LEY DE WAGNER
Diversas críticas se han planteado a la denominada “ley de Wagner”. Entre las principales pueden mencionarse las siguientes:
1.º. Algunos comentaristas observan que la ley de Wagner es un enunciado útil para explicar el comportamiento del gasto público en el pasado pero que ello no significa que sea un instrumento idóneo para predecir el futuro. Richard Bird dice, por ejemplo, lo siguiente: “La ley de Wagner puede ayudar a aclarar algunos aspectos de la realidad pasada, pero sería hacer un mito del peor tipo el sostener que tiene algo útil que decirnos sobre el futuro” 8.
2.º. Otra crítica que se le ha formulado a la ley de Wagner es la de que no tuvo en cuenta las guerras ni las conmociones sociales como factores explicativos del crecimiento del gasto público. Los planteamientos de Wagner son de tipo lineal, es decir, el gasto público va creciendo de manera constante a lo largo de los años. Algunos economistas han demostrado, sin embargo, que tanto el nivel de gastos públicos de los países como la carga tributaria “tolerable” se modifican abruptamente con motivo de las guerras o de grandes conmociones sociales, y tienden a permanecer en niveles más elevados una vez que pasan los acontecimientos bélicos o las conmociones internas inesperadas.
Dos economistas ingleses, A. T. Peacock y J. Wiseman dicen, por ejemplo, lo siguiente:
En períodos de guerra la dedicación de recursos humanos a unos determinados propósitos puede incidentalmente revelar información respecto a las condiciones sociales, etc., que antes no se encontraba disponible; y este nuevo conocimiento puede producir una opinión general en favor de nuevos y mayores gastos públicos de determinadas clases después de la ‘vuelta a la normalidad’. En esos mismos momentos, los gobiernos se consideran capaces de poner en práctica nuevas políticas con relativa facilidad, dado que la perturbación misma ha hecho posible ampliar la base impositiva y por consiguiente debilitar por el momento la restricción de la “carga tolerable”, aclimatando a los ciudadanos a un nuevo nivel (mayor) de exacciones impositivas 9.
3.º. La ley de Wagner supone que la demanda de servicios públicos es elástica, es decir, que ante un incremento en el nivel de la renta nacional se da un aumento proporcional mayor de la demanda por servicios públicos. Sin embargo, estudios económicos recientes 10demuestran que en realidad a medida que aumenta el nivel de ingreso nacional la demanda por ciertos servicios públicos decrece. Por ejemplo, un país altamente industrializado, que ya tiene una red de transportes y una infraestructura portuaria adecuada, demandará una proporción menor de servicios públicos vinculados al transporte como proporción del aumento de la renta nacional que experimente. A la inversa, un país que está iniciando su proceso de modernización tenderá a gastar una proporción más alta de su ingreso en servicios públicos relacionados con la infraestructura básica.
4.º. En los años recientes se empieza a censurar de manera muy severa la conveniencia de que el gasto público crezca permanentemente como proporción del PIB de los países. Esta tendencia, que no fue cuestionada desde la Segunda Guerra Mundial hasta comienzos de los años setenta, se asocia hoy en día con buena parte de los problemas relacionados con los altos déficit fiscales, que a su turno tienen una estrecha relación con los fenómenos inflacionarios.
Por esta razón se abrió camino la tesis que aboga por la privatización de ciertos servicios públicos como una forma de sanear las finanzas públicas y de darle más eficiencia a la prestación de estos. El permanente crecimiento del gasto público ya no se ve hoy en día como algo deseable, tal como lo visualizó Wagner a finales del siglo XIX, sino que más bien se analiza como una tendencia que encierra el germen de innumerables malformaciones económicas, sobre todo cuando dicho gasto público es excesivo o se financia mediante procedimientos inflacionarios.
IV. LA TENDENCIA SECULAR AL CRECIMIENTO DEL GASTO PÚBLICO
Como se ha observado, desde la formulación de la ley de Wagner prácticamente todos los tratadistas de Hacienda Pública coinciden en afirmar que el gasto público muestra en todos los países una tendencia secular al crecimiento en términos reales. Esto se hace evidente sobre todo cuando se comparan los niveles de gasto público de los estados durante el siglo XIX con lo que sucede en la actualidad. Milton Friedman ha expresado muy gráficamente esta tendencia en el caso estadounidense de la siguiente manera:
Un simple conjunto de estadísticas sugiere la magnitud del cambio. Desde la fundación de la república hasta 1929 los gastos gubernamentales a todos los niveles –federal, de los estados y local– nunca excedieron el 12% del ingreso nacional, excepto en los tiempos de la Primera Guerra Mundial, y dos tercios de ese gasto fue en los ámbitos local y municipal. El gasto del Gobierno Federal estuvo alrededor del 3% o menos del ingreso nacional durante ese período.
Sin embargo, desde 1933 los gastos del Gobierno nunca han sido menos del 20% del ingreso nacional y actualmente sobrepasan el 40%, del cual dos tercios corresponden a gastos federales. En verdad, buena parte del período que transcurre desde la Segunda Guerra Mundial ha sido una época de guerra fría o caliente […]. Los gastos del Gobierno Nacional en la economía se han multiplicado aproximadamente 10 veces en el último medio siglo 11.
Neumark ratifica este punto de vista así:
Piénsese, en efecto, en lo que representa el que los gastos totales de un país como Estados Unidos alcanzasen un poco antes de iniciarse la Primera Guerra Mundial unos 3 mil millones de dólares (lo que representaba el 8% del producto social bruto), mientras que a mediados de los años treinta estos gastos se habían elevado a unos 35 mil millones (20% del producto social) y a fines de los años cincuenta hayan importado de 125 a 130 mil millones (30% del producto social). Otro tanto, además, ocurrió en diversos países. En Alemania, por ejemplo, la relación de los gastos públicos con el producto social ha pasado en medio siglo de un 10 a un 29% (excluidos los gastos sociales no cubiertos con base en impuestos) o 37%, incluidos estos gastos en 1960 [12].
En Colombia ha sucedido algo similar. Malcolm Deas, con base en datos de don Salvador Camacho Roldán, ha calculado que a mediados del siglo pasado el gasto total del gobierno como un porcentaje del producto interno bruto no excedía del 2% [13], al paso que la misión de finanzas gubernamentales en Colombia estimó, para 1979, que los gastos totales del gobierno como porcentaje del PIB eran del 29,6%. Se estima, según el Plan de Desarrollo, que para 1998 los gastos públicos totales representarán el 32% del PIB. Es decir, que en Colombia no hemos sido ajenos a la tendencia universal según la cual los gastos públicos han venido aumentando sistemáticamente como una proporción del PIB. El gasto público total (GT) de Colombia pasó de representar el 46,5% del PIB en 2000 a solo 34% (el más bajo del período 2000-2009) en el año siguiente. Este indicador muestra alta variación, hasta lograr una relativa estabilización entre el 2006 y 2009. Para este último año se ubicó en el 41% del PIB 14.
Читать дальше