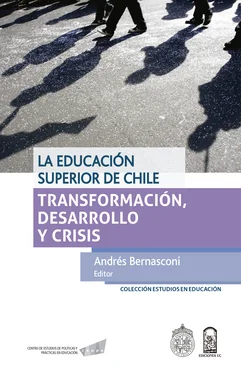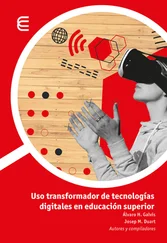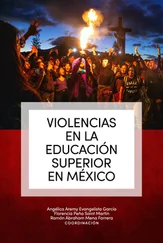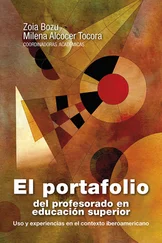1 ...6 7 8 10 11 12 ...37 En paralelo, se pone en marcha una redefinición del esquema tradicional de financiamiento de la educación superior que hasta ese instante había operado de manera benevolente en favor de las ocho universidades tradicionales, transfiriéndoles subsidios que cubrían la mayor parte de sus costos sin imponerles condiciones ni exigencias de rendición de cuentas. De acuerdo con la reforma de 1981, estas universidades recibirían en adelante un aporte fiscal directo equivalente al 50% del que percibían previamente, y el resto sería asignado al conjunto de las instituciones mediante un aporte fiscal indirecto otorgado en función del número de estudiantes con más altos puntajes en el examen nacional para el ingreso a la educación superior matriculado en cada una de ellas. Asimismo, se establecía un crédito fiscal universitario para que estudiantes de escasos recursos pudieran pagar su arancel, el que debía ser recuperado por cada institución para cubrir el costo de impartir los correspondientes programas. Sin embargo, la crisis económica de comienzos de la década de 1980 (Arellano, 1988) impidió que el gasto se comportara según lo programado (en 1982, el PIB cae un 13,6% y, al año siguiente, un 2,8%), produciéndose en cambio un franco retroceso que llevó al gasto público en educación superior del 1,06% del PIB en 1981 al 0,47% del PIB en 1988 (Arriagada, 1989), afectando particularmente a las universidades más antiguas agrupadas en el CRUCH. Solo el gasto público para I+D canalizado a través del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT) aumentó de manera significativa durante la segunda mitad de esta década.
La gobernanza del sistema continuó funcionando bajo las restricciones y la vigilancia impuestas por el régimen de intervención en septiembre de 1973. Sin embargo, con la reforma de 1981 se echan las bases para un nuevo régimen de gobernanza que más adelante combinará variablemente dinámicas originadas por el comportamiento de las organizaciones, por las políticas gubernamentales y por la competencia en los mercados relevantes, especialmente de estudiantes, recursos y prestigio.
También se mantiene durante los años ochenta la coerción sobre los académicos y estudiantes, con la intención de alinearlos con la idea y práctica de universidades “torre de marfil” o de instituciones técnico-profesionales centradas exclusivamente en su misión de capacitación para el mercado laboral. Todas estas organizaciones se hallan imposibilitadas de ejercer una acción autónoma, decidida por sus partes interesadas internas, y solo mantienen lazos débiles con partes interesadas externas. Dentro del subsistema del CRUCH, las universidades deben conformarse ordenadamente a los designios del gobierno por medio de los rectores delegados, en tanto que las nuevas IES privadas enfrentan el triple desafío de: a) crear y desarrollar una apropiada organización académica teniendo frente a sí el modelo de las universidades más antiguas (o las derivadas de estas), que se difunde por efecto isomórfico; b) conseguir viabilidad económico-financiera solo con el cobro de aranceles o mediante préstamos bancarios, y c) comportarse correctamente en términos de los supuestos ideológico-políticos del régimen dictatorial y los requerimientos de las universidades examinadoras (todas ellas intervenidas), lo cual explica el sesgo cultural prorrégimen de casi todas las instituciones creadas en esta década. En suma, durante este período la coordinación del sistema continúa girando en torno a las dinámicas del Estado autoritario-vigilante que controla por la vía de administradores designados a las instituciones y refuerza dicho control mediante los instrumentos del financiamiento, por un lado y, por el otro, mediante la dinámica de un mercado que, supervisado desde el Estado, abre oportunidades para crear nuevas instituciones y posicionarlas competitivamente.
En lo académico comienza a desarrollarse gradualmente la nueva arquitectura de grados y títulos definida en 1981, la cual distingue entre profesiones con licenciatura, las de mayor prestigio y cuya enseñanza se entrega a las universidades exclusivamente; profesiones sin licenciatura (de menor prestigio relativo que las anteriores), que pueden ser impartidas también por institutos profesionales (IP), y títulos técnicos superiores, de dos a tres años de duración, que debían ser ofrecidos preferentemente (pero no de manera exclusiva) por CFT. En paralelo avanza la profesionalización académica en las universidades del CRUCH, dentro de un modelo de subordinación (falta de autonomía profesional), aislamiento y escasez de medios. El segmento de investigadores de las ciencias básicas se halla en mejores condiciones a partir de 1985, por el aumento de los recursos competitivamente asignados por el FONDECYT. Otro grupo de académicos pertenecientes a universidades tradicionales o derivadas de ellas conjuga su trabajo con labores docentes en las nuevas universidades privadas que van surgiendo, pudiendo de esta manera mantener o aumentar sus ingresos. Al mismo tiempo se crean nuevos segmentos docentes, particularmente para profesionales de diversas especialidades que trabajan por horas en instituciones privadas, a menudo ofreciendo uno o más cursos en distintas organizaciones. De modo que, al lado de la profesión académica —todavía relativamente joven, pues su trayectoria propiamente profesional se había iniciado recién con la reforma de 1967— comienza a aparecer una suerte de semiprofesión docente, escasamente identificada con alguna institución y (mal) pagada en función del número de cursos atendidos.
Por último, las culturas organizacionales manifiestan síntomas reactivos frente a los cambios que estaban ocurriendo: resentimiento de muchos académicos frente a la pérdida de identidad y la subordinación político-burocrática en los lugares de trabajo y la sociedad, conflicto de identidades en el caso de las instituciones públicas que nacían de la fusión entre unidades con dispares historias, mezcla de sentido misional y oportunismo en las nuevas instituciones privadas, que debían desarrollarse con un ojo puesto en el mercado y el otro en los riesgos que entrañaba ingresar a un campo organizacional densamente poblado de tradiciones, ritos y códigos de comunicación y conducta ajenos a los nuevos empresarios educacionales.
En suma, la reforma de 1981 introduce dentro de la jaula de hierro ideológica, burocrática y política que caracteriza a una educación superior vigilada y constreñida desde el poder autoritario un conjunto de nuevas dinámicas de diferenciación institucional, diversificación de la oferta formativa, innovación por parte de empresarios de la educación y nuevas modalidades de financiamiento de la educación superior, todo esto en un enrarecido ambiente donde el clima autoritario que envuelve a las universidades coexiste con el clima de “frontera” capitalista desregulada que rodea a los empresarios de la educación privada.
5. MASIFICACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA
El proceso de masificación que comienza tímidamente en 1985 se encuentra a poco andar con la democratización del régimen político que tiene lugar a partir de 1990. La política vuelve a adquirir importancia como variable de gobernanza de la educación superior. El gobierno busca establecer un consenso académico-técnico como base para un marco de políticas durante la década de 1990 a través del nombramiento de una comisión representativa del mundo universitario. Comienza así también una revalorización del vértice de las instituciones (dentro del “triángulo de Clark”) 9, igual como se redefine completamente el papel del gobierno con la restauración plena de la autonomía de las universidades por un lado y, por el otro, a través de un rol más activo en la formulación de políticas, el establecimiento inicial de algunas regulaciones y un papel más activo en el financiamiento público del sistema. En cuanto al vértice del mercado —que se había impuesto a las universidades con la reforma de 1981— el ministro de educación de la época señaló al recibir en marzo de 1991 el informe preparado por la Comisión de Estudio de la Educación Superior (1991) que el gobierno “comparte antes que todo la idea de que es necesario consolidar la actual estructura institucional en materia de ES [educación superior]”. Por su parte, la Comisión argüía que “en vez de procurar cambios mayores en esta arquitectura institucional […] conviene diferenciar más claramente los niveles institucionales, entregando a la propia capacidad de los establecimientos, a las preferencias de los usuarios y a las políticas que defina en adelante la autoridad, la responsabilidad de modelar la arquitectura definitiva del sistema”. Dicho en los términos del esquema de Clark, se radicaba el centro de gravedad de la gobernanza y coordinación del sistema en el punto del triángulo donde se entrecruzan las dinámicas de mando y control del gobierno, las decisiones autónomas de las instituciones y las fuerzas del mercado (preferencias de las personas), dando lugar así a una codeterminación por los tres vértices del futuro desarrollo de la educación terciara.
Читать дальше