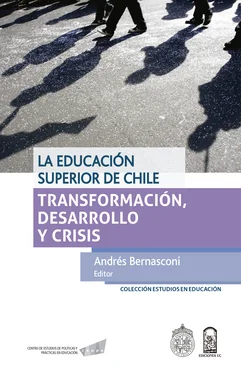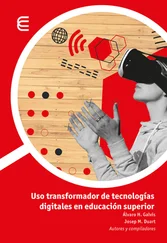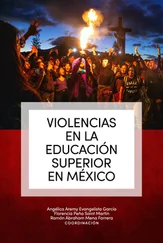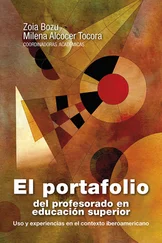Asimismo, a lo largo de los últimos casi 25 años, la economía política del régimen mixto de provisión se ha venido modificando continuamente en la búsqueda de un equilibrio adecuado entre financiamiento de fuentes públicas y privadas, entre retornos individuales y sociales y entre la generación de bienes públicos y de mercado (Fernández y Bernasconi, 2012; Brunner, 2010).
En suma, el cambio de la educación superior considerada como institución en el sentido de los neoinstitucionalistas y la sociología histórica ha sido más activo, multiforme y variado en sus causas durante el último medio siglo que lo postulado por la teoría del equilibrio puntuado o interrumpido y el modelo de evolución dependiente de la trayectoria. Ambos enfoques pueden dar cuenta de algunos aspectos de dicho cambio, pero solo de manera simplificada y esquemática. Y el cambio institucional, por sí solo, no incluye tampoco los demás niveles de cambio que deben considerarse en los análisis de la larga duración.
Organizaciones
Según suelen indicar los seguidores de D. North, si las instituciones entendidas restrictivamente pueden concebirse como las reglas del juego (para nuestros efectos, normas y creencias incluidas), las organizaciones individualmente consideradas —en Chile, universidades, IP y CFT— son los jugadores o actores del juego (North, 1990, pp. 3-4). Como vimos en la parte principal de este capítulo, estas organizaciones se han multiplicado y modificado de diversas maneras y en variadas dimensiones durante los últimos 50 años: en su estructura, funciones, gobierno, composición, orientaciones, financiamiento, comportamientos y vínculos entre sí, con partes interesadas y la sociedad.
Al nivel de las organizaciones individuales, estos cambios pueden conceptualizarse de distinto modo: como resultados de las fuerzas socioeconómicas y culturales que al estilo de la masificación o la globalización o la cientificación y secularización están operando en las sociedades contemporáneas (Drori, Meyer y Hwang, 2006); como adaptaciones a los cambios de la institución de la educación superior que acabamos de revisar; como producto de las transformaciones de la gobernanza y de las políticas gubernamentales o interacción con partes interesadas que veremos a continuación, y como innovaciones en las formas de realizar el trabajo de la docencia, la investigación y la difusión, o en el gobierno y gestión de las organizaciones, o en sus modalidades de financiamiento y creación de beneficios individuales y sociales, o en el rol y la fisonomía de su personal profesional, técnico y directivo. Al estudio de estas innovaciones se dedican diversas especialidades disciplinarias y, en particular, el enfoque organizacional de Clark (1983, 1998, 2004 y 2008).
De acuerdo con este último, sobre la base del supuesto de predisposiciones estructurales de las organizaciones, sus capacidades adaptativas y entornos cambiantes, las principales dinámicas de cambio de las organizaciones universitarias consistirían en procesos de diferenciación interna —horizontal y vertical— apoyados fuertemente sobre su autonomía (Brunner, 2013) y carácter de organismos sueltamente acoplados (Weick, 1976). Como escribió Clark a comienzos de la década de 1980, “en todas partes el número de secciones dentro de las universidades se expande; los departamentos, institutos y cátedras se multiplican con la mayor escala de operaciones y la creciente especialización del conocimiento” (Clark, 1983, p. 189). Así como se amplía horizontalmente la base de estas organizaciones, se multiplican también los anillos verticales de actividad, ya bien en torno a una jerarquía de grados y títulos o en torno a programas de diverso contenido y complejidad académica, tal como ocurrió en Chile tras la reforma de 1980-1981. Dentro de una diversidad organizacional en continuo crecimiento, la obtención de un grado suficiente de integración cabe a una serie de dispositivos que Clark califica como burocráticos, oligárquicos, políticos y de mercado, cada uno de los cuales genera un tipo peculiar de orden, se apoya en determinadas creencias y valores y da lugar también a distintas modalidades de cambio (Clark, 1983, pp. 199-205).
En Chile este nivel de cambio —el de las organizaciones consideradas separadamente o según categorías clasificatorias— es precisamente el más estudiado, como se colige por ejemplo de una revisión de los artículos publicados durante 20 años por la revista chilena Calidad en la educación ; o de las monografías dedicadas a la historia y el análisis de universidades específicas (Bernasconi, 2011); o del abordaje de temas y tópicos propiamente organizacionales, tales como la gestión universitaria (Arata y Rodríguez, 2009), la profesión académica (González, Brunner y Salmi, 2013; Bernasconi, 2006; CNED, 2008) y otros. Que se atribuya este grado de importancia al estudio de las organizaciones individuales — su transformación en actores, según señalan Krücken y Meier (2006)— no debe sorprender. En efecto, en el marco de un sistema que opera competitivamente y con amplias zonas coordinadas por mecanismos de tipo mercado como el chileno (Brunner, 2010), la subsistencia y el desarrollo del sistema en su conjunto depende justamente de la acción de las organizaciones consideradas de manera individual como actores colectivos; es decir, entidades creadas para movilizar recursos de todo tipo para la consecución de determinados fines específicos (Scott, 2010, pp. 14-16). Así, las universidades que antes aparecían como emanaciones directas de la institución de la educación superior o de una “idea de universidad”, con toda el aura de encarnar una tradición continuamente reinventada, se han convertido ahora en organizaciones por el efecto combinado de los procesos de diferenciación, masificación, exigencias de accountability organizacional, gestión crecientemente profesionalizada y emprendedora y necesidad de llevar adelante comportamientos estratégicos para ocupar un nicho de mercado y competir exitosamente por recursos relevantes de todo tipo (Krücken y Meier, 2006; Brunner, 2006b; Brunner y Uribe, 2007).
En suma, la evolución de la educación superior en Chile durante las últimas cinco décadas se caracteriza en este nivel de las organizaciones por la emergencia de un cuadro completamente nuevo no solo al momento de la aparición de múltiples organismos después de 1980, sino, sobre todo, por su gradual desarrollo y cambiantes características y dinámicas de cada uno en torno a procesos de diferenciación e integración, de institucionalización y desinstitucionalización, de adaptación al cambiante entorno y de negociación de sentidos relativos a la educación superior como institución e idea normativa.
Por el contrario, la diversidad resultante de las variadas trayectorias seguidas por cada una de estas entidades y de la competencia y relación ente ellas y sus vínculos con la sociedad y el Estado torna difícil aceptar la tesis neoinstitucionalista de una convergencia isomórfica que llevaría a las organizaciones a adoptar formas similares y a parecerse cada vez más entre sí (Levy, 2004; Bernasconi, 2008 y 2003). Salvo por una suerte de isomorfismo a nivel estructural profundo, donde las formas institucionales se adaptan a las exigencias dependientes de la trayectoria de la economía política y un régimen de provisión mixto, lo que se observa va justamente en la dirección opuesta: una divergencia de formas, una constante pugna entre tendencias burocráticas hacia la uniformidad y las necesidades competitivas de diferenciación e identidad y una lucha en el plano ideológico entre interpretaciones contrastantes sobre los elementos cognitivos y normativos de la educación superior como institución junto con una lucha política en torno a los aspectos regulativos de esta institución (leyes, reglas formales del juego y regulaciones estatales de la competencia y el comportamiento de las organizaciones).
Читать дальше