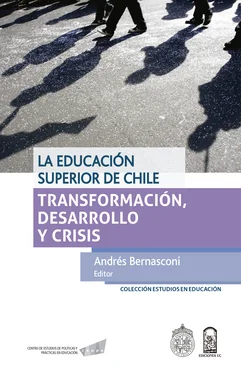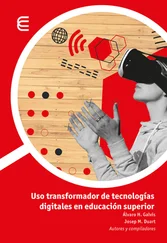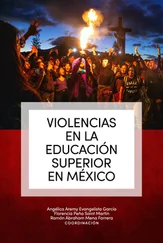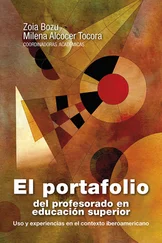Las organizaciones que proveen educación superior se han multiplicado y diferenciado pasando de una fase en que debían acoger una demanda de elites a una de masas y actualmente a una demanda universal. Más alumnos de muy diversos orígenes y trayectorias han tenido que encontrar su lugar en estas organizaciones. Las ocupaciones que demandan educación superior se han multiplicado también, con independencia del valor atribuido a las credenciales educacionales. El mercado laboral ha ido modificándose de distintas maneras durante el último medio siglo, obligando a la educación superior a adecuarse y responder. Han surgido nuevas profesiones y semiprofesiones y las de mayor tradición han modificado su perfil de competencias, su plataforma de conocimientos y las destrezas requeridas por los empleos y empleadores. La variedad de conocimientos producidos, procesados, transmitidos y certificados por la educación superior ha crecido también, pareciendo a ratos no tener fronteras ni poder preverse un fin a la subdivisión y a la cada vez más puntillosa especialización.
Al mismo tiempo, la ecología del conocimiento científico-técnico dentro de la cual existe la educación superior se ha vuelto cada vez más rica, compleja y extensa, hasta llegar en la práctica a identificarse con el núcleo más fuerte y legitimado de la modernidad (Drori, Meyer y Hwang, 2006, parte I). En estas condiciones aumentan también los patronos de la educación superior y los actores interesados en ella, y crecen las divergentes demandas provenientes del gobierno y los encargados de la hacienda pública, las empresas y la industria, los cuerpos profesionales y las disciplinas académicas, las comunidades y autoridades locales y regionales, los encargados de la ciudad y la cultura, los círculos expertos en políticas públicas sectoriales y las burocracias de las más diversas organizaciones que actúan dentro de las sociedades contemporáneas.
Una de las tesis más extendidas en el campo de los estudios del cambio en la educación superior arranca precisamente de la constatación de que esta existe en entornos turbulentos que la someten a tal cantidad y variedad de nuevos desafíos que no es capaz de responder. “Las universidades se hallan atrapadas en el fuego cruzado de las expectativas. Y todos los canales de demanda exhiben una alta tasa de cambio. Frente a esta sobrecarga, las universidades descubren tener una limitada capacidad de respuesta” 16escribió Clark (1998, p. 131) en su momento, aserto que desde entonces se ha visto confirmado. Todas sus capacidades —financieras, de infraestructura y equipamiento, de gobierno y gestión organizacionales, de producción y transmisión del conocimiento académico avanzado, de vinculación con el medio, de inserción internacional, etc.— resultan insuficientes y las organizaciones se ven superadas. El propio Clark se refiere a un desequilibrio de demanda-respuesta, metáfora que sirve como una primera aproximación a nuestro tema. El contexto cambia más rápida y variablemente que las capacidades organizacionales de las universidades de reacción y adaptación.
Con todo, esta metáfora corre el riesgo de reducir el cambio en la educación superior a una mera cuestión de estímulo-respuesta; es decir, a un enfoque funcionalista-conductista de pura adaptación de organismos a las variables condiciones de su entorno. Es imprescindible evitar esta trampa que lleva a pensar que todo cambio en este campo organizacional es motivado exógenamente. Para ello se vuelve necesario además introducir en el análisis aquellos niveles constitutivos de la educación superior como tal, esto es, con independencia de su entorno —léase, la educación superior como institución, las organizaciones o entidades individuales que llevan a cabo sus funciones, y el campo organizacional o sistema nacional conformado por estas últimas en su conjunto, con sus interacciones—, junto con un nivel adicional, el de las políticas públicas dirigidas al sector, que formando parte del contexto externo conviene, sin embargo, tratar separadamente por su especial importancia para la comprensión de las transformaciones que ocurren en este campo a largo plazo.
Institución
Efectivamente, la educación superior como institución requiere una consideración de primera prioridad conceptual, incluso antes de abordar las organizaciones que realizan las funciones propias de la educación superior (y que habitualmente son llamadas también instituciones de educación superior).
Desde la perspectiva del análisis neoinstitucional o de sociología organizacional neoinstitucionalista (Scott, 2014, pp. 47-53; Powell y Bromley, 2013; Powell, 2007), la educación superior aparece ante todo como una estructura social que a lo largo del tiempo ha configurado una suerte de matriz cultural para organizar la elaboración y transmisión del conocimiento avanzado dentro de las sociedades modernas, junto con servir como medio para el desarrollo de las disciplinas académicas y la certificación de los procesos formativos del personal profesional, técnico y científico. Puede entenderse, por tanto, como la institucionalización de un sistema de conocimiento; la base cultural para un tipo de autoridad basado en principios racional-científicos y un componente esencial de la modernidad. “La educación superior es, y ha sido, la institución central del sistema moderno. A lo largo de muchos siglos pone en relación un conjunto en continua expansión de específicas actividades, roles y organizaciones con un núcleo cultural universal y unificado. Y define categorías de personas certificadas como portadoras de esa relación y en posesión tanto del núcleo cultural relevante como de la específica autoridad para desempeñar dichos roles” (Meyer et al. , 2007, p. 210).
Esta matriz tiene aspectos regulativos, normativos y cognitivo-culturales (Scott, 2014, pp. 59-71) que proporcionan estabilidad y sentido a la tarea de la institución, al mismo tiempo que pueden ser fuente de cambios —revolucionarios o incrementales— ya sea por su desalineación interna o en relación con el contexto de sociedad en que la institución existe y se halla en permanente proceso de institucionalización, desinstitucionalización o reinstitucionalización (Kwiek, 2012). Bajo esta perspectiva, se sostiene que “las estructuras organizacionales formales reflejan no solo demandas técnicas y dependencias de recursos, sino que son moldeadas también por fuerzas institucionales, incluidos mitos racionales, conocimiento legitimado a través del sistema educacional y las profesiones, la opinión pública y la ley. La idea clave de que las organizaciones están profundamente emplazadas en un medio ambiente social y político sugiere que las prácticas y estructuras organizacionales son frecuentemente reflejos o respuestas a reglas, creencias y convenciones incorporadas en ese medio” (Powell, 2007, p. 1).
Por ejemplo, al orden de la educación superior como institución pertenece la “idea de la universidad”, que es a la vez tácitamente regulativa, en cuanto el espíritu y a veces incluso la letra de la ley consagran una idea de esa “idea”, normativa, en tanto contiene valoraciones y representa por tanto una concepción de lo deseable y ciertos estándares respecto de los cuales puede evaluarse a las organizaciones existentes, y cognitivo-cultural, en cuanto proporciona un marco conceptual para pensar y hacer sentido de la universidad como organización, apelando a tradiciones como la humboldtiana o napoleónica o, localmente, a las figuras de A. Bello o de V. Letelier y su noción de una universidad (la de Chile) como expresión del Estado (docente).
Estos aspectos pueden también desalinearse entre sí, como ha ocurrido en Chile en momentos de crisis, notablemente alrededor de 1967 o, más recientemente, en torno a las protestas estudiantiles. O pueden, como aspectos, desalinearse respecto del vínculo que la educación superior mantiene con otras instituciones fundamentales, v.gr., el Estado, el mercado, la cultura, la familia. O bien puede ser que el desalineamiento se provoque entre la “idea” y el contexto, como ocurre hoy en diferentes partes del mundo donde se debaten concepciones polares de universidad. Por ejemplo, a un lado, como formando parte crecientemente de la organización industrial-capitalista de la sociedad (“capitalismo académico”) o, en el lado opuesto, como expresión precisamente de su tradición (“idea” o “mito”): una entidad con un fondo moral altruista, y cognitiva y culturalmente concebida como una comunidad libre de cualquier interés utilitario o lucrativo, todo lo cual se manifestaría —regulativa y normativamente— en su estatuto de organismo colegial, de vocación y servicio públicos y sin fin de lucro (Brunner, 2012).
Читать дальше