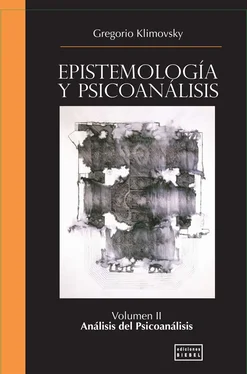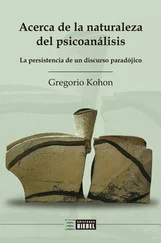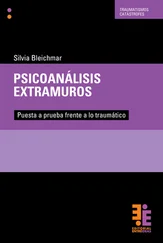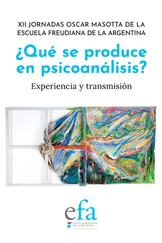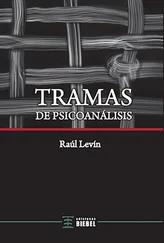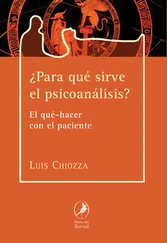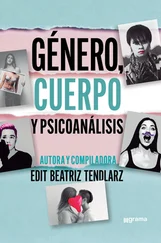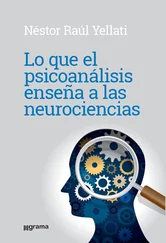Hace poco leí un trabajo de Stegmüller sobre la estructura de las teorías científicas, donde él señala con razón, que entre los matemáticos la preocupación epistemológica fue muy fuerte a comienzos de siglo. La epistemología matemática se transformó a su vez en una ciencia; se la llama metamatemática y ha alcanzado el estado de ciencia madura.
No sé si con el tiempo, y en relación con el psicoanálisis, que plantea tantos problemas lógicos y gnoseológicos vinculados con su estructura teórica, con su tan peculiar formación de conceptos o de producción de experiencias, no va a ocurrir que la “epistemología psicoanalítica” va a terminar transformándose en una especialidad.
Empiezo a ver configurarse en derredor mío una figura muy extraña. Si uno creyera en algo así como el objeto de las disciplinas científicas, se vería en figurillas para caracterizarlo en este caso. Es algo así como “el epistemólogo del psicoanálisis”, algo un tanto especial. Su tarea está capturando a físicos, a personalidades inusitadas, como es el caso de Wisdom o de Grünbaum, por ejemplo. Es realmente un fenómeno bastante interesante.
Con respecto al problema de fondo, el del “objeto del psicoanálisis”, comenzaría por decir algunas cosas generales y en todo caso podríamos discutir los detalles después, en una segunda vuelta.
Al igual que Issaharoff confieso no tener particular atracción por el enfoque según el cual es necesario algo así como la búsqueda del “objeto del psicoanálisis”; no es que no reconozca, entiéndase bien, que algo hay que hace que el psicoanálisis sea psicoanálisis, a diferencia de la microfísica o de la genética. De esto no tengo duda. Pero también coincido con Issaharoff en que, en todo caso, la cuestión es la importancia del problema.
En primer lugar, diría que tengo un poco de miedo a este problema, porque me temo que el planteo de que el psicoanálisis tiene un objeto entraña aspectos muy negativos para el desarrollo de esta ciencia. Diría que además tiene consecuencias reaccionarias, si no fuera que emplear esta palabra es muchas veces un peligro y nada más que un argumento amenazador, pero no realmente racional. Transcribo simplemente mi inquietud.
La cuestión es que si uno cree que una ciencia se define por algo que es su “objeto”, sucumbe inmediatamente a la siguiente tentación: lo que no se ocupa directamente de ese “objeto” queda expulsado de esa ciencia, como si fuera una especie de herejía. Ocuparse en una ciencia de cosas de otras ciencias sería un dislate, pues sería mezclar “objetos” e introducir confusión. Pero esto a la luz de la historia de la ciencia es un prejuicio, totalmente invalidado por los hechos. Consideremos un ejemplo.
Desde Aristóteles en adelante, nadie hubiera esperado que el estudio de la luz se iba a reducir al estudio de la electricidad, pero a partir de mediados del siglo pasado se vio claramente que la luz no es otra cosa que ondas electromagnéticas y que sus propiedades son propiedades eléctricas. Hablo, claro está, intrínsecamente desde el punto de vista de la física teórica, no de la apariencia empírica. Empíricamente, no cabe duda de que la luz es algo distinto de la electricidad. Nadie trataría de mirar la electricidad en un enchufe, ni tampoco de enchufar un aparato eléctrico a una vela, digamos. Pero intrínsecamente la física dice que lo que realmente hay es electricidad, no luz.
¿Alguien diría por eso que las modernas teorías electrodinámicas no son óptica? Evidentemente no. ¿Alguien afirmaría que todo esto aniquila la luz como objeto? En cierto sentido eso estaría mal, porque aquello que se estudiaba antes, la luz, se sigue estudiando, lo que pasa es que hoy se lo conoce mejor y se sabe que es electricidad.
El partidario de “objetos esenciales” no acompañaría en esto la marcha de la física. El habrá supuesto que hay una cosa que es la luz, que es algo esencial, el “objeto” de la óptica. Habría que ocuparse solo de eso, como si cualquier otra cosa que se introdujera como más fundamental, incluso como aquello a lo cual se reduce el fenómeno, no perteneciera legítimamente a esa ciencia. Pero semejante actitud bloquearía todo progreso en esta ciencia, y sería epistemológicamente errónea.
En resumen, mi impresión es que la idea de que hay una cosa como el “objeto” de una ciencia, en el sentido de ser una esencia a lo Husserl, digamos, definitoria de la disciplina científica, es realmente una especie de antigualla aristotélica (porque en realidad es ahí donde el prejuicio realmente se originó).
Hay también otro tipo de inconveniente en tal enfoque y es que combate una tendencia evidente del conocimiento contemporáneo, la tendencia interdisciplinaria, simbiótica, que tienen todas las disciplinas a conectarse entre sí, por la simple razón de que las leyes naturales, en todas sus variedades, tienen conexión, de alguna manera. Desgraciadamente era una idea de Aristóteles (si Ezequiel de Olaso tenía razón en lo que sostuvo hace poco en una reunión) que como cada ciencia tiene su objeto, no deben mezclarse las ciencias; cada una tiene su metodología, cada una en cierto sentido es un compartimiento estanco. Pero eso no es cierto; toda la ciencia contemporánea es un mentís absoluto a este tipo de afirmación.
El tercer inconveniente de la tesis discutida se ve claramente en algunos autores franceses. Por ejemplo, me refiero a Badiou y su escandaloso libro sobre el concepto de modelo. En cuanto se piensa que cada disciplina tiene su objeto surge casi como natural la prohibición de usar modelos y analogías en el “contexto de descubrimiento” de la disciplina. Por esta razón, se dice que si construimos las leyes de una disciplina imitando por analogía las leyes de alguna otra disciplina cometemos un error. Pues como aquella disciplina tiene otro objeto e implica otra esencia, seguramente tendrá otras leyes, y transportarlas al nuevo contexto desnaturalizaría el verdadero sentido que tiene el objeto de la ciencia que se está estudiando. Esta es una de las razones, si no entendí mal, por lo cual todas las ideas de la teoría económica de Freud, por ejemplo, como en realidad son ideas originadas en un tipo de material muy distinto de aquel que realmente sería el evento psicológico con el cual tendría que lidiar el psicoanálisis —que está más próximo a cuestiones de elementos semántico-lingüísticos, significación, contexto y estructura— hacen que uno inmediatamente se equivoque y desnaturalice la disciplina psicoanalítica.
Creo que esto en algunos casos es cierto, no niego que esto pueda ocurrir así, pero no constituye un principio metodológico. En algunos avances de la ciencia la genialidad fue justamente transportar por analogía ideas de una ciencia a otra, por la simple razón de que aunque se trataba de objetos distintos, con distintas leyes, había isomorfismo.
El “isomorfismo”, sea dicho de paso, es uno de los conceptos claves de la ciencia contemporánea y es lo que precisamente permite esta especie de metodología de modelos, que por otra parte no pertenece al contexto de prueba o de justificación. Es simplemente una manera de fabricar hipótesis que después habrá que ver si marchan bien o no; en algunos casos esto dio excelente resultado, y al respecto podría dar una gran cantidad de ejemplos de la física-matemática.
Finalmente, reafirmando algo que recordaba recién Issaharoff, me parece que dentro de una disciplina la unidad fundamental es la teoría. Teoría es un conjunto de afirmaciones sistemáticamente organizadas con el cual se logra un modelo explicativo de los fenómenos que problematizaron y desencadenaron la investigación.
Es tentador argüir que lo que realmente caracteriza una disciplina es el conjunto de problemas que desencadenaron las investigaciones típicas de su campo. Pero esto no es tan claro. El desarrollo de una ciencia es un proceso dialéctico nada simple. Es verdad que al comienzo existe una problemática definida. Surgen así las primeras hipótesis y teorías a modo de respuesta a esos primeros problemas. Pero como las hipótesis y teorías constituyen instrumentos de investigación (y también de acción práctica) surgen problemas nuevos y diferentes, lo cual origina nuevas hipótesis, nuevas teorías que las más de las veces modifican sustancialmente las estructuras lógicas anteriores. A medida que el tiempo transcurre, cambian las teorías como cambian también los problemas. Y, ni qué decirlo, cambian los “objetos” (pues varían las afirmaciones teóricas que los caracterizan). Por ello es que recién dijimos que creer de modo estático en una “esencia” de una disciplina científica, caracterizada de una vez por todas por determinado objeto, es una concepción reaccionaria que se opone a la naturaleza viva y cambiante del proceso científico. En un momento dado de la historia de la ciencia es difícil, si no imposible, prever cómo van a cambiar los problemas y las teorías, y cuáles serán los objetos centrales que se investigarán. Por ello, tratar de caracterizar el “objeto” de una ciencia no solo es un disparate epistemológico y una actitud reaccionaria; es además una tentativa de clarividencia algo pedante, desproporcionada e infructuosa.
Читать дальше