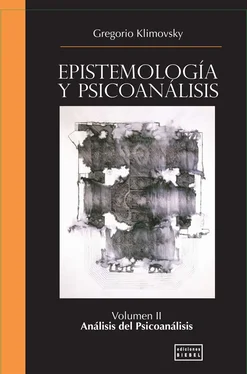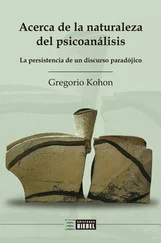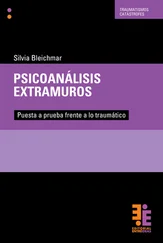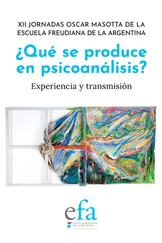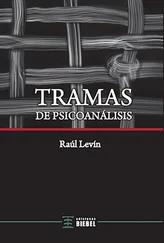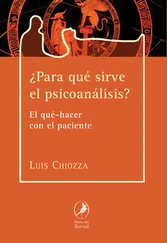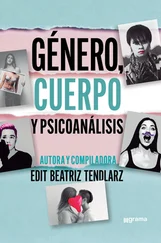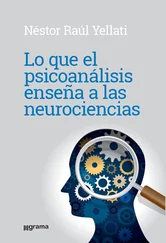Ahora bien, si ustedes aceptan el planteo de este problema como posible punto de partida en la discusión, a mí no me resulta del todo atractiva la idea, me parece que una disciplina necesita cierta libertad de movimiento para plantearse permanentemente nuevos problemas, problemas sobre cosas que hasta entonces no se planteó, pero que, a partir de ese momento, empiezan a sufrir un proceso de digestión dentro de la teoría o de la disciplina. En este sentido me pregunto si no es demasiado restrictiva la idea de objeto.
Voy a usar, con toda picardía, una analogía de Althusser, quien diferencia un Freud joven y un Freud viejo; dice que el Freud que es interesante es el ya viejo, o el adulto.
Yo diría que la idea de Althusser de definir un objeto, a mí me parece bastante cercana a lo que sería en Freud un psicoanálisis adolescente, en el sentido de que en el adolescente se da una problemática desde la identidad. El intento de Althusser podría ser asociado, siguiendo su analogía y nada más que esa analogía, a la idea de la búsqueda de una identidad, pero me parece que al estilo adolescente, porque es un poco rígida. Creo que la identidad del adulto es mucho más flexible que la identidad que, por muchos motivos, el adolescente adopta transitoriamente.
Me pareció muy interesante otro aspecto, que sería ubicar el problema, el título que se le había dado a la charla, la idea de objeto del psicoanálisis y su base empírica. Hay un aspecto histórico que me parece sumamente interesante en dos vertientes, una es ¿en qué momento aparece la idea del requerimiento de definir un objeto? Aparece en un momento donde, históricamente, hay mucho formulado en los Estados Unidos, mucha acumulación de datos, con poca teoría. En Inglaterra hay mucha teoría, usada con mucha fuerza, pero sin explicitarse.
Desde este punto de vista cobra sentido decir: ¿cuál es la estructura teórica que hay que dar del psicoanálisis? Porque en general habría cierta carencia —es una hipótesis de carácter histórico— para explicitar esa estructura, así como en otro momento, cuando surge el empirismo lógico había tal nube de teorías, que era una polución de teorías. Entonces también era necesario bajar a la tierra un poquito y decir ¿de qué estamos hablando? busquemos lo empírico, porque de otro modo estamos como perdidos.
Otra línea interesante es la función del estructuralismo en ese momento particular de la historia —otra hipótesis de carácter histórico—, que fue el elemento que casó al marxismo con el psicoanálisis y que cumplió esa función en ese momento preciso.
Gregorio Klimovsky: Antes de entrar en las cuestiones de fondo, una pequeña respuesta-comentario a una pregunta que hizo Melillo a propósito de por qué tanta epistemología y tantos epistemólogos en psicoanálisis, lo que sin duda es un problema interesante. Esto en relación con el psicoanálisis mismo; después hay otra pregunta y es qué pasa en las otras disciplinas, si ocurre lo mismo o no.
Respecto de lo primero pienso que hay varias razones para el fenómeno. Una primera razón posible, no sé si es del todo cierta o justa, se encuentra en la explicación kuhniana: en La estructura de las revoluciones científicas, dice Kuhn que cuando la ciencia no ha llegado a lo que él llama “ciencia normal”, que es la cohesión y consenso de la comunidad científica detrás de un único paradigma, como la opinión de la comunidad científica está quebrada en muchas teorías diferentes, en muchos paradigmas diversos o en distintos modelos de la realidad donde cada investigador toma sus conceptos, sus valores, sus modos de expresión, su tipo de problemática, es tan dificultosa la comunicación de los científicos entre sí que constantemente hay que regresar a las cuestiones de fundamento, para que cada uno pueda persuadir a los demás de que hay que hablar como uno y no como habla el otro. De manera que en un cierto sentido, para Kuhn, la presencia de tanto epistemólogo en el campo del psicoanálisis podría ser un indicador algo negativo en cuanto al estado del desarrollo del psicoanálisis. Esa es la que podríamos llamar una respuesta pesimista a la pregunta.
Hay otras razones. Al igual que Issaharoff, no creo en algo que sea “el objeto del psicoanálisis”. Pero pienso que hay algunas cosas distintivas, pienso por ejemplo que es bastante peculiar del psicoanálisis que la labor del psicoanalista sea algo parecida a la del epistemólogo, pues de alguna manera tiene que corregir en el paciente un conocimiento y lograr un conocimiento nuevo, ya sea del material oculto o de las estructuras del aparato psíquico, de la personalidad. Para mí, el psicoanalista, en su profesión y en ciertos aspectos, es una especie de “epistemólogo localizado”, está en realidad ocupándose, al menos en parte, del conocimiento de su paciente, del conocimiento de su analizado. Esto plantea algunos problemas, entre los cuales está el de la interpretación, no solamente porque la interpretación tenga que ser testeada como hipótesis, o deba pasar por todos los requerimientos que justifican conocimiento, sino porque la interpretación es un instrumento de conocimiento con propiedades didácticas, y eso hace que la labor psicoanalítica en muchos de sus aspectos tenga eso que los lingüistas y lógicos llaman el aspecto “meta”, es decir, que a veces sea discusión sobre un conocimiento, discusión sobre un modelo de la realidad, ya sea de la realidad del paciente, ya sea de la realidad de la situación analítica. Por eso sostengo que los psicoanalistas instintivamente tienen que ocuparse, casi diría hasta por razones técnicas o terapéuticas, de problemas epistemológicos.
La tercera cuestión es que el psicoanálisis encierra una teoría, o un conjunto de teorías, cada una de las cuales es enormemente rica en su estructura; esto es un hecho, no puede negarse, por más que ciertos epistemólogos, un tanto escépticos, pudieran negarle al psicoanálisis la característica de ser una teoría coherente. Creo que es una teoría tan coherente como muchas teorías sociológicas, psicológicas, jurídicas o económicas, por ejemplo. En ese sentido la complicación de sus hipótesis, lo intrincado de sus teorías, lo complejo de la estructura semántica de los conceptos usados en el discurso psicoanalítico es tal, que supera a muchas otras ciencias, con excepción, tal vez, de lo que ocurre en microfísica, donde me parece que la situación es bastante parecida en muchos aspectos. Por ser así, pienso que los psicoanalistas algunas veces se han tenido que convencer a sí mismos de que es necesario poner orden, cuidado y conocimiento en esa estructura, para saber si lo que ellos dicen de las situaciones clínicas, o cuando construyen explicaciones, realmente se deduce o no de la teoría. Y esto explica también la preocupación epistemológica existente en el ámbito psicoanalítico.
Para terminar este aspecto de la cuestión, diría que todo esto se complica además porque el psicoanálisis, como profesión, es particularmente impactante por su importancia social y por su importancia ética. Así es como los problemas epistemológicos de carácter sociológico que la disciplina plantea como actividad tienen también que preocupar y a veces angustiar, y esto me parece que explica en parte por qué se da este fenómeno de connubio entre psicoanalistas y epistemólogos.
Sin embargo, debería también observar que un síntoma típico de nuestra época, de nuestro siglo veinte, es que existe una gran preocupación epistemológica en todas las ciencias, si bien no diría que es exactamente igual en todas las especialidades. Se nota, por ejemplo —eso es un dato puramente empírico del que no se extrae ninguna conclusión— que entre los economistas, por ejemplo, o entre los sociólogos, los microfísicos, e incluso entre los matemáticos, hay bastante de esa preocupación epistemológica y, si bien no todos, una buena parte de ellos se ha interesado por la cuestión.
Читать дальше