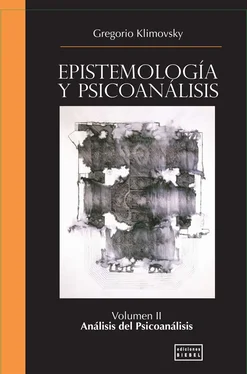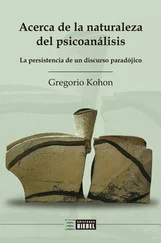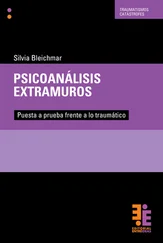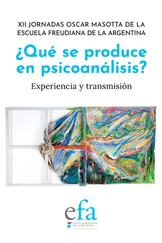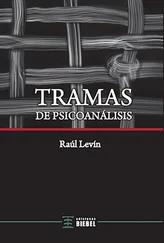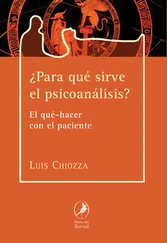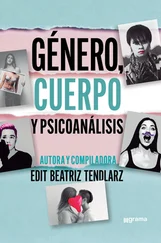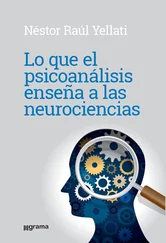Una objeción que también se formula al psicoanálisis es su profuso uso de “términos teóricos”. Es verdad que el empleo exagerado de términos teóricos, si no hay prueba de contrastabilidad de las hipótesis o teorías que los emplean, constituye un hábito peligroso y aun deleznable. Pero si la teoría está construida de tal manera que las hipótesis con términos teóricos configuren un conjunto contrastable, no hay objeción alguna que hacer. Como ejemplo, baste recordar la química, disciplina con la cual, en cuanto al estatus lógico, el psicoanálisis tiene analogía en lo relativo al empleo de términos no observacionales. El uso de términos como “molécula”, “átomo”, “ion”, “valencia”, “órbita o nube electrónica”, “núcleo”, “covalencia”, etcétera, no constituyó impedimento alguno sino, por el contrario, es la fuente de increíbles y maravillosos descubrimientos de valor filosófico y técnico. No vemos por qué no puede suceder lo propio en el terreno del psicoanálisis.
Una objeción final: el psicoanálisis trata con significados y no con hechos (o “meros hechos”). Esto es en parte cierto. Pero el análisis de las significaciones y del fenómeno semiótico, agrega solo dos cuestiones metodológicas a las anteriores. Cuando se trata de símbolos aislados naturales o convencionales, lo que debe saberse es cuál es la ley de correlación o cuál es la regla de convención implícita. Y es bien claro que esto es cuestión de hipótesis (por ello es que las interpretaciones deben “testearse”). Si se trata del sentido de un signo en un contexto estructural que le da valor semiótico, es evidente que hay que construir el “modelo” de la estructura o descubrir las reglas algorítmicas o de deducción (o definición, o de formación, en fin, todas las de carácter sintagmático). De cualquier manera, tal cosa implica hacer hipótesis o teoría. De modo que lo que esto muestra es que además de las hipótesis centrales psicoanalíticas, hay que tener en cuenta todas las hipótesis y teorías subsidiarias y auxiliares que se requieren para manejar epistemológicamente el material de trabajo. Lo cual no aparta al psicoanálisis de la metodología hipotético deductiva en versión sofisticada.
Creemos, por consiguiente, que el psicoanálisis está en buenas condiciones para una inserción epistemológica correcta en el universo de las teorías científicas. Esto nos permite indicar lo que Bachelard llama un “obstáculo epistemológico”. Que en realidad son dos. El primero, al estilo de la prédica de Mario Bunge, es la negación sistemática por parte de algunos epistemólogos del carácter científico de las teorías psicoanalíticas. De este modo, en lugar de contribuir a esclarecer y perfeccionar la obra de los teóricos del psicoanálisis, se la deja un tanto erráticamente librada a sí misma. El otro obstáculo proviene de quienes desde el propio psicoanálisis no quieren sujetarse a la disciplina que la metodología y la epistemología imponen. De este modo contribuyen a trasformar el psicoanálisis en una mera aventura filosófico-literaria de carácter muy especulativo. Por atractivo que esto pueda ser, si es todo y nada más, semeja a algo así como a renunciar a la química contemporánea para regresar a la época de los alquimistas. No hay duda de que, visto superficialmente, Paracelso es mucho más divertido que Dalton o Milstein. Pero en cuanto a conocimiento sistemático y garantizado (las dos condiciones que Nagel impone a una práctica para ser científica), lo último no es lo más conveniente para la química. Y tampoco —análogamente—, para el psicoanálisis.
Si en lugar de la concepción ortodoxa tomáramos en cuenta puntos de vista como los de Thomas Kuhn o Imre Lakatos, nuestra tesis tampoco se vería alterada. Que la comunidad psicoanalítica se mueve con paradigmas o con paradigmas de investigación con algún núcleo fuerte inalterable (la teoría del inconsciente, la teoría de la transferencia, la libre asociación, entre otras) parece indiscutible. En general, creemos que el análisis del comportamiento de la comunidad psicoanalítica desde un punto de vista sociológico o psicosociológico no depara demasiadas sorpresas. Las dificultades estuvieron siempre, en nuestra opinión, del lado lógico-gnoseológico. Es aquí donde nos parece que una opinión positiva, al lado de tanto caos metodológico o de tanta aventura literaria, puede ser útil para el porvenir de una disciplina que, por muchos motivos, es muy valiosa.
El objeto del psicoanálisis
[MESA REDONDA][11]
Presentación, por Aldo Melillo
En nombre de la Comisión de Publicaciones y de la Escuela de Psicoterapia, agradezco a los que están aquí. La idea es hacer una charla más o menos informal entre psicoanalistas y un epistemólogo, en este caso, para tratar de dibujar una teoría acerca de cuál es el objeto del psicoanálisis o qué se podría decir hoy acerca de ese tema, que presente cierto consenso. O simplemente, para señalar las discrepancias. La idea de juntar un epistemólogo con psicoanalistas es para que ese dibujo teórico del objeto del psicoanálisis se torne algo más o menos comprensible y accesible al vincularlo a la práctica analítica y a los conceptos teóricos que habitualmente manejamos los psicoanalistas. Tengo la sensación de que hace rato que los psicoanalistas hemos adosado a nuestra práctica teórica a los epistemólogos de distintas tendencias; Klimovsky dirá si es habitual o no en otras ciencias, o en qué medida se da esta suerte de connubio, que en psicoanálisis se ha vuelto casi una tradición.
No sé si ello depende de una particular dificultad en cuanto a la concepción de qué es el psicoanálisis, cuál es su objeto, o simplemente es que a los psicoanalistas nos gusta mucho ser estudiantes y tener grupos de estudio. Como un ejemplo de esos que a uno le suscita toda una cantidad de interrogantes y de dudas, contaría una anécdota, uno de esos cruces en discusiones muy controvertidas entre psicoanalistas, en la cual una persona dice (es una anécdota real): “El psicoanálisis trata de símbolos”, con referencia al lenguaje, por cierto, y el otro le contesta: “No, yo creo que el psicoanálisis trata de eventos”.
Es el tipo de discusiones que quizás hoy día se podría considerar, pensando en cuáles son las cosas que, posiblemente, más circulan en Buenos Aires. No pretendo, ni mucho menos, hacer una introducción del tema y lo dejaré en vuestras manos.
Sugeriría empezar por orden alfabético, ¿les parece bien?
Eduardo Issaharoff: Yo comenzaría por la pregunta hecha al final: ¿de qué trata el psicoanálisis? Creo que trata de varias cosas; en este sentido me inclinaría a tratar de conectar esta pregunta con la del comienzo: ¿cuál es el objeto del psicoanálisis?
Uno podría formular un primer problema que consiste en plantear qué sentido o qué interés tiene hoy definir una disciplina por un objeto, lo cual está muy ligado, aparentemente, a cosas tales como de qué trata el psicoanálisis. Digo aparentemente porque uno podría decir que aquello de lo que trata el psicoanálisis es el objeto del psicoanálisis. Pero el concepto de objeto me parece que pretende algo más que eso, o por lo menos en los autores que lo han usado de la escuela francesa. Me refiero en este momento, por ejemplo, a Althusser.
El concepto de objeto implica un intento de definir, de dar una caracterización muy específica de una disciplina, y creo que sería interesante empezar por eso, por preguntarnos si es un buen propósito, y hasta qué punto uno estaría dispuesto a aceptar que lo que hay que hacer es definir una disciplina, buscar una definición y una definición lo más exhaustiva posible que le dé una especie de identidad, que la diferencie de todas las demás y que, al mismo tiempo, de alguna manera describa, como creo que es la pretensión, por ejemplo, de Althusser, los rasgos más esenciales de la estructura de la teoría que se está usando. Planteo el problema en este sentido.
Читать дальше