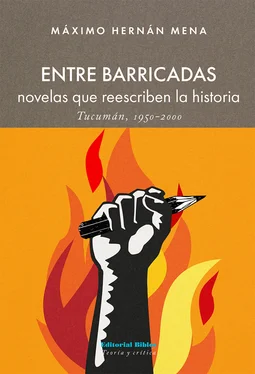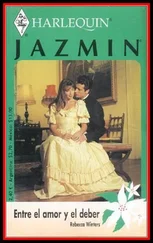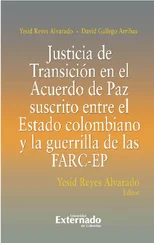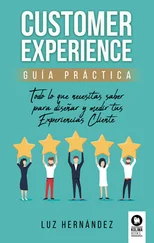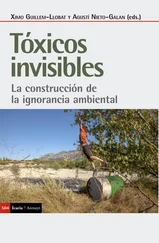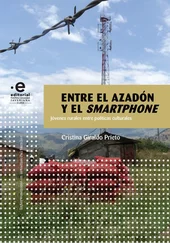1 ...6 7 8 10 11 12 ...24 Por otro lado, el testimonio y también el recuerdo se construyen en el marco de un grupo que le brinda sostén y lo constituye en una práctica de rememoración, en una acción del pensar y recordar activamente. Así, el testimonio se erige en una “institución natural de vinculación” (Ricœur, 2008: 211-214) que asevera la realidad de lo sucedido y, al mismo tiempo, procura autentificar la declaración. Este primer elemento problematiza, como lo señala el mismo Ricœur, la distinción entre realidad y ficción a partir de esta frontera indecidible planteada por el testimonio en la que “surgen numerosas sospechas”. Así también el testimonio se realiza a partir de la “autodesignación del sujeto” que asegura “yo estaba allí”, al mismo tiempo que reafirma la realidad de lo sucedido.
En muchas ocasiones, el testimonio asume la figura de un diálogo, de una conversación entre varios interlocutores, lo que refuerza la validez de lo afirmado. El testimonio se convierte en la voz de un otro , de un tercero. 3Y si Ricœur (2008: 214) señala que “hay testigos que no encuentran nunca la audiencia capaz de escucharlos y oírlos”, entonces la novela se propone como un testimonio que asume muchas otras voces . La novela restituye voces, sucesos y protagonistas para conjurar , lo que Ricœur identifica como olvido de “destrucción de las huellas”, ese olvido que intenta ser definitivo (536).
Ciertas ficciones pueden ser consideradas como una “reserva” frente a los olvidos presentes, al dar cuenta de la actualidad, de las razones y causas de la amnesia. A partir de esta problemática interesa también plantear las dinámicas que se ponen en juego entre la representación y la interpretación, lo que expone también el funcionamiento de lo imaginario: “¿Cómo mantener la diferencia de principio entre la imagen de lo ausente como irreal y la imagen de lo ausente como anterior?” (Ricœur, 2008: 308).
6. Recuerdos compartidos para la memoria colectiva
Siempre recordamos con otros o, como escribió Maurice Halbwachs (2011: 68-69), “nunca estamos solos” y en nuestros recuerdos llevamos a los otros con nosotros, construimos esos recuerdos entre muchos. Porque la memoria colectiva es una “corriente de pensamiento continuo” que “solo retiene del pasado aquello que está todavía vivo, o que es capaz de vivir en la conciencia del grupo que lo conserva” (129). A su vez, el recuerdo es “una reconstrucción del pasado que se realiza con la ayuda de datos tomados del presente” (118). Entonces, podría afirmarse que tanto la historia como la ficción procuran incorporar en la memoria colectiva una “semilla de rememoración” para que el conjunto de recuerdos se convierta en una trama vinculante que reúna a todos en torno a una memoria compartida. A pesar de que llevemos a los otros con nosotros, al recordar, “el primer testigo al que siempre podemos recurrir somos nosotros mismos” (69). La memoria colectiva se conforma en el contacto y la imbricación de las memorias individuales que le brindan un punto de partida, pero son las sociedades de recuerdo las que sostienen esas tramas en el tiempo. Posteriormente, es la escritura la que logra que esta memoria colectiva perviva. El testimonio está compuesto por una voz que enuncia y una memoria colectiva que lo hace formar parte y que le otorga un valor propio. Por lo tanto, esta memoria colectiva establece una relación particular con las temporalidades ya que necesita darse un tiempo propio para organizar las duraciones y los sucesos. Esta noción es decisiva porque señala que cada grupo social, al tiempo que teje los recuerdos en una memoria colectiva, también está construyendo sus propios tiempos: “cada grupo define localmente su propia memoria, y una representación del tiempo que le pertenece exclusivamente” (158). En el caso de la novela, la construcción de las temporalidades es decisiva para dar coherencia y espesor a la trama de recuerdos y sucesos a los que se quiere aludir. Se postula generalmente que esa manera de disponer los tiempos responde a los intereses del personaje que cuenta o del narrador pero, en gran medida, también está poniendo de manifiesto una temporalidad particular que puede brindar una imagen de la crisis y de la fragmentación del recuerdo en una época. En la memoria colectiva conviven y se confrontan recuerdos problemáticos y contrapuestos que en la ficción están dramatizados en las voces de los personajes.
Halbwachs también señala la importancia del espacio físico, del lugar, para el anclaje de la memoria colectiva y para la relación de los hombres con los otros y con sus recuerdos compartidos. La imagen de supuesta inmovilidad que acompaña a los espacios físicos (podría reflexionarse qué sucede con las grandes ciudades en permanente expansión y cambio) es el punto de encuentro entre un grupo social y sus recuerdos, como una geografía supuestamente “muda e inmóvil que nos circunda” (188).
7. Para una comprensión de lo real
A pesar de los intentos por separar literatura e historia, 4esfuerzos que se iniciaron hace veinticinco siglos, para Ivan Jablonka (2016: 12) los aportes más renovadores y potentes se generan en textos que trabajan en sus límites y que toman herramientas de ambas. Entonces, tanto la historia como la literatura producen “conocimiento de lo real” porque consiguen no solo representar lo real , sino también explicarlo y tratar de comprenderlo. En ambas, la escritura no es un mero soporte para mostrar resultados, sino que se transforma en el cuerpo de una indagación, en el despliegue de la incertidumbre y la búsqueda.
Estos contactos se hacen más certeros a lo largo del siglo XX con el surgimiento de lo que Jablonka denomina “literaturas de lo real”, herederas de las novelas realistas, y que, en la era de los fenómenos de masas, son muestras del “lenguaje del individuo” que intenta resistir frente a los embates de la violencia y la aniquilación. Los cruces y contactos entre la historia y la literatura son profundos y productivos ya que existen textos literarios que despliegan un “razonamiento histórico”, y porque ambas manifiestan una “vocación por la narrativa”, es decir, necesitan contar, narrar, para exponer preguntas y certezas. De acuerdo con Barthes y White, Jablonka señala que la novela ejerció una influencia decisiva sobre la historia en el siglo XIX a partir de su capacidad para dramatizar lo conflictivo y para representar tipos y personajes. A principios del siglo XIX, autores como Benjamin Constant, Madame de Staël, Bonald y Chateaubriand generan un “cambio de literatura” con novelas que son al mismo tiempo historia, epopeya, poema. Surge así con Los mártires [1809] y Las memorias de ultratumba [1848] de Chateaubriand una suerte de “novela histórica de tesis” (Jablonka, 2016: 55) que obliga a replantear la relación de los sucesos y documentos con la imaginación y la ficción. A partir de este momento, los relatos se tornan, no solo más verosímiles, sino más “vivos”: “la ficción se ha vuelto menos ficticia que la historia” (56-57).
Por otro lado, Jablonka (2016: 112) realiza una lectura crítica de los postulados del linguistic turn , en particular de algunas reflexiones de White, que igualan la literatura y la historia como meras construcciones discursivas, con lo cual le niegan a esta última un “régimen cognitivo propio”. Así, reconoce en este giro la influencia de varias corrientes de pensamiento como el pirronismo (que empuña contra todo la duda generalizada), el panpoetismo (que incluye a la historia entre todos los géneros literarios, impulsado por el modelo saussureano) y la crítica del poder . A su vez, también menciona a historiadores como Arnaldo Momigliano, Carlo Guinzburg, Krzysztof Pomian y Roger Chartier, quienes efectuaron una lúcida crítica frente al relativismo y el escepticismo absoluto impulsados por el linguistic turn : “todos pusieron de relieve que el historiador tiene por misión la búsqueda de la verdad, que se somete en última instancia a lo real y que su saber es verificable, probado por textos, testimonios, vestigios, monedas e incluso técnicas de datación” (Jablonka, 2016: 114-115).
Читать дальше