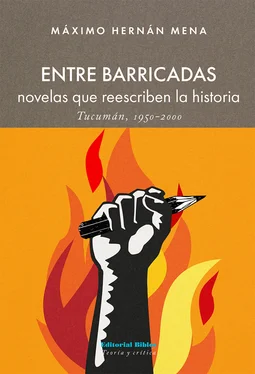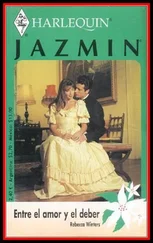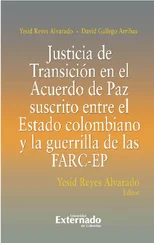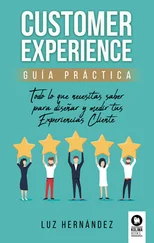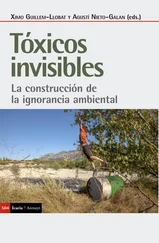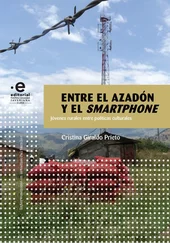2. Sobre literatura, región y novela en Tucumán
David Lagmanovich señala con acierto que gran parte de la literatura argentina “gira” en torno a Buenos Aires, pero que este centro no totaliza las representaciones culturales y ficcionales de todo un país. Para este autor, el problema no radica en la producción de los bienes culturales sino en las posibilidades de su circulación. Para Lagmanovich (1974: 11), la región verdaderamente “distinta” en el concierto de zonas del país es la región del norte o del noroeste (NOA), que comprende las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja. Por eso, para él, lo importante es trazar un panorama general, no desde una mirada “provinciana” o “regional”, sino que vuelva a insertar las escrituras del NOA en la literatura argentina, como “capítulo” de la historia literaria argentina (1974: 12-13). 18El escritor Walter Guido Wéyland, al reflexionar sobre la novelística de Alberto Córdoba y aludiendo a la “literatura regional”, señalaba que lo regional es un modo de captar lo “universal”:
Es falla grave y generalizada de los argentinos […] el negar carácter universal a las manifestaciones artísticas y literarias que expresan el país en su múltiple y diferenciada riqueza de motivos. ¡Como si el hombre de la Patagonia, de las pampas y de los reductos precordilleranos viviera al margen del universo, o como si su estructura anímica, sus pasiones y sus conflictos fueran los de un poblador de otro planeta! (Wéyland, 1967: 7-8)
De este modo, la mirada de región traza una escritura del país y del universo . Y esa mirada es crítica porque trata de comprender al hombre en su lugar y en su tiempo. La novela se propone reescribir la región en su devenir. Sin embargo, es notorio el contraste entre el gran número de escritores que apostaron al género novelístico para escribir Tucumán y aquellos autores que lo hicieron en otros territorios de la región. 19En cuanto a los estudios generales sobre la novelística en Tucumán, desde la segunda mitad del siglo XX se realizaron los análisis más sistemáticos sobre la producción literaria, siempre en relación con otros textos de la región del NOA. Estos trabajos estudian tanto la lírica como la narrativa breve y la novelística. Respecto de los relevamientos y la reflexión crítica sobre la novelística es preciso destacar los aportes de Lagmanovich (quien en 1974 publica uno de los primeros libros sobre literatura regional en la Argentina, cf. también 2010), Octavio Corvalán (2008) y Nilda Flawiá de Fernández (1987, 1993, 1995, 1998). Tanto Lagmanovich como Corvalán trazan un panorama parcial de la novelística en Tucumán y analizan aspectos estéticos y escriturarios en las obras de Elvira Orphée ( Dos veranos , 1956; Uno , 1961; Aire tan dulce , 1966), Tomás Eloy Martínez ( Sagrado , 1969) , Juan José Hernández ( La ciudad de los sueños , 1971), para poner especial énfasis en lo publicado por Julio Ardiles Gray ( La grieta , 1952; Los médanos ciegos , 1957, El inocente , 1964) y Hugo Foguet ( Frente al mar de Timor , 1976; Pretérito perfecto , 1983). En el caso de Lagmanovich, el crítico señala que en las obras de los escritores mencionados se construye una “visión conflictiva” en la representación de Tucumán. Mientras tanto, Nilda Flawiá de Fernández estudió las obras de Julio Ardiles Gray y, en varios artículos, realizó los primeros aportes sobre los cruces y las tensiones entre historia y ficción en Pretérito perfecto de Hugo Foguet. Por su parte, la investigación de Victoria Cohen Imach (1994) analiza La ciudad de los sueños , de Hernández, en conjunto con novelas de Antonio Di Benedetto, Daniel Moyano y Héctor Tizón, y traza relaciones entre obras y estéticas desde los conceptos de campo intelectual y periferia. Posteriormente, Eduardo Rosenzvaig (2010) trazó un nuevo y más completo panorama que menciona otras novelas y sus vinculaciones con el universo del azúcar y allí incluyó, entre obras publicadas desde mediados del siglo XX, novelas de Pablo Rojas Paz, Alberto Córdoba, Adolfo Colombres, Eduardo Rosenzvaig, Dardo Nofal y Osvaldo Fasolo. 20Con referencia a las novelas y a las temáticas seleccionadas para este proyecto, los artículos críticos abordan una o dos novelas del período y las analizan desde perspectivas discursivas diversas. En este sentido, y hasta la actualidad, los análisis se centran en cuestiones como las relaciones entre literatura, memoria y ficción; las representaciones y los cruces de lo identitario y lo social; los debates sobre literatura regional en el contexto del sistema literario argentino. 21De la lectura del presente estado de la cuestión se puede destacar que son escasos los trabajos que trabajen en forma diacrónica las obras de diferentes autores en el intento de trazar un mapa de problemáticas y estéticas en común (Mena, 2012). Asimismo, en los trabajos críticos son reducidas y aisladas las referencias a aspectos históricos.
3. Relevamiento y textos que resurgen
3.1. Sobre las ediciones
Los libros siguen su propio camino luego de ser publicados. Algunos son leídos en pequeños círculos de lectores que se conocen entre sí o que conocen al autor. En ocasiones a los lectores los separan ciudades, países y océanos. Hoy en día, si el libro consigue seguir vivo , tiene una posteridad, puede ser ofrecido en portales (librerías virtuales que en ocasiones tienen un lugar en la geografía de una ciudad) que se dedican a vender libros usados 22en la red. Un antecedente de este tipo de librería virtual son las llamadas “librerías de viejo” o de libros usados. En otros casos, o podría decirse en la mayoría de los casos, los libros circulan o son leídos desde el papel de unas fotocopias; se reúnen con un anillado las páginas, algunas veces presentadas por una copia de la portada y la contratapa del libro. Como un vestigio de otra época, el libro está allí como una carpeta en blanco y negro. En vez de contar con unas tapas duras, el papel A4 doblado en dos, el encuadernado cosido con hilo o pegado, puede encontrarse una serie de espirales y tapas plásticas. Así, el libro prolonga su vida en la fotocopia porque prácticamente no existen ejemplares o no circulan copias físicas o digitales de las obras estudiadas.
Al trazar las trayectorias de las publicaciones o reediciones de las novelas del corpus, estas travesías muchas veces tienen que ver con la propia carrera del autor que gestiona la publicación primera o la reedición, e intenta mantener la vigencia editorial de sus obras. En ocasiones, la edición de autor 23o en editoriales poco conocidas o efímeras se transformaron en las únicas opciones al alcance de los novelistas. Por ejemplo, y como lo refiere Walter Guido Wéyland, Alberto Córdoba se encargó de editar y pagar la primera edición de su libro de cuentos Burlas veras . Córdoba visitaba las librerías de Buenos Aires ofreciendo sus libros y negociando con los libreros para que expusieran los ejemplares en lugares visibles. También existían libros a los que la editorial solo ponía el pie de imprenta y los autores corrían con todos los gastos de la edición y publicación. Por otro lado, de los datos consignados en la lista de obras y autores se desprende que, de las ochenta y seis obras relevadas, la gran mayoría de ellas (cincuenta y nueve novelas) 24vieron su primera edición en editoriales de Buenos Aires. Se constata así la fuerza del centro cultural conformado en la ciudad capital. Pero también esto responde a que muchos de los autores mencionados vivieron y desempeñaron su labor profesional allí. 25Algunos de los títulos fueron publicados por grandes editoriales de la época como Losada, Sudamericana y Planeta, o por otros sellos en crecimiento que dejaron su impronta o que siguen editando hasta la actualidad, como la Compañía Fabril Editora, Doble P, 26Centro Editor de América Latina (CEAL), Galerna, Rodolfo Alonso, De la Flor, Legasa, Torres Agüero, Corregidor.
Читать дальше