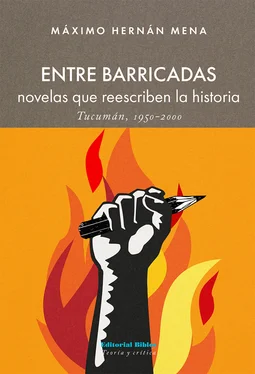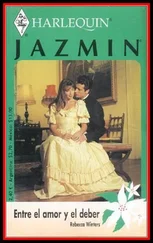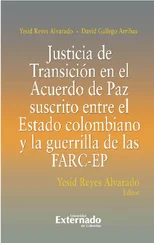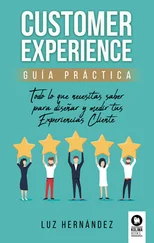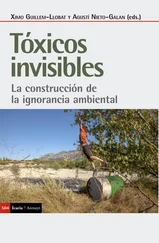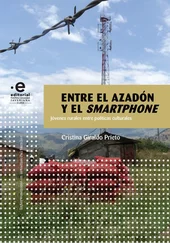11. Sobre el influjo del autoritarismo en Tucumán y la figura de Bussi, cf. Crenzel (2001), Marcos (2006), Alsina (2013).
CAPÍTULO 1
Desde la teoría
Su [de la palabra intrínsecamente convincente] carácter semánticamente abierto para nosotros, su capacidad para seguir teniendo una vida creativa en el contexto de nuestra conciencia ideológica, el carácter dilatado, inagotable de nuestra relación dialogística con ella. Todavía no sabemos de la misma todo lo que nos puede decir, la introducimos en nuevos contextos, la aplicamos a un nuevo material, la ponemos en una nueva situación para obtener de ella nuevas respuestas, nuevas facetas en cuanto a su sentido y nuevas palabras propias.
Mijaíl Bajtín
1. La novela como condensación de tiempos y voces
La novela es un género discursivo que condensa otros géneros y que manifiesta con mayor intensidad las marcas de esta zona intermedia existente entre la ficción y la historia. Rachel Schmidt (2011) destaca que en la novela se puede encontrar un intento constante por leer, comprender y colocar bajo crítica las complejidades de la modernidad. 1A pesar de la voluminosa bibliografía 2existente sobre la novela, Schmidt y un gran número de teóricos aún hoy en día reconocen la relevancia, actualidad e influencia de los aportes tanto de Mijaíl Bajtín como de György Lukács para el estudio de la literatura en relación con las estructuras sociales del poder.
El género de la novela es, como lo señala Bajtín, el género más nuevo , absorbe y encuadra a los otros géneros y se muestra en permanente movimiento y cambio. Por ello, nunca puede estar acabado o cerrado en sí mismo. Así, se manifiesta como un fenómeno “plurivocal”, “pluriestilístico” y “plurilingüístico” (Bajtín, 1989: 80). La novela asume la palabra ajena y le brinda una nueva acentuación a través de un trabajo estético, lo que configura su espacio como un ámbito dialógico y polifónico. La novela interactúa al mismo tiempo con el universo discursivo e histórico:
A la prosa artística le es más cercana la idea de la existencia viva e histórico-concreta de los lenguajes. La prosa literaria supone la percepción intencional de la concretización y relativización histórica y social de la palabra viva, de su implicación en el proceso histórico de formación y en la lucha social; y la prosa toma de esa lucha y de ese antagonismo la palabra todavía caliente, todavía no determinada, desgarrada por entonaciones y acentos contrarios, y, así como es, la subordina a la unidad dinámica de su estilo. (Bajtín, 1989: 148)
Esta copresencia en la “contemporaneidad” histórica refuerza resonancias y ecos en la recepción del lector/oyente. Porque para Bajtín (1989: 99) la forma y la comprensión son producto de una actividad, de la acción; son manifestaciones creativas ligadas a una suerte de respuesta.
Por otro lado, la novela es la expresión de la conciencia lingüística galileica que conduce a la descentralización del universo ideológico-verbal (Bajtín, 1989: 182). Por ello, la novela contemporánea consigue encarnar la sensación de incertidumbre de las primeras décadas del siglo XX, y el mismo Bajtín señala las correspondencias de su concepto de cronotopo con la categoría “espacio-tiempo” de la física:
Vamos a llamar cronotopo (lo que en traducción literal significa “tiempo-espacio”) a la conexión esencial de relaciones temporales y espaciales asimiladas artísticamente en la literatura. Este término se utiliza en las ciencias matemáticas y ha sido introducido y fundamentado a través de la teoría de la relatividad (Einstein). (Bajtín, 1989: 237)
El cronotopo expresa el “carácter indisoluble del espacio y del tiempo”. En el lenguaje de la novela se encarna la “coexistencia de contradicciones social-ideológicas entre el presente y el pasado, entre las diferentes épocas del pasado” (Bajtín, 1989: 108). Por su parte, para Barthes (2005a: 358) el escritor se interroga sobre cómo “representa” y cómo “expresa” la “Historia (= su presente en la medida en que lo quiere inteligible)”. Así, el novelista se reconoce en la “juntura” del nuevo mundo, “del mundo ausente, pasado, y del mundo presente, que se hace”, y termina siendo ese espacio “lo que hay que escribir” (359). Un problema “estético” que se traduce ciertamente en uno político. Por lo tanto, se introduce en el texto una “nueva plenitud del tiempo” que lo conduce a una relación cercana con lo futuro:
La revolución en la jerarquía de los tiempos […] determina también una revolución radical en la estructura de la imagen artística. El presente es en su –por decirlo así– “totalidad” (aunque no constituya, precisamente, un todo) imperfecto, por principio y en esencia: el presente requiere continuación con todo su ser; se dirige hacia el futuro, y cuanto más activa y conscientemente avanza hacia ese futuro, tanto más perceptible y significativa es su imperfección. (Bajtín, 1989: 474-475)
Entonces, los acontecimientos sociopolíticos adquieren relieve en la novela no en sí mismos, sino por la capacidad de este género de refractarlos a través de su inserción en la vida privada de los personajes. Se reconoce también una implicación profunda de los lectores para actualizar y desarrollar la novela como objeto estético. Aparece entonces un “presente imperfecto”, de la acción pero también de la lectura; un presente inacabado e incompleto, desde el cual el texto avanza en busca de su continuación, de nuevas significaciones. La novela se manifiesta como el género más permeable para captar el presente, pero Bajtín (1989: 475) también identifica en este género literario el intento por anticipar el futuro, ya que la novela “busca profetizar, predecir e influenciar el futuro real, el futuro del autor y del lector”. Para José Luis Romero (2008: 57), la denominada “previsión histórica” reafirma la validez y la actualidad de la disciplina histórica: “Don de Casandra, la previsión histórica es más bien la prueba del contenido vital de esa disciplina, de su adhesión a la vida de cuyo curso nace. La aspiración a ella surge, pues, siempre que el pensamiento histórico es vivo”. La “previsión histórica” traza una línea que comunica el pasado, el presente y el futuro para plantear “la correspondencia entre la realidad empírica y las relaciones intuidas”, de este modo, se hace visible la concepción de la vida de una época determinada y los sentidos profundos de su perduración o de su crisis (58). La visión de esta crisis desde las huellas del pasado se convierte en memoria y capacidad de acción para el futuro: “La ignorancia del pasado no se limita a impedir el conocimiento del presente, sino que compromete, en el presente, la misma acción” (Bloch, 2000: 44). Sucede quizás lo que Bajtín (1989: 485) señala sobre la novela del Renacimiento, cuando afirma que, desde esa época, el presente imperfecto “percibió, con toda claridad y lucidez, que estaba incomparablemente más próximo y emparentado al futuro que al presente”. La novela como género en formación permite que el presente se aloje en su trama y se arroje hacia el futuro, proyecte posibilidades y anuncie cambios ineludibles. Esta nueva temporalidad en la novela, la zona de contigüidad y coexistencia, construye una “nueva plenitud del tiempo” en la que no se pueden separar los límites entre pasado, presente y futuro.
El novelista, en toda la extensión del texto, intercala e incorpora otros géneros literarios y sus registros; a través de ellos emplea “formas elaboradas de asimilación verbal de la realidad” para construir la trama. De este modo, a través de la apropiación y el encuadramiento de otros géneros en el texto, se materializa el “plurilingüismo” de la novela, y con la introducción de discursos ajenos se produce la “relativización” del lenguaje de la totalidad textual. Se establece una cercanía entre la escucha/lectura, y el hombre que habla a través de su palabra “expresa un punto de vista especial acerca del mundo, un punto de vista que pretende una significación social” (Bajtín, 1989: 149).
Читать дальше