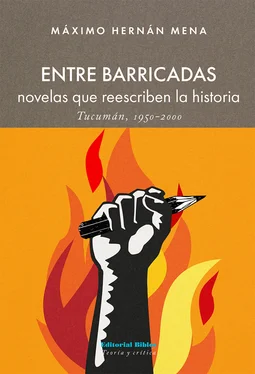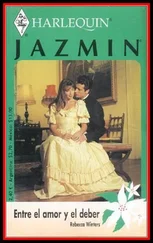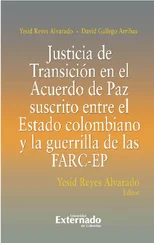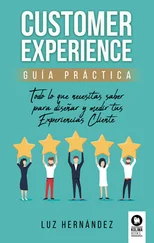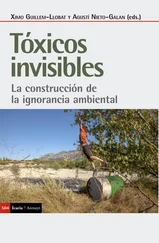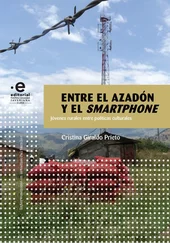La condición de “contemporaneidad” del autor con los sucesos es lo que genera la incompletitud de la visión y el permanente desarrollo de la historia que busca su continuación. El pasado revive desde el presente, resiste ser reescrito, pervive como una marca y como una necesidad de memoria.
El autor observa desde su incompleta contemporaneidad –con toda la complejidad y plenitud de esta; además, es como si él mismo se encontrase en la tangente de la realidad que está representando. Esa contemporaneidad desde la cual observa el autor incluye en sí misma, en primer lugar, el campo de la literatura –pero no solo el de la contemporánea, en el sentido estrecho de la palabra, sino también el del pasado que continúa viviendo y renovándose en la contemporaneidad–. El dominio de la literatura y –más ampliamente– el de la cultura (de la cual no puede ser separada la literatura) constituye el contexto indispensable de la obra literaria y de la posición en esta del autor, fuera del cual no se puede entender ni la obra ni las intenciones del autor reflejadas en ella. (Bajtín, 1989: 406)
2. Relato que construye un efecto de realidad
En sintonía con muchas conceptualizaciones posteriores, Roland Barthes (1967, 1970, 1987, 1991) señaló que la novela y la historia establecieron vínculos muy fuertes a lo largo del siglo XIX, el más importante en el desarrollo de ambas. Pero, al igual que la historia, y de acuerdo con lo expuesto por Michel de Certeau, la novela también establece una relación estrecha con la muerte: “La literatura es como el fósforo: brilla más en el instante en que intenta morir” (Barthes, 1967: 30). Si “la novela es una muerte”, también se convierte en un espacio para reformular las temporalidades, reconstruir y reapropiarse de las duraciones . En su artículo “El discurso de la historia”, Barthes propone un interrogante decisivo al preguntarse si existe algo que permita diferenciar la narración de los acontecimientos de la narración imaginaria . Para reflexionar sobre esta cuestión propone los conceptos de shifters o embragues de escucha y los de organización, presentes en la enunciación, y que permiten analizar funcionamientos y desplazamientos en la narración. Señala que estos “embragues” pueden identificarse en las novelas, lo cual los hace pertinentes para esta investigación. El “embrague” de escucha se hace presente a partir de la mención de fuentes, testimonios u otras textualidades que se manifiestan como una voz ajena oída por el historiador, reconocida como tal y reconstruida en la escritura. Por su lado, el “embrague” de organización remite a los “signos declarados” por los que el historiador organiza el discurso, lo retoma y lo reformula (Barthes, 1987: 164-165). Con respecto a los tiempos del relato, los “embragues” de organización tienen una función fundamental ya que expresan el “roce de dos tiempos”, del tiempo de la enunciación y de lo que se cuenta. A partir de este “roce”, se producen, según Barthes, tres fenómenos que pueden ser descriptos como aceleración o ralentización de la historia, profundización del tiempo histórico a través de la construcción “lineal” del discurso y destrucción del “tiempo crónico de la historia”. De este modo, los “embragues” organizadores intervienen como marcas de la enunciación en el enunciado histórico y consiguen “«complicar» el tiempo crónico de la historia enfrentándolo con otro tiempo que es del propio discurso […] la presencia en la narración histórica, de signos explícitos de enunciación tendría como objeto la «descronologización» del «hilo» histórico y la restitución, aunque no fuera más que a título de reminiscencia o de nostalgia, de un tiempo complejo, paramétrico, nada lineal, cuyo espacio profundo recordaría el tiempo mítico de las antiguas cosmogonías […] los shifters de organización, en efecto, atestiguan […] la función predictiva del historiador: en la medida en que él sabe lo que no se ha contado todavía, el historiador […] tiene la necesidad de acompañar el desgranarse crónico de los acontecimientos con referencias al tiempo propio de su palabra” (Barthes, 1987: 166-167).
Al respecto, Barthes destaca que en el discurso histórico los hechos solo tienen existencia lingüística, y lo que importa en definitiva es generar un “efecto de realidad”, objetivo presente también en otro tipo de géneros como la novela realista y la literatura documental. Por lo tanto, el discurso histórico no asume la realidad como significado y extrae su “verdad” del cuidado en la narración y sus expansiones. Barthes (1970: 95) señala que en el marco de los análisis estructurales del relato se reconocía la existencia de detalles “superfluos” o “rellenos” que no cumplían una función estructural pero sí indirecta, al permitir la reconstrucción de un carácter o atmósfera en el relato. Estos “detalles inútiles” no parecen importantes para la institución de un primer sentido de la lectura; sin embargo, terminan siendo fundamentales para constituir el flujo de lo verosímil en un relato y (a través de lo que Barthes identifica como una “función estética”) suspender el “vértigo de la notación” o de una significación esperada: “¿cuál es en definitiva –si se nos permite la expresión– la significación de esta insignificancia?” (95-97). Estas notaciones, estos detalles inútiles, recubren los intersticios del relato y con ello terminan por construir un relato completamente diferente.
3. La escritura que interroga lo Otro
Si Michel de Certeau (1993: 118) plantea que la “ escritura de la historia es el estudio de la escritura como práctica histórica”, puede afirmarse que el trabajo y el análisis de un corpus novelístico también son el estudio de la escritura como una práctica histórica, es decir, como una acción que se desenvuelve en un tiempo y lugar precisos. Las obras literarias permiten vislumbrar la trama escriturística, apreciar de qué manera intentan construir un relato imbricado en la historia. A partir de la práctica de la escritura se vinculan, de esta manera, historia y ficción. Se entiende así que la ficción fabrica algo diferente a partir de la narración de facetas de los sucesos históricos, y de ese modo, propone la existencia y alienta el recuerdo de otro pasado: “El efecto de lo real crea la ficción de otra historia” (118).
No es necesario hacer mucho énfasis en el reconocimiento de que la historia no se desenvuelve de la misma manera que la ficción y viceversa, ya que la historia como disciplina científica procura una vinculación certera con lo real (a través del tratamiento que dispensa a los documentos y testimonios) y no puede ser considerada como falsedad o elucubración. A partir de los razonamientos de De Certeau se desprende que la búsqueda de la historia es una búsqueda de lo otro, de la Otredad, de lo que se pierde con el tiempo y la muerte. Del mismo modo, la novela “sabe decir” algo acerca de lo Otro, de la muerte y del vacío; también consigue revelar en la escritura las “ausencias”, aquellos “documentos” y “murmullos” que permanecen. Ambas prácticas de escritura procuran hacer inteligible lo Otro . Al igual que en la historia, interesan en la novela las relaciones que se establecen entre pasado y presente, y si para De Certeau “escribir es construir”, la escritura novelística procura, al mismo tiempo, construir (un relato, una historia) y reconstruir (un tiempo, un pasado, una historia). En numerosas ocasiones la novela consigue valerse de aquellos elementos que en la historia quedan al margen:
Todo lo que esta nueva comprensión del pasado tiene por inadecuado –desperdicio abandonado al seleccionar el material, resto olvidado en una explicación– vuelve, a pesar de todo, a insinuarse en las orillas y en las fallas del discurso. “Resistencias”, “supervivencias” o retardos perturban discretamente la hermosa ordenación de un “progreso” o de un sistema de interpretación. Son lapsus en la sintaxis construida por la ley de un lugar, prefiguran el regreso de lo rechazado, de todo aquello que en un momento dado se ha convertido en impensable para que una nueva identidad pueda ser pensable. (De Certeau, 1993: 18)
Читать дальше