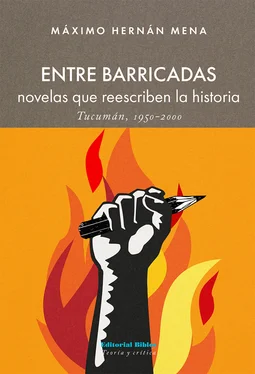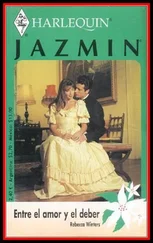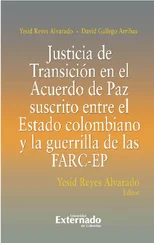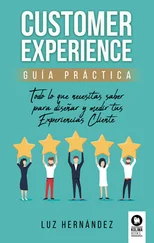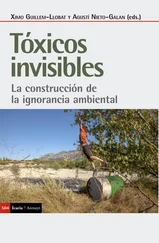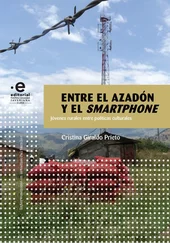A partir de la cita anterior de Michel De Certeau se podría afirmar que la novela también propone una nueva comprensión del pasado ya que trabaja con los desperdicios , con los restos de los sucesos y de los relatos. Con esos retazos se construye una urdimbre que convierte fragmentos dispersos en los puntos de unión y de sentido. En la novela, los restos resisten y regresan, pero no para completar un relato, sino para proponer otra historia. En este sentido, también en la novela “la narración se presenta como una dramatización del pasado” (23). De este modo, el relato convierte a la lectura de lo pretérito en una escritura actual del pasado porque lo que se cuenta está atravesado por el presente del que cuenta, se lee y se escribe el pasado desde el presente : los interrogantes y la incertidumbre del presente atraviesan la narración. En este sentido, puede constatarse una gran coincidencia entre el planteo de De Certeau y los de Marc Bloch y José Luis Romero cuando el primero afirma que “una lectura del pasado siempre está guiada por una lectura del presente”. La historia que se mueve entre estas variables se afirma como un “trabajo sobre el límite ”. En el límite entre disciplinas, temporalidades, estrategias, y también en el límite entre materiales y materialidades distintas. Porque lo que le interesaría a la historia no es lo real sino lo “inteligible”, aquello que puede ser leído y comprendido .
Se vinculan un lugar, un espacio, una zona, con una historia y con una sociedad que les dan sentido a través de diferentes discursividades. En este aspecto, la novela vincula un relato con un lugar pero también construye un espacio diferente al repartir o integrar los fragmentos de un modo propio. De esta manera, lo fragmentario o caótico adquiere otra significación porque en la apariencia de un caos se señala otro ordenamiento posible. Porque, siguiendo a De Certeau (1993: 104), lo real es al mismo tiempo un punto de partida pero también un punto de fuga para la narración. En la novela se temporalizan los sucesos y se intenta captar una época a partir de la recreación de climas, atmósferas , que con la narración dan cuenta del “espesor”: “la narrativización crea un «espesor»”.
4. La narración hacia una temporalidad profunda
Entre las cuestiones más importantes sobre las que reflexionó Hayden White (1992, 2010, 2011) puede mencionarse la problemática de la representación y en particular de las relaciones entre el discurso narrativo y la representación histórica. White señala que la escritura de la historia es un acto meramente poético en el que a partir de la formalización de intuiciones se establece cuál va a ser el “espesor” o los modos del relato histórico. De este modo, destaca el aspecto creador en la labor histórica: “Creo que el historiador realiza un acto esencialmente poético, en el cual prefigura el campo histórico y lo constituye como un dominio sobre el cual aplicar las teorías específicas que utilizará para explicar «lo que en realidad» estaba sucediendo” (White, 2010: 10). La configuración narrativa, que no puede ser concebida como una forma neutra (ya que está atravesada por elecciones epistemológicas e ideológicas), dota a los acontecimientos de una “coherencia ilusoria”, provoca un efecto de sentido. Estas narrativas, que en algún punto pueden plantear la “disolución de la distinción entre discursos realistas y ficcionales”, dan cuenta de una relación irreal , imaginaria, pero válida, de un grupo social con sus condiciones de vida. En este sentido, toda narrativa es una secuencia de selecciones de acontecimientos, pero también de momentos que son dejados de lado, al margen: “Cada narrativa, por aparentemente «completa» que sea, se construye sobre la base de un conjunto de acontecimientos que pudieron haber sido incluidos pero se dejaron fuera” (White, 1992: 25). Toda narrativa está atravesada por una trama que es la que “impone un significado a los acontecimientos”; así es como el relato histórico otorga una forma a la realidad.
A partir de los aportes de Paul Ricœur, Hayden White (1992: 68) señala que la narrativa permite “comprender las acciones históricas” a partir de la construcción y la visión de un conjunto. Esta “captación conjunta” se genera a partir del cruce de las dimensiones cronológicas o “episódicas” (el relato de los acontecimientos) y no cronológica o “configurativa” (construcción de significados desde acontecimientos dispersos). A partir de esto se deduce que una narración construye siempre una temporalidad que le es propia y, a su vez, en ella confluyen dos temporalidades que se distancian y se complementan. El relato, y por lo tanto la novela, reorganizan el tiempo y lo disponen de otro modo, con una forma que presta importancia a las secuencias y sucesiones, pero también a los vacíos, las fluctuaciones y los meandros. El tiempo de un relato surge entonces de la interrelación y del juego entre la “intratemporalidad”, la “historicidad” y la “temporalidad profunda”. La llamada temporalidad profunda tiene estrecha relación con el concepto de espesor expuesto con anterioridad. En esa zona temporal , en ese límite , se dispone la novela. Así, la temporalidad profunda de una novela se nutre de las otras dos instancias pero, a partir del influjo y registro de las ausencias, los silencios y los murmullos, las modifica de forma radical. De este modo, la novela concreta esta “captación conjunta” a partir de la construcción de una temporalidad profunda que expone contradicciones y complejidades. En este proceso, su configuración narrativa permite que confluyan los comienzos y los finales, el pasado hasta llegar al futuro, lo que brinda la capacidad de comprender un todo y “de “recordar hacia delante” así como hacia atrás, y de vincular un final con su principio (34).
5. La rememoración y el testimonio frente al olvido
Paul Ricœur (2008) se dedicó a reflexionar profundamente sobre los vínculos entre la historia, la memoria, el olvido, el testimonio y el recuerdo. Una pregunta clave de sus planteos es de qué manera se cruzan y relacionan la imaginación y la memoria. Porque, siguiendo a Platón, la memoria es la “representación presente de una cosa ausente” (Ricœur, 2008: 23). En este sentido, “la imaginación y la memoria poseen como rasgo común la presencia de lo ausente” (67), y la escritura entonces permite construir una segunda memoria trazada también en el ahora, traer de regreso lo otro ausente, lo muerto y perdido en el pasado, para imaginarles un presente que resplandece.
¿Cómo la historia, en su escritura literaria, logra distinguirse de la ficción? Plantear esta cuestión es preguntar en qué la historia sigue siendo o más bien se convierte en representación del pasado, cosa que la ficción no es, al menos en intención, si lo es de alguna forma por añadidura. Es así como la forma repite, en su fase final, el enigma planteado, por la memoria en su fase inicial. (Ricœur, 2008: 245)
Ricœur deja en claro la distinción entre los conceptos “memorización” y “rememoración”. La memorización es una puesta en escena de ciertos datos de la memoria en una acción repetitiva y que no genera nuevos sentidos, mientras que la rememoración busca trazar nuevos vínculos de forma constante, es un proceso por el cual los hechos pasados y supuestamente perdidos se transforman en objetivos de una activa búsqueda de sentido. A través de la rememoración se busca resignificar el presente desde elementos del pasado, así también el pasado adquiere otro “espesor” desde la mirada del presente. Al tiempo que la “memoria-repetición” resiste la erosión de los cuestionamientos, la “memoria-recuerdo” es memoria crítica.
Читать дальше