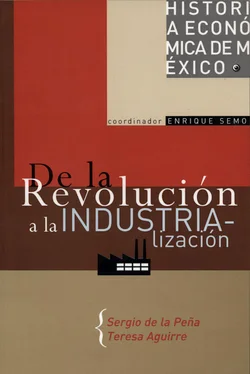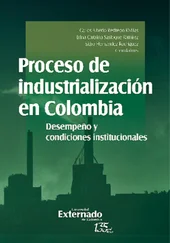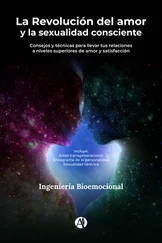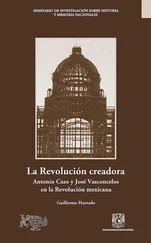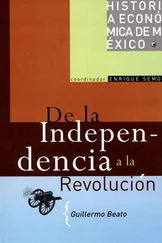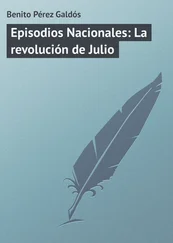También se trata de una época en la que el liberalismo decimonónico entra en crisis cambiando la concepción del papel que debía desempeñar el Estado. Gana legitimidad la idea de que era necesaria una mayor participación directa del Estado en la economía y en la redistribución del ingreso, así como en la gestión de la reproducción económica. Por ello es necesario destacar qué particularidades asume la intervención del Estado antes y después de la Revolución, cuáles son sus nuevos roles y funciones y qué instituciones emergen expresando la nueva jerarquía de valores y la nueva correlación de fuerzas, qué rupturas y continuidades registran los actores económicos y sus formas de participación económica y política.
Si bien los campesinos y los obreros fueron actores centrales en la Revolución y consiguieron impulsar algunos cambios, no lograron sin embargo generar un nuevo orden social. El modelo de crecimiento que emerge es en gran parte un producto híbrido, lo que hace conveniente esclarecer cuáles fuerzas económicas y sociales emergen como agentes del cambio y cuáles lo frenan, qué perspectivas, proyectos y visión del futuro tenían los actores sobre el potencial de desarrollo del país y cómo lograron incidir o no en las transformaciones. Éstas son algunas de las interrogantes a las que trataremos de dar respuesta.
A diferencia de otros enfoques consideramos que algunas de las tendencias heredadas del porfiriato no son modificadas, pese a lo intenso del proceso revolucionario, como la tendencia a la expansión del capitalismo — modernización—, acompañada de una profunda desigualdad en la distribución del ingreso que persiste, no obstante que en este periodo de la historia nacional se registra una mayor redistribución, tanto por la reforma agraria, como por el incremento de los salarios reales. El sistema político aunque se modifica de manera sustantiva para otorgar representación legal e institucional a obreros y campesinos, no adquiere características plenamente democráticas. Por el contrario persiste un sistema autoritario de partido único (o dominante, como es llamado por algunos autores) sin competencia, ni alternancia. La Constitución de 1917 recogió las principales demandas de campesinos y obreros, pero en los hechos, durante mucho tiempo, fue letra muerta. Otro aspecto que persiste del porfiriato es el entrelazamiento entre las elites económicas y políticas, de forma que cambian los actores pero no las prácticas.
A pesar de las continuidades, la tónica de la época es de cambio. La vía de desarrollo capitalista impulsada en el porfiriato, basada en la exportación de minerales y materias primas agropecuarias, fue reorientada para dar paso a un modelo de crecimiento basado en la industrialización y dirigido al mercado interno. La hacienda, célula de producción en el porfiriato, fue transformada en su base, no sólo porque el reparto agrario en el cardenismo alcanzó cerca de 50% de la tierra cultivable —trasformadas en tierras ejidales— sino también porque el peonaje acasillado y temporal, endeudado o no, tendió a desaparecer. Ello no significa que el latifundio no se haya reconstituido en los años cincuenta y sesenta, pero la hacienda con todos sus roles económicos, sociales y políticos dejó de ser la unidad de producción central en el agro. En resumen, el México de los cincuenta ya era muy diferente al de 1910, la oligarquía terrateniente había dejado de ser la elite dominante, el papel del capital extranjero fue redefinido y condicionado, en tanto que el nacionalismo económico era considerado esencial para el desarrollo del país y se asignaba al Estado la tarea de "defender" el espacio económico nacional como parte de la soberanía.
En este periodo surgen nuevas tendencias y actores que encontrarán su plena expresión en las décadas posteriores a la Revolución. Uno de los nuevos agentes económicos es la burguesía como clase independiente de comerciantes y terratenientes, la cual tiene correspondencia en el aumento y consolidación de la clase obrera que se diferencia de los campesinos y artesanos. Otro, quizá uno de los más importantes, es el Estado, que adquiere nuevas funciones, destacando su participación como agente económico directo. Un nuevo marco institucional rige las relaciones económicas, sociales y políticas.
La fortaleza y centralidad que adquirió el Estado durante el cardenismo estuvo estrechamente ligada a la promesa de equidad. La redistribución de recursos en esos años —reforma agraria y apoyo a las demandas de los obreros— que se expresó como objetivo estatal y producto de la Revolución, alcanzó entonces su punto culminante cerrando con ello el ciclo de revoluciones burguesas. Pero esta experiencia quedaría en la memoria colectiva por mucho tiempo más... Los objetivos de un sexenio se confundieron con los del nuevo régimen. En nombre del nacionalismo económico y la equidad, el Estado adquiría nuevamente legitimidad.
La Constitución de 1917 incorpora por primera vez algunos derechos sociales como el derecho a la tierra por parte de comunidades y pueblos, al trabajo libre, a la educación, salud y vivienda digna. El sistema político abre espacios institucionales a la participación de las masas aunque ésta nunca llegó a ser independiente. Destaca el papel de campesinos y obreros que en 1938 sellan su relación corporativa con el Estado a través de la incorporación de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación Nacional Campesina (CNC) en el Partido de la Revolución Mexicana (PRM). La falta de independencia de las nuevas organizaciones, unida a la reproducción de relaciones tradicionales en su interior —una estructura jerárquica, caudillista, basada en lealtades, relaciones patriarcales y patrimoniales— dieron continuidad a las bases estructurales del autoritarismo. De hecho la modernización del Estado, con la incorporación de las masas en el partido, obtuvo mayor legitimidad y control, lo que se expresó en la estabilidad del Estado mexicano a lo largo del siglo XX, al mismo tiempo que fortalecía sus rasgos autoritarios.
En los últimos decenios se ha destacado el papel de las leyes e instituciones en el desarrollo del país —obstaculizando o propiciando el crecimiento— y en la evaluación de la intervención estatal. Se ha señalado como causa del atraso el que las leyes e instituciones no logren consolidarse como la base de las relaciones cotidianas, redundando en una fragilidad del "Estado de derecho". Se destacan como obstáculos el que las "reglas del juego" sean discrecionales, poco transparentes y den lugar a grandes espacios para la corrupción, generando una estructura de costos de transacción diferenciados; derechos de propiedad relativamente arbitrarios, adquiridos con frecuencia por relaciones personales más que institucionales. Por ejemplo, las "buenas" relaciones con las elites políticas han sido fuente de riqueza, y han fortalecido relaciones políticas clientelares, en detrimento de la consolidación de la ciudadanía. Sin negar el efecto pernicioso que esta "debilidad" de las instituciones formales tiene en el desempeño económico, tendríamos que preguntarnos ¿cuál es el origen social de estos comportamientos y de la fortaleza de las instituciones informales?; ¿por qué en México y en América Latina el capitalismo no logra consolidar las instituciones occidentales que facilitaron su origen y reproducción en parte del mundo desarrollado, con su correlato en un predominio del Estado de derecho? Si las instituciones son un producto social y expresan una jerarquía valorativa, ¿cuáles son las raíces sociales y los valores en que se sustenta esa fragilidad institucional y cómo ha afectado el desempeño económico de nuestro país?
La Revolución mexicana es uno de los procesos más estudiados en el siglo XX, quizá cada generación ha realizado una lectura particular de ella. En una primera etapa es reconstruida a través de los testimonios de sus protagonistas, en estas obras se continúa de manera literaria la lucha que se realizó con las armas, recuento de vivencias, recuerdos...; basada más en la memoria que en documentos, es siempre una perspectiva parcial. Por ello Alvaro Matute denomina a esta etapa historiográfica como "la Revolución recordada". 3 En efecto, la Revolución es villista, zapatista, carrancista, etcétera. Sus autores destacan las hazañas e ideales de los caudillos y les asignan la representación de los valores, esperanzas e ideales sociales, vuelven al caudillo y a la fracción en que se militó o a la que se critica en símbolo de lo bueno y lo malo, atribuyéndole o retirándole el apoyo popular. La Revolución pertenece a cada fracción, a cada caudillo, a los protagonistas visibles. 4
Читать дальше