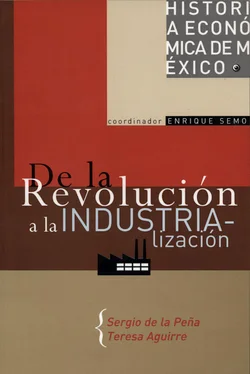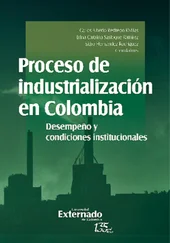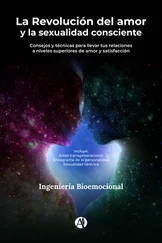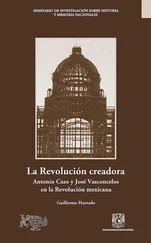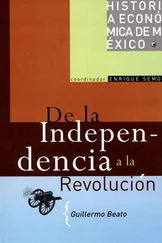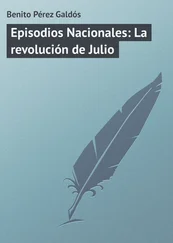Sergio de la Peña fue un latinoamericanista en el pleno sentido de la palabra. No sólo porque parte de sus investigaciones se dedicaron al análisis histórico de las causas del subdesarrollo, sino porque fue un agudo y permanente observador de la angustiosa evolución política de América Latina. La crisis de los años setenta del siglo XX lo llevaron a concentrar sus reflexiones en las implicaciones del agotamiento del modelo de sustitución de importaciones, en las transformaciones que sufría el Estado a raíz de las dictaduras militares, así como el estudio del nuevo perfil y alcance de la tristemente célebre actitud imperialista de Estados Unidos. En este sentido, es importante destacar que los trabajos de Sergio muestran una profunda preocupación por los cambios sociopolíticos, particularmente en cuanto se refieren a los valores, por ejemplo, en la revaloración de la democracia. Llamó poderosamente su atención la emergencia de la sociedad civil aún bajo las dictaduras militares, hecho que vio claramente manifiesto en los plebiscitos que perdieron éstas, cuando aún gobernaban en Chile y Uruguay, así como en el fuerte viento democrático que comenzaba a soplar, en parte como producto de la movilización social y por el cambio que Estados Unidos mostraba hacia las dictaduras latinoamericanas, coincidiendo ambas tendencias en la necesidad de impulsar o restaurar la democracia. ¿Qué características tendría este proceso, cuáles serían sus actores y contenidos? Éstas y otras interrogantes le dieron la oportunidad de impulsar un seminario sobre el tema en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM, de la cual era su coordinador.
La caída del "socialismo realmente existente", en Europa Oriental, fue otro hecho histórico que Sergio de la Peña analizó desde una perspectiva estructural o de largo plazo. Él decía que el derrumbe permitió que el marxismo abandonara los palacios presidenciales, es decir, dejó de ser una ideología, para recuperar su carácter de pensamiento crítico y científico. Aun antes de la caída de Gorbachov, advirtió, entre otras cosas, que el problema no consistía en agregarle democracia y mercado a un socialismo de Estado, cosa que los socialistas conservadores sabotearían hasta acabar con su propia obra, sino que era necesario repensar todos los conceptos, crear una nueva idea de orden social alternativo.
En este sentido, uno de los trabajos más interesantes de Sergio de la Peña es "China: ¿La vía capitalista al socialismo?", que recoge sus impresiones del viaje que realizó a ese país. Cuando lo sometió a discusión en el Círculo de Coyuntura de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) hizo la broma, con esa ironía y humor que le caracterizaron, que tenía duda de si poner el título como interrogante pues también podía leerse a la inversa, es decir: "China: la vía socialista al capitalismo". En este texto puso en práctica la metodología con la que trabajaba; evaluó la historia convertida en presente y la experiencia fue una fuente de aprendizaje aplicable a otras regiones. ¿Cuánto Estado, cuánto mercado se requieren para el desarrollo de la sociedad?; ¿los objetivos y aspiraciones de cambio de una China en transformación, eran compatibles con sus históricos límites económicos y sociales?; y sobre los propósitos y objetivos en disputa, ¿pueden ser efímeros o, por lo contrario, persistir y acentuarse? Su respuesta apuntó en dos sentidos: depende de la correlación de fuerzas interna y mundial que actuarán en una u otra dirección y de la definición de socialismo que se quiere... "el socialismo chino que resulte, si tal es la opción, se parecerá poco a la experiencia maoísta o a cualquier otra y, de encaminarse abiertamente al capitalismo, tendrá características chinas insoslayables". Como siempre, concluye con un presente incierto abierto al cambio y a la acción individual y colectiva.
En este trabajo, que ahora ponemos a su consideración, también se cuestionan algunas ideas que se han convertido en "clásicas" a fuerza de su repetición. Por ejemplo, la idea de que la industrialización arrancó a partir de 1940 como un programa deliberado de gobierno. Como se podrá apreciar sostenemos la idea de que la industria tuvo su primer impulso en el porfiriato, a partir de 1940 se convierte en el sector más dinámico de crecimiento, pero no llegó a convertirse en un programa deliberado de gobierno —no obstante las declaraciones— pues hizo falta un programa de mediano plazo que articulara y diera coherencia a la política económica para que la industrialización se convirtiera en una estrategia que guiara el crecimiento. Si bien en este trabajo se presenta una síntesis histórica no dejan de estar presentes algunos temas que el modelo actual a puesto en el centro, por ejemplo, la participación del Estado y el tema de la inflación. Al respecto sostenemos que todas las modalidades de crecimiento que se han registrado en la historia de México han requerido de un amplia intervención del Estado, lo que ha cambiado son las modalidades de participación. En relación con la inflación creemos que se trata de un fenómeno con tendencias seculares que se registra en épocas de auge y de depresión, cuando existe déficit y superávit presupuestad cuando existen alzas salariales y en periodos de reducción de los salarios reales, por lo que los análisis monetaristas que pretenden encontrar la causalidad de la inflación en el déficit gubernamental o en incrementos salariales (por encima de la productividad) no brindan una explicación cabal de dicho fenómeno. Por último se podrá constatar que la economía es influida de múltiples maneras por los procesos políticos y sociales al punto que éstos pueden marcar los ciclos de auge o depresión como sucedió con la economía mexicana durante la Revolución.
Finalmente, por encima de muchas otras características personales, quiero destacar la vocación magisterial de Sergio de la Peña; orientador entusiasta que entregó generosamente su tiempo y conocimiento, su actitud intelectual abierta y dubitativa frente a la realidad aparente e ideologías dominantes son un ejemplo del buen investigador; su compromiso con un mundo mejor se tradujo en su vida cotidiana, en la participación basada en la reflexión crítica que inducía en el aula, en la promoción de talleres, seminarios con estudiantes y colegas, en fin en todos los espacios donde pudiera prosperar con el único propósito de crear un mundo más habitable, más democrático, más tolerante, más solidario, más humano. Ése es su legado.
Alguna vez comentamos con Sergio la profunda paradoja de la vida: el hombre se acerca a la sabiduría que lo capacita para disfrutar de la vida conforme se acerca a la muerte. En cambio Sergio como excepción que confirma la regla, daba clases de cómo disfrutar la vida, quizá por ello, la "muerte enamorada" se lo llevó en plenitud... Lo extrañamos, nos hace falta su alegría, su sonrisa, su calidez, su ¡hola corazón!... Pero su capacidad de análisis, su optimismo y su esperanza nos obligan a emular su lucha por un mundo mejor.
México, junio de 2006
TERESA AGUIRRE
Introducción 1, 2
PROPUESTAS E INTERROGANTES
EN ESTE vOLUMEN SE PRETENDE DAR cuenta de las grandes trasformaciones que registró la economía de México en el periodo 1910-1952. Se trata de un periodo de intensos cambios, en el que la fisonomía del país se trasformó de una predominantemente rural a otra preeminentemente urbana. Esto se expresa en el desplazamiento de la primacía del sector agrario y minero por el industrial, como eje dinámico del crecimiento, y en la reorientación de la producción del mercado externo al interno. No obstante este consenso, existen diferencias al tratar de definir ¿en qué m omento la industria se convierte en el eje dominante de la reproducción económica?, y ¿cómo incidió la Revolución de 1910 en la reorientación del crecimiento?
Читать дальше