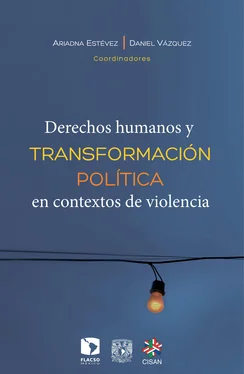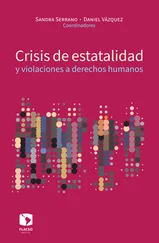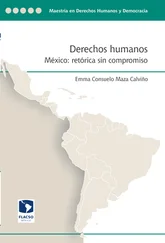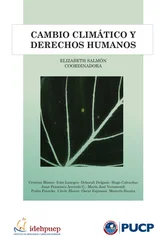Oportunidades: son las relaciones entre el grupo y el mundo que lo circunda, con cambios en este último que generan oportunidad para el grupo. Lo difícil es reconstruir las oportunidades realmente posibles y viables para un grupo en un momento determinado (Tilly, 1978: 7).
La acción colectiva, con independencia de si se trata de un movimiento o no, es resultado de una combinación cambiante de intereses, organización, movilización y oportunidades (Tilly, 1978: 7) que se dan en un marco estructural determinado y que los actores viven de manera diferenciada. Para estudiar estos procesos es necesario ubicarlos muy bien en toda su complejidad; pero se debe escoger específicamente lo que se va a observar dentro de cada uno de estos componentes, e incluso determinar cuál de ellos será el foco de atención.
A modo de ejemplo, pensemos en el caso de los procesos de movilización contra la gran minería que van creciendo hoy en México. En lo relativo al interés, pueden ser varios los intereses que persiguen los diversos actores: la cancelación de concesiones mineras por parte de una comunidad o pueblo; el reforzamiento de la identidad y la organización de un pueblo indígena; la obtención de una victoria política que refuerce la posición con vistas a una elección; la justificación de la labor de una ong para poder negociar mejor presupuesto con su financiadora, entre otros.
En lo referente a la organización, se pueden estudiar procesos con distintos niveles de agregación y de densidad de redes, por ejemplo, la resistencia concreta de un pueblo o comunidad con fuertes lazos identitarios pero escaso nivel organizativo; una coalición de organizaciones que implique la presencia de académicos, organizaciones de la sociedad civil y comunidades afectadas para defender un territorio amenazado por la minería; o se puede poner el foco en un movimiento nacional que implique una red de redes que también tenga vínculos con instituciones políticas y nexos con movimientos del mismo tipo en otros países del continente. Dependiendo de las características organizativas, se estará o no frente a un movimiento social. Creemos importante aquí dejar en claro que el estudio de las estrategias jurídicas como recursos de movilización aplica tanto para procesos considerados como “movimientos sociales”, como para simples manifestaciones de acción colectiva. Claro que no perdemos de vista que el nivel de organización incide de alguna manera tanto en la forma de movilización social como en los resultados de cualquier proceso de acción colectiva.
En el contexto de investigaciones en torno al papel del derecho como herramienta de movilización, es ésta el componente al que más atención se habrá de prestar, debido a que dentro de ella se incluye al derecho como recurso.[4] Es precisamente la utilización del derecho como recurso de movilización —por parte de grupos con diverso nivel de organización que persiguen determinados intereses— el foco central de las investigaciones que aquí nos interesan y para las cuales estamos proponiendo un modelo analítico. No obstante, somos conscientes de que los recursos no se utilizan en el vacío ni desconectados de otros posibles (marchas, lobby político, campaña en medios, etc.), por lo cual el derecho tendrá que estudiarse siempre en conexión con esos otros. Dentro de este componente, también considero importante tomar en cuenta tanto el proceso mediante el cual el grupo decide valerse del derecho como recurso (si fue a partir de la necesidad del grupo, de un abogado que se les presentó, de un proceso de apropiación autonómico del discurso de los derechos, a partir de un cambio en la esfera de las oportunidades), como la forma en que lo hacen viable (a través de una campaña para la modificación de una ley, a partir de la “judicialización” de la demanda, o mediante una consulta comunitaria a espaldas del sistema jurídico del Estado).
Por último, en lo relativo a las oportunidades, se podrá prestar atención a aquéllas generadas por reformas políticas, coyunturas electorales, cambios de índole jurídica (tanto legislativa como judicial), catástrofes o calamidades relacionadas con la minería como un derrame de productos tóxicos, un brote epidémico o un grave accidente de trabajo.
Como puede apreciarse, a partir de estos componentes pueden ver la luz investigaciones muy disímiles que analizan un mismo proceso de movilización; todo depende de cómo especifiquemos qué elemento vamos a tomar más en cuenta y dentro de cada elemento, el aspecto puntual que vamos a observar.
Algo que también es importante tratar a partir de las categorías ofrecidas por Tilly, poniéndolas en función de la pesquisa que nos aboquemos a realizar, es lo relativo al tema de interés perseguido en la investigación sobre procesos de acción colectiva. El interés puede recaer en los grupos como unidad básica, en los eventos como punto de partida o en movimientos sociales, en la medida en que éstos se refieran a la intersección de dos o más áreas de investigación: una población en específico, un grupo de creencias o un tipo de acción (Tilly, 1978: 8-10).
Ahora bien, todos estos elementos que hemos definido aquí podrían ser investigados de manera “limitada” si no se tomara en cuenta el papel de la subjetividad a lo largo de cualquier proceso de movilización. Aquí es donde la perspectiva de los nuevos movimientos sociales viene a constituir una especie de “guardián epistemológico” que nos recuerda constantemente que tenemos que incluir, a cada paso, la perspectiva del actor. Aunque nuestro objetivo no sea comprender las razones de la movilización, o cómo surgen las identidades y se generan redes de solidaridad, o cómo el sujeto se va construyendo a medida que avanza el proceso movilización, es muy importante tener en cuenta la perspectiva del sujeto en torno al uso de las estrategias jurídicas. En caso contrario, corremos el riesgo de evaluar un recurso de espaldas a todo el arsenal de significados que pueden estar construyendo al respecto los actores, que en muchos casos puede no coincidir con el que una simple observación nos sugiere, o un hecho contundente, como una sentencia favorable, nos muestra.
Finalmente, es importante agregar que lo hasta aquí delineado no se trata de un marco analítico rígido, sino de una propuesta de punto de partida; es un modelo teórico a través del cual se va a acceder al campo y organizar metodológicamente la pesquisa, pero que necesariamente se verá influido y transformado por los resultados que vayan emergiendo del propio campo durante cualquier proceso de investigación.
Ahora bien, a partir de estos elementos generales para estudiar procesos de acción colectiva y con base en modelos emanados de investigaciones empíricas, se ha ido desarrollando una literatura específica relativa a los procesos de msl. En el próximo apartado daremos cuenta de ello, complementando lo ofrecido hasta aquí y poniéndolo en función de investigaciones más específicas, decantando la teoría para estudiar procesos de movilización donde el derecho y los dh se constituyen como un factor fundamental, ubicándose, por tanto, dentro del campo de la sociología del derecho.
Los estudios de movilización sociolegal
La movilización sociolegal (msl) constituye una de las formas específicas que pueden tomar tanto las acciones colectivas coordinadas como los movimientos sociales. La pertinencia de estudiar empíricamente estos procesos en el contexto mexicano, como hemos dicho, constituye el objetivo del presente artículo.
Cuando hablamos de msl,[5] hacemos referencia a los procesos a través de los cuales los actores sociales se movilizan para hacer valer determinadas demandas, y el derecho es un eje fundamental en dicha movilización. De este concepto se pueden desprender varios elementos a ser analizados.
Читать дальше