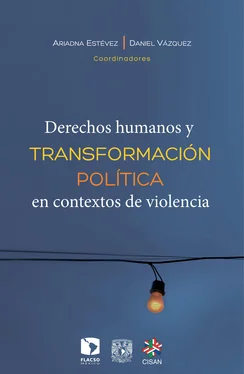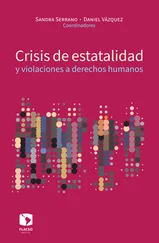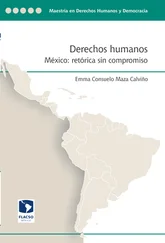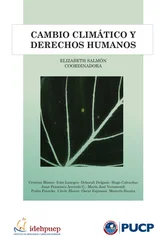Por último, César Rodríguez, en su trabajo Etnicidad.gov (2012), reflexiona en torno al rol del derecho en campos a los que denomina “minados”; es decir, espacios sociales donde confluyen grandes compañías transnacionales, el poder del Estado, grupos guerrilleros y paramilitares, todos luchando por el control de un territorio ancestral perteneciente al pueblo indígena embera-katío. En este contexto, el estudio evalúa el impacto de la consulta previa, libre e informada (cpli) en las regulaciones y las disputas sobre los derechos de los pueblos indígenas que, “en lugar de limitarse a una sencilla figura jurídica, ha supuesto un nuevo enfoque de los derechos étnicos y del multiculturalismo, con su propio lenguaje y reglas” (Rodríguez, 2012: 15). El uso de la cpli se ha convertido en un campo de disputa entre la gobernanza neoliberal y los pueblos indígenas, tanto en su marco regulatorio como en su puesta en práctica. En este último aspecto —que es el que nos interesa a efectos del presente artículo—, el autor llega a concluir, con base en un prolongado trabajo de campo, que la cpli tiene efectos inesperados y ambiguos, debido a que “diluye las reivindicaciones políticas indígenas en discusiones procesales dominadas por las empresas […] generándose confusiones de fondo y forma que se traducen en constantes equívocos en las negociaciones”, debido a que cada parte trata, estratégicamente, de implicar a la consulta los contenidos y consecuencias que quieren y esperan. Al final, los resultados de la movilización en torno a la consulta previa resultan contradictorios. Por un lado, y debido a las desigualdades de poder y recursos entre las partes implicadas, la cpli tiende a reforzar frecuentemente las relaciones de dominación; por otro, la consulta ha sido también una herramienta para resistirse a esas relaciones, debido a que los detalles procesales abren espacios para la movilización política y sirven como el único valladar posible ante la aniquilación colectiva del pueblo embera-katío (Rodríguez, 2012: 79).
Los casos analizados muestran, en sentido general:
–el uso instrumental del derecho, no como un fin en sí mismo, sino para obtener demandas sociales;
–la presencia de metodologías de investigación-acción que buscan comprender e incidir sobre los procesos al mismo tiempo;
–la idea de que el derecho tiene que ser comprendido desde el universo de lo social y también desde la perspectiva de los actores;
–que los procesos de msl siempre arrojan resultados contradictorios, implican avances en ciertos aspectos, pero estos avances nunca son completos y además son evaluados y tienen un significado diferente para cada uno de los actores y en cada una de las etapas;
–que los dh por sí solos no llevan a ningún lugar y que, por tanto, la única forma de hacerlos efectivos es a partir de su empleo dentro de procesos de lucha social más amplios;
–que el derecho y los dh son campos en disputa que no pueden ser abandonados a los distintos poderes política y socialmente hegemónicos.
Más que confiar en las potencialidades de la msl, se le ve como una herramienta más en los procesos de lucha social, y puede rendir buenos frutos pero no se puede depositar en ella toda la confianza.
Son precisamente estudios como éstos los que urge realizar para poder determinar el rol que están desempeñando los dh como estrategia de lucha para los sectores tradicionalmente excluidos en nuestras sociedades. En las investigaciones referidas y analizadas en el presente apartado, existe un conjunto de elementos que se pueden tener en cuenta a la hora de construir un marco interpretativo para estudiar los procesos de msl con encuadre en dh. En los próximos apartados me encargaré de proponer un marco interpretativo sugerente. Pero, para ello, tenemos que comenzar refiriéndonos a cómo se ha visto el derecho por parte de algunas de las teorías de la acción colectiva más relevantes.
El lugar del derecho en las teorías de la acción colectiva
Comprender lo que se esconde detrás de la acción colectiva ha sido siempre una de las grandes preguntas de la sociología. ¿Por qué los seres humanos son capaces de aguantar por años o siglos regímenes opresivos sin luchar contra ellos?, ¿qué hechos, razones o circunstancias llevan a que decidan un día organizarse y levantarse?, ¿cómo se generan los lazos identitarios entre estas personas?, ¿qué recursos deciden utilizar para movilizarse?, ¿por qué eligen unos y no otros?, ¿son los actores quienes deciden el proceso de movilización, o es empujado por las circunstancias estructurales? Todos éstos son cuestionamientos que han preocupado y preocupan a un número no pequeño de investigadores sociales quienes, al poner el acento en la estructura o en la acción, han dado sus razones para explicar las causas del conflicto y de la movilización social.
Ahora bien, estos procesos de acción colectiva o movilización social se manifiestan de distintas maneras. Pueden desarrollarse como resistencia camuflada a partir de una obediencia aparente o simulada. Aquí, las formas de resistencia ocurren bajo el ropaje de una obediencia absoluta, y se pueden decodificar observando el discurso oculto, el cual tiene muchas formas de manifestarse (Scott, 2000). También explotan mediante brotes populares espontáneos, cuando circunstancias imprevisibles provocan que esa resistencia y ese enojo acumulado durante años o siglos salgan en forma de un torrente incontenible. Estos movimientos, en forma de “estado naciente” (Alberonin, 1981: 42), pueden agotarse rápidamente o transformarse en acciones colectivas organizadas o movimientos sociales.
En tercer lugar, tenemos las acciones colectivas organizadas, en las cuales encontramos estructura organizativa, repertorios de acción, coordinación entre grupos y actores, y solidaridad, todo esto con un grado mayor o menor de presencia. No obstante, en estos casos el conflicto y la acción se agotan al obtenerse algunas reformas, pues el objetivo de la movilización nunca fue romper el orden dentro del que se sitúan (Melucci, 1991: 360). Por último, cuando nos encontramos con un proceso de acción colectiva donde confluyen campañas sostenidas, repertorios de acción y manifestaciones públicas y concertadas de valor, unidad, número y compromiso (Tilly y Wood, 2010: 22); redes sociales densas, símbolos culturales e interacción sostenida con sus oponentes (Tarrow, 2004: 22); lazos de solidaridad entre los actores y la presencia de un conflicto (Melucci, 1991: 362); y todo ello se encamina a romper el sistema de relaciones sociales donde tiene lugar la acción, estamos frente a un movimiento social, ya sea en su forma tradicional o como “nuevo movimiento social” (Touraine, 2000).
En el presente artículo nos referiremos a estas últimas dos modalidades de la acción colectiva, por ser las que pueden implicar con más frecuencia el uso de las estrategias jurídicas, debido a que el uso del derecho para la movilización implica una serie de pasos que tienen que ser dados, organizados, concertados, con independencia de si lo que se busque sea alguna meta coyuntural y moderada o una transformación total.
En cuanto a estos dos tipos de acción colectiva, son muchos los enfoques a través de los cuales pueden estudiarse desde las ciencias sociales. En otras palabras, son diversas las preguntas que podemos hacer respecto a los procesos de movilización desde diferentes modelos analíticos y miradas hacia el fenómeno de la acción colectiva. A continuación, haremos referencia a tres de los modelos más extendidos.[2]
El primero de ellos, creado a partir de la Escuela de Chicago, aborda la acción colectiva como una respuesta no institucionalizada a tensiones del sistema social, provocadas por crisis o procesos de modernización (Tarrés, 1992: 739). Los procesos de movilización son respuestas hasta cierto punto inevitables y forman parte del normal funcionamiento de la sociedad. Se desarrollan cuando una sensación de insatisfacción se extiende y las instituciones no son lo suficientemente flexibles como para responder a este hecho (Della Porta y Diani, 1999: 12-13). Como la movilización se da por necesaria y además ineludible, los autores de esta corriente prestan mayor atención, entonces, a la descripción detallada de conductas sociales de los grupos que se movilizan, y al proceso de producción simbólica y de construcción de identidades (Della Porta y Diani, 1999: 13).
Читать дальше